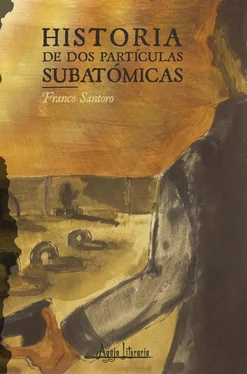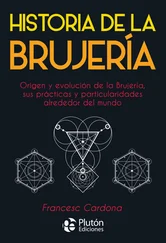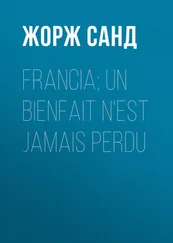―¿Quién?
Felipe le mostró el dibujo y apuntó con el dedo.
―Ella, la mujer del sombrero. Brilla y tiene mucho color―. Miró el mensaje de la mesa. ―¿Muero de amor? ¡Muero de amor! Pásame el lápiz.
Rayó su mano para cerciorarse de que aún tuviera tinta y escribió: Flaca espinillenta.
El pintor, notoriamente enfadado, bramó:
―La mujer del dibujo no sé quién es, pero su color es hermoso.
―¡Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre! ¡Pero ella es más verdad que el pan y la tierra! ¡Mi amor es un amor de antes de la guerra! ―cantó Felipe de manera burlesca una canción de Serrat. ―¿A qué te refieres con que su color es hermoso?
―El color de su aroma lo es.
―¿Estás enfermo del cerebro o algo así?
―No.
―Entonces, ¿qué es eso de “el color del aroma”?
―Tengo sinestesia.
―¿Qué es eso?
―Una enfermedad.
―Quedé igual.
―Es una distorsión de los sentidos que me hace ver colores, oler aromas, escuchar fragancias…
―Hablas como si estuvieras mintiendo.
―Mucha gente cree eso, pero para mí es real.
―¿En el metro oliste a la flaca espinillenta?
―¡No le digas así!
―Está bien, lo siento. ―Rio con ganas. ―¿En el metro oliste a la mujer?
―No.
Felipe abrió los brazos, desconcertado.
―Entonces, ¿de dónde mierda sacaste ese color?
―No lo sé. Simplemente entré al metro y vi ese color. Punto.
El cantante, suspicaz, cantó a toda voz una canción escrita por Oscar Castro e interpretada por Los cuatro de Chile:
¡Yo pintaré de rosa el horizonte! Y pintaré de azul los alelíes. ¡Y doraré de luna tus cabellos! Para que no me olvides.
Pidieron dos botellas más de cerveza y se adueñaron de la antigua rockola del local. Felipe gastó casi todas las monedas que había ganado en la mañana, y al momento de pagar la cuenta, al par de artistas les faltaron mil pesos. Vicente le ofreció al cajero una de sus pinturas.
―Traigo estos cinco ejemplares de mi obra ―dijo de modo solemne.
El cajero llamó al administrador, quien, luego de mostrar su bigote y su rudeza de comisario, aceptó feliz la pintura en la que salía una docena de obreros bañándose.
―Pintas bien. Bastante bien. ¿No has mostrado tus trabajos a pintores famosos?
―Sí. Dicen que llamarán para darme un espacio en sus galerías, pero no lo hacen nunca.
―Qué injusta es la perra vida.
―Se equivoca, maestro. La vida es justa, pero las personas son injustas.
***
En realidad, Vicente Vargas González no se esmeraba mucho en superarse. Solo pintaba, no le daba para más, menos aún para insistir en meter su obra a la humanidad. Era cierto que en aisladas ocasiones enseñó sus hojas y telas a pintores famosos, artistas conceptuales consagrados y amigos de los últimos, quienes lo desafiaban a explicar su obra.
―Dinos qué significa este cuadro ―decían.
Vicente nunca supo abordar aquel desafío.
―¿No sabes qué significa? ―preguntaban, asqueados.
―Sí sé.
―¿Qué significa entonces?
―Eso, lo que están viendo ahora. ―Apuntaba con sus manos.
Los artistas conceptuales consagrados, bajo un potente cansancio, le demostraban la manera correcta de explicar una obra. Se paraban frente a ella y discurseaban fácil diez minutos seguidos sobre la profundidad de sus creaciones. Vicente, de ese modo, caía en cuenta de que estaba a años luz de ser un artista real.
***
Cuando dieron las dos de la madrugada, Felipe y Vicente salieron del local. Caminaron por la Alameda, a esa hora era un lúgubre paraje de decadencia, de mendigos y borrachos, de autos veloces y trifulcas. Esperaron la micro 210 en un paradero cercano a la Plaza Italia. Allí se encontraron con dos bellas muchachas sentadas en la cuneta. Felipe se acercó a ambas. Vicente se quedó detrás de él, mirando sus pinturas. No todas, solo la de la chica del sombrero. Prontamente, quedó tan inmerso en la tela que dejó de ver a su alrededor, de sentir el frío de la noche y no se percató del concurso de eructos que desencadenó Felipe con las jóvenes del paradero. El cantante tragaba aire como condenado para lanzar el rugido más grande de la escena, pero las mujeres eran mejores. Como artistas del flato, lo lanzaban con sensualidad, dejando un perfume a marihuana en el viento. Al llegar la micro, Felipe y Vicente se subieron junto con las dos chicas. Nadie pagó. “Permiso, tío, gracias” ―dijeron todos. Felipe quería tener sexo con ambas, ahí mismo, en los asientos de atrás. Vicente quería dibujar el acto. La más flaca desabrochó el cinturón del cantante y le chupó la verga con devoción. Luego se besaron en la boca. El micrero detuvo el andar de golpe, gastando el neumático de las ruedas. “¡Bájense, cabros cochinos, bájense ahora!”. Vicente obedeció primero, afirmando con el brazo sus dibujos. Se quedaron en una plaza toda la noche, bajo un árbol. Felipe roncó con ese ronquido de borracho, y las dos muchachas se marcharon sin decir nada. El pintor quería dormir, pero la noche no lo dejaba. Estaba hundido en el entusiasmo cardiaco que le producía la mujer del sombrero. Despertaron con el calor del mediodía. Un jardinero municipal había puesto aspersores para nutrir el pasto de rocío. Vicente se fue a su casa. Su hermano lo esperaba con desayuno.
―¿Qué hiciste anoche que no llegaste? ―preguntó Teobaldo.
―Nada importante.
―Hoy no quiero que pintes en el patio. ―Dio un sorbo a su café y se echó a la boca un trozo de pan con mermelada―. Entraré la camioneta para revisarla.
―Pero si la revisaste antes de ayer.
―Sí, pero debo revisarla de nuevo.
En la noche de ese mismo día, Vicente entró a la panadería de la esquina para retratar a los panaderos. Trabajaban la madrugada completa, amasando y transpirando, rodeados de ruidos de máquinas. Se sacaban las poleras para disminuir el calor, mandaban una gran lengua de masa al pecho y desde esa posición cortaban pequeñas esferas que luego se convertirían en pan. Vicente dibujó el aire caldeado del lugar, los pelos en el pecho de los trabajadores y el aroma a alcohol que algunos fulguraban. Terminó de dibujar y escribió en una esquina de la hoja: Es un enigma si lo salado de la marraqueta es por la sal o por el pecho sudoroso del panadero.
CAPÍTULO III
Teobaldo Vargas González era un oficinista del Banco del Estado. Todos los días de su vida se levantaba a la misma hora, usaba las mismas corbatas y caminaba por las mismas calles. Era predecible como la lluvia, olía a jabón y chicle de menta. Su esposa se llamaba Johanna Bórquez. Era secretaria en GF Auditorías, una oficina contable ubicada en el edificio Don Carlos. Cierta noche de invierno, hacía dos años, Johanna sufrió un accidente automovilístico. Quedó con secuelas irreparables; un retraso mental severo y estar postrada en una silla de ruedas. Parecía una hermosa niña con arrugas que delataban sus casi treinta y cinco años de vida. Había que mudarla, darle de comer y vestirla. Teobaldo se encargaba de todo eso. Vicente de hablarle, meterse en su mundo de incoherencias y seguirle la corriente. La pintaba casi todos los domingos a la hora del atardecer. La trasladaba en su silla de ruedas hasta llegar al parrón. Ahí, bajo las hojas y las uvas, nacientes, maduras o marchitas, la dibujaba lentamente, plasmando su aliento a pastillas y la nostalgia que podía sentir el pedazo consciente de su cerebro. Vicente sabía que Johanna tenía pequeños momentos de lucidez en el día. Quizás siempre estuvo lúcida, pero no lo podía expresar, y sus ojos rojos no eran alergias primaverales, sino que desesperación.
Читать дальше