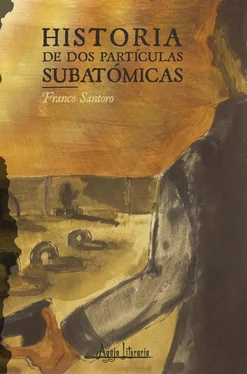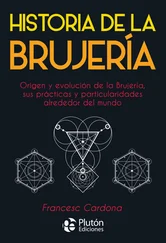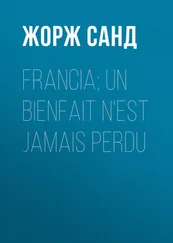―¡Las monedas solidarias, damas y caballeros, la cooperación para el artista independiente, la retiraré usando mi sombrero! ―pregonó Felipe―. Todo sirve. Diez pesos hacen veinte y si sumas un poco más, tienes cien. Con algo de esfuerzo se llega a mil, y eso es algo mayor. Las mil y una noches. Veinte mil leguas de viaje submarino…
***
Vicente, llegando a la estación Santa Lucía, se despidió de Felipe, diciéndole que debía trabajar en una obra de construcción en plena Alameda.
―¿De jornalero? ―preguntó Felipe.
―No precisamente.
―¿Entonces?
―De artista.
―Está bien ―dijo Felipe, desinteresado―. Yo me devolveré a la estación Vicuña Mackenna para contar mis monedas. Nos vemos nuevamente por ahí.
―Nos vemos.
Vicente cogió sin dificultad su atril y el puñado de cuadernos y bajó del metro.
Llegó a la calle Santa Rosa, paró en la improvisada puerta de una obra recién comenzada, futura sede de una universidad privada, y preguntó al portero si podía entrar.
―¿A qué quieres entrar, hijo?
―A dibujar. Solo a eso.
Después de un largo rato, luego de hablar con los jefes de los jefes, el portero desencadenó la entrada.
Vicente pintó el concreto tallado por manos callosas, el atardecer y el cielo anaranjado interrumpido por grandes tajadas de nubes. Quedó un cielo enfermizo, enloquecido por tantas texturas. Los obreros de casco amarillo parecían moverse dentro de la hoja. Se sentían martillar, sudar y oler a cebolla.
Enseguida, sin que nadie lo viera, destelló la mirada a través de un agujero y contempló a los hombres desnudos, bañándose en las casetas donde un chorro de agua insignificante les quitaba la capa de mugre que habían creado durante la jornada. Se secaban durante largos minutos con las toallas, principalmente el racimo de cocos. Mientras tanto lanzaban bromas sobre las tetas caídas de los más viejos, la corneta chica de algún desafortunado y el poto chupado de los que exhibían hombros espartanos.
El camarín era pequeño, con piso de tierra y bancas húmedas. Luego de la ducha, necesariamente había que caminar con chalas para no formar barro en las plantas de los pies.
***
Fue esa tarde cuando por primera vez vio el color de su aroma. Nadie sabe las circunstancias reales de aquel acontecimiento. Felipe Aliaga fue quien me dijo alguna vez que Vicente Vargas González había ido a pintar a una obra en Santiago y que al salir vio el color más extraño del mundo. Este flameaba desde el cuerpo de una mujer que resultó ser Ana Belén, la física. No estudió física en realidad. De hecho, según me contó su hermana, solo fue un par de años a un instituto en la comuna de La Florida para estudiar Administración de empresas. Sin embargo, si Vicente es considerado pintor sin haber ido a la universidad, a Ana Belén la considero física, experta en la mecánica cuántica.
***
El artista salió de la obra con sus hojas a cuestas y el estuche de lápices guardado en el banano. El cielo seguía naranjo y el aire comenzaba a refrescar. Se detuvo en la intersección de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins y el Paseo Ahumada. Al momento de mirar el color de esa mujer se le estrujaron las tripas. Suspiró. Se le cayeron sus hojas.
Ella usaba sombrero, y el vestido que modelaba su cuerpo le tapaba hasta las pantorrillas. Afirmaba una Biblia al igual que la señora que la acompañaba. “Debe ser su madre”, pensó Vicente. La siguió un largo rato. Esquivó los hombres de corbata y maletín, las viejas, los pacos y todo el tumulto que caminaba esa tarde por Santiago. “Que no la pierda de vista, por favor ―suplicó―. ¿A dónde se metió ahora?”. El pintor miró hacia todos lados. De pronto vio el sombrero de ala ancha resaltar con sus colores; celeste y el amarillo de la cinta. “Ahí está”, gritó Vicente en sus pensamientos. Paró en un semáforo, y fingiendo una deprimente normalidad, se quedó detrás de ella. Cruzó la Plaza de Armas, lugar de los pintores y artistas del cobre. La catedral tapó el sol. Vicente siguió a la mujer del sombrero hasta que entró al metro. Allí le perdió el rumbo al color.
Llegó a su casa y la dibujó más de cien veces. Hizo retratos a carbón y con colores, algunos de su invención, del aura que irradió su fragancia. “Eso me atrajo. No era perfume ―pensó―. Más bien era su aroma personal”.
No salió en semanas de su mediagua. En todo ese tiempo se alimentó solo de uvas; uvas en la mañana, al medio día y antes de dormir. Cuando dormía, de vez en cuando soñaba con el recuerdo de la mujer. Su rostro fue prontamente un enigma para la memoria, pero el color de su aroma se mantuvo fresco toda la vida.
Vicente no volvió a verla por largos meses. La retrató en las paredes, tapando todos los pasajes que había escrito de la Biblia. Idealizó sus manos, dándoles una luz arbitraria. Su hermano lo encaró cuando Vicente cumplió dos meses sin ver el sol.
―Te vas a morir, hombre. Sal a pintar o trabajar.
Vicente, obedeciendo la voz severa de Teobaldo, tomó sus cosas y fue a la calle. Desde las casas de la población Maipo, desfallecientes cuchitriles de adobe y bloque viejo, ampliadas con habitaciones de vulcanita, nacía el aroma inconfundible de la carne ahumada. “Estamos en septiembre―pensó―, o setiembre, como dicen los viejos”.
En la plaza de Puente Alto había un show de bellas colegialas que interpretaban danzas de la cultura Rapa-Nui. Vicente las retrató mientras sus brazos fingían el oleaje del océano. El alcalde de la comuna fue el invitado de honor. Improvisó un discurso y todo el público le aplaudió. Luego bailó cueca con una viejita y la abrazó, pero sin dejar de mirar las cámaras fotográficas.
Vicente, entre la multitud de puentealtinos, se encontró con Felipe Aliaga.
―Voy a cantar al metro, Vicente. Acompáñame.
El pintor lo miró con rostro agónico y dijo:
―Primero vamos a comer. En casi dos meses solo me he alimentado de agua y plátanos. Las primeras dos semanas que estuve encerrado me comí todas las uvas congeladas que tenía en mi pequeño refrigerador.
Un as italiano gigante pidió Vicente en la fuente de soda donde fueron. El pan, de medio metro de largo, estaba cubierto con carne bañada en jugos, sal, tomate, palta y mayonesa, blanca y aceitosa. Comió dos de esos y se tomó al seco un chopero de cerveza.
Bajaron al metro, Felipe cantó junto a su piano y Vicente lo dibujó. Contempló luego la cara de todos los pasajeros y fue ahí cuando la vio nuevamente. Ella. Ella y su sombrero. Ella y su vestido. Ella y el color. Llevaba la Biblia sobre sus piernas cruzadas. La pintó detrás de la imagen de Felipe, iluminada, casi pudiendo plasmar sus pechos pequeños inflándose al compás de las inspiraciones. Se bajó en la estación República, dando trecientos pesos al cantante y sonriéndole fugaz.
Cuando Felipe dejó de cantar, invitó al artista a un bar de la calle Alameda. Las mesas estaban rayadas con mensajes de los comensales:
Pico pal que lee; Aquí estuvieron Rubén y Mario; Pancho, faltaste a la junta por maricón; Los hombres valen cualquier callampa; Somos los pichulones de la Florida; A Ricardo le gusta el pico; Rebeca me cagaste la vida; Tengo sida, se los advierto; Me titulé; No me titulé, me eché el examen y dejé a mi polola embarazada. Vengo a celebrar que son mellizos; Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe; Que chingue su madre el América; Tengo la corneta grande; Dios no existe.
Vicente leyó todos los mensajes y escribió uno propio: Muero de amor.
Felipe le pidió el dibujo que había confeccionado en el metro y lo examinó con delicadeza.
―¿Quién es esa flaca espinillenta? ―preguntó después de tragar un sorbo de cerveza.
Читать дальше