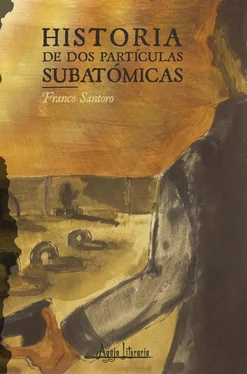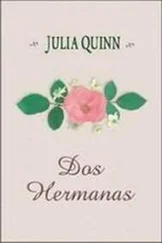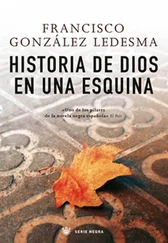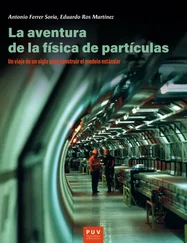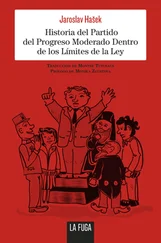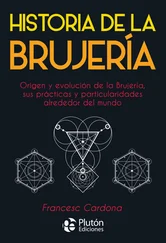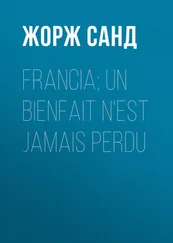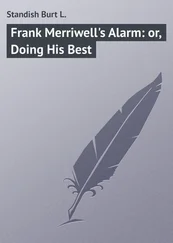1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 A las cuatro de la madrugada Vicente salió del salón de pool. A Johanna la arropó con una gruesa manta y la condujo lentamente hacia la casa. Dejó a su cuñada acostada en la cama y, antes que saliera el sol, caminó hacia el centro de la comuna para pintar el amanecer. Lo había pintado centenares de veces y desde lugares distintos de Puente Alto, pero nunca había podido retratar el modo en que el sol resquebraja laboriosamente el frío. “Aquella mañana lo logró” ―dirían años después los críticos de arte y los profesores a cargo del museo de Bellas Artes―. Vicente estuvo pintando hasta las doce del día y luego caminó a su casa. Acabó con los detalles de su obra bajo el parrón del patio mientras le daba el almuerzo a Johanna. Una cucharada, una pincelada, una cucharada, una pincelada. La comida era porotos con mazamorra y una salsa hecha a base de aceite y ají de color. A Teobaldo Vargas no le gustaban los porotos con mazamorra, ni con riendas, ni con pilco, ni los porotos en general. Las sopas tampoco, solo las cremas en sobre y sin verduras, razón por la que no comía mucho en la casa. De vez en cuando, y cada vez con más recurrencia, caminaba hacia el patio de comidas del Espacio Urbano de Puente Alto y pedía una ración familiar de papas fritas para comerlas al final de la jornada. Esos días, solo llegaba a dormir; saludaba a Johanna con un beso en la frente y se acostaba. A veces, cuando el insomnio era intenso, revisaba su celular una y otra vez, gastando la huella digital de su pulgar en la pantalla touch.
Vicente, apenas terminó de darle el almuerzo a Johanna, lavó el plato en el lavadero del patio y salió con ella a la calle. Allí siguió pintando. Retrató a la señora Perpetua, una octogenaria damisela que cada tarde se sentaba a esperar la noche en una silla de mimbre. La piel de sus manos estaba gastada de tanto usar cloro, fregar ollas y ropa, coser calcetines y limpiar baños ―el suyo y los ajenos―. Recordó el pintor, de pronto, una de las historias más famosas de la señora Perpetua, conocida por todas las vecinas y vecinos del pasaje:
―El diablo se me apareció mientras paría ―contó una vez la vieja―. El diablo se me apareció mientras paría a mi tercer crío. Mi esposo había ido a cuidar el puente de más abajo, ese que nos separa de Pirque, de los desbordes del río. Si el agua subía muy brusca, tocaba una campana para avisarle a todo el mundo, y si una carreta se veía muy cargada, no le permitía el cruce. Ese día, entonces, estaba sola en mi casa cuando el crío comenzó a hacer fuerza. Me afirmé como pude del tronco de mi limonero y empecé a pujar. De repente, oiga, un perro negro, más que la misma noche, tanto que brillaba, se apareció de un momento a otro, y miró cómo pujaba. “Sigue tu camino”, le dije con seguridad. “Sigue tu camino y deja de mirarme”. Sabía que era el diablo y no un perro; era muy grande y oscuro para serlo. Me entendía, era consciente y lúcido, y tenía ojos humanos. Cuando terminé de parir, caminó por el patio, se metió en mi cocina, y desapareció. Me quedé con mi hijo recién nacido debajo del limonero toda la mañana. Fue un seis de junio del 66. Tiempito después, como una década más tarde, mi hijo murió. ¿De qué? No sé. Lo encontré en la cocina tirado, y ya estaba muerto. El funeral no fue tan masivo. Somos una familia grande, pero muchos se odian. Se detestan entre primos, de padres a hijos, de hijos a padres, y así.
Vicente pintó a la señora Perpetua junto al enorme perro de la historia. El animal estaba detrás de la silla de mimbre, semidormido y despeinado. De lejos parecía una mancha negra, la sombra de algo o de alguien. Sin embargo, a pesar de su confección abstracta, la gente que ha visto la obra ―hoy situada en el Museo de Arte Moderno en Nueva York―, ha respondido sin dudar siquiera: “Eso es el diablo”.
Luego de limpiar los pinceles, el pintor recogió su atril y lo arrastró hacia el antejardín. Ahí se quedó hasta que dos balazos retumbaron en el aire. Salió rápido para proteger a Johanna.
―Tranquila, no pasa nada ―le dijo.
Un auto con vidrios polarizados y alerón trasero entró al pasaje, desatando un ruido bestial. Dobló en la esquina y Vicente le perdió la vista. El vehículo, a casi cien kilómetros por hora, recorrió la avenida principal hasta llegar a una cancha de tierra. Ahí se bajaron tres pasajeros. Uno de ellos empuñaba una Taurus 9 mm, los otros dos, bates de béisbol. Se quedaron quietos, en guardia, atentos.
―Respiren más despacio porque no oigo nada ―susurró uno de ellos.
Los perros del vecindario ladraban sinfónicos. Las cortinas de las casas se movían como si alguien les diera un efímero soplido; eran las viejas y viejos sapos que, al igual que los dueños de los boliches de la esquina, serían los futuros testigos de lo que acontecería. El muchacho que sostenía el arma se atrevió a erguir su cuerpo para mirar mejor. Sacudió con la mano izquierda su polera blanca recién comprada.
―Tierra culiada ―murmuró rabioso―. ¡No sale la mancha!
―¡Mira para el frente, ahuevonado, o tu mamá refregará manchas de sangre más tarde! ―gritó uno de sus compañeros.
El pistolero obedeció y tomó el arma con ambas manos, apuntando rápido hacia el norte, luego al oeste, al sur y finalmente al este. No sabía si sería capaz de disparar, era la primera vez que sostenía una pistola y la segunda que manejaba un auto. Ambas cosas eran de su hermano mayor, el héroe de su vida y de muchos, quien le aconsejó antes de salir: “Ten clara la cuenta de las balas que vas disparando”. Recordó esas palabras y revisó el cargador, extrayéndolo del arma. Justo antes de volver a ponerlo en su lugar, un balazo perforó su pulmón derecho. Cayó al suelo. Gritó con demencia y arrastró su ropa por la tierra. “¡Voy a morir!”, dijo a sus compañeros. Ambos soltaron los bates y metieron al muchacho al auto. Manejaron a toda velocidad rumbo al consultorio San Gerónimo, edificio que estaba cerca de una comisaría. El pistolero llegó muerto. Intentaron reanimarlo tres veces, mas su corazón se mantuvo silente.
Ernesto Cartagena, hermano mayor del difunto, se enteró del fallecimiento dos horas después. Nadie quería contarle, pues temían de la ira que guardaba dentro de su cuerpo. Su fuerte temperamento, sumado a una inteligencia sin límite, lo posicionó a la cabeza de la familia Cartagena luego de que su padre cayera en la cárcel hacía siete años cuando la Policía de Investigaciones hizo un allanamiento en la población El Castillo. La organización criminal que lideraba el padre, el conocido brisquero Santiago Cartagena, sobrevivía siempre a las “mexicanas” e incautaciones que impartía la policía. A pesar de que la familia acostumbraba a renacer entre las cenizas, las veces que fuera necesario, el advenimiento de Ernesto como indiscutible líder del clan, provocó ciertos cambios. “Hay que subir para no bajar jamás”, decía.
En un principio, Santiago Cartagena se abastecía con un pez gordo de la región de Valparaíso, un porteño que traía toneladas de droga desde Bolivia, transportándola por pasos fronterizos no habilitados en el norte de Chile. Ernesto Cartagena siempre fue la mano derecha de su padre, le tenía una devoción enfermiza a su figura y decisiones, pero todo cambió cuando fue detenido. Ernesto arrancó del país para no ser arrestado. El impulso de su escapada lo llevó a Perú. Allí conoció a Pedro Pablo Fernández, apodado Apóstol Blanco. Trabajó para él y le consiguió una gran cantidad de compradores chilenos que deseaban droga al mayoreo. Cuando su nombre desapareció de entre los más buscados, Ernesto regresó al país. La primera vez que se atrevió a traspasar droga, ya posicionado como la cabeza de su familia, fue a través de burreros peruanos enviados por Apóstol Blanco, que traían consigo veinte kilos de cocaína. Estos se cocinaron en un laboratorio clandestino en la comuna de Puente Alto y se transformaron en el doble de la cantidad original. Fue de ese modo que la histórica familia Cartagena volvió a las andanzas ilícitas. Sin embargo, esa vez fue distinto; Ernesto anhelaba acabar con el monopolio comandado por el capo de Valparaíso, el porteño Alberto Alarcón.
Читать дальше