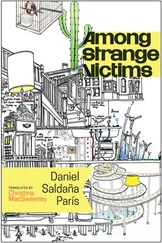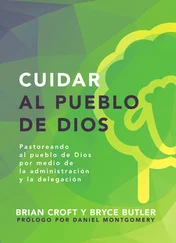La vida no viene con manual de instrucciones. Y la muerte tampoco. Aunque no lo hayamos calculado previamente, cualquiera de nosotros podemos encontrarnos un día en la situación de acompañar a una persona, quizá a un ser querido, en la difícil aventura del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Aun siendo «no cuidadores», mujeres y hombres sin formación sanitaria y sin cursos especializados de geriatría, la vida es capaz de proponernos el desafío de «cuidar». Y este desafío puede darnos miedo.
Nuestra cultura tecnificada nos transmite la impresión de que para cuidar a una persona que envejece y se dirige hacia la muerte es imprescindible contar con una gran cantidad de conocimientos y medios técnicos. La solución más razonable sería delegar la totalidad de los cuidados en manos de «cuidadores profesionales» y de instituciones especializadas. Corremos el riesgo de olvidar que, en esta fase esencial para toda persona que es el final de la vida, ningún confort material podrá sustituir jamás la presencia, el vínculo y el afecto.
Cada familia es un mundo y exige la máxima comprensión en las decisiones que toma respecto al cuidado de sus mayores. Según las circunstancias y capacidades de cada persona y de cada grupo familiar, las respuestas y los proyectos serán diferentes a la hora de garantizar que el final de la vida transcurra en las mejores condiciones humanas y materiales. El respeto que merece toda familia explica que estas páginas no encierren principios ni afirmaciones generales, sino un relato vivo y concreto, un puñado de experiencias vividas en primera persona y pasadas por el tamiz de la reflexión, por si pueden ofrecer alguna luz a quien decida tomar en sus manos la tarea de cuidar.
Durante algo más de tres años he vivido la aventura apasionante de acompañar cotidianamente a una mujer, Andrea, desde que le fue diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa hasta el momento de la muerte... y un poco más allá. A lo largo del proceso he mantenido contacto con muchos profesionales cuya intervención ha sido valiosísima, en particular el médico de cabecera, la neuróloga, el podólogo, el dentista, el enfermero, el fisioterapeuta, la nutricionista, la logopeda y la profesora de yoga.
Cada uno desde su especialidad ha aportado su saber específico, casi siempre con gran calidad humana. Esta pequeña narración contiene todo mi reconocimiento hacia los profesionales de la salud y pretende sencillamente compartir algunas pistas que puedan resultar útiles a los que, como yo, se ven embarcados en la responsabilidad de cuidar sin pertenecer al mundo sanitario.
He tenido la gran suerte de trabajar en equipo con tres compañeras formidables, Agostina, Linda y Naseem. Quiero citarlas con sus verdaderos nombres, en señal de homenaje a tantas mujeres –y también a tantos varones– que, en el anonimato de la historia, consagran buena parte de su energía al cuidado de las personas más vulnerables. Lamentablemente, en estos años me ha tocado también trabajar con otras dos personas de cuyos nombres prefiero no acordarme, por el sufrimiento estéril que han provocado en nuestro entorno.
No puedo dejar de mencionar con profundo agradecimiento la confianza inagotable que la familia de Andrea depositó en mí desde el primer día, haciendo posible con su actitud la relación que estas páginas relatan. Sin el apoyo incondicional que he recibido de cada uno de ellos, hijos, nietos y hermanos, nunca habríamos podido llegar a buen puerto.
Soy muy consciente del privilegio que ha supuesto para mí cuidar a Andrea. Como en toda relación, hemos vivido encuentros y desencuentros, pero confieso que cada día junto a ella ha despertado en mí motivos de alegría y agradecimiento. No todas las personas mayores tienen su calidad humana, y cuidar a todos los ancianos no es igual de sencillo. Espero, no obstante, que aquellas personas para quienes cuidar resulta un ejercicio difícil puedan también descubrir algún rayo de luz en estas líneas.
Con el paso del tiempo, Andrea se ha convertido para mí en maestra de vida. Juntas, a trompicones a veces, a base de tanteos y desconciertos, con algunas lágrimas y muchas risas, cada vez con menos palabras y más comunicación no verbal, fuimos descubriendo las múltiples etapas de esta travesía propiamente humana que es, no solamente vivir y morir, sino saber que se vive y se muere.
La vida nos concedió el inmenso regalo de llegar juntas allí donde el camino se abre a un nuevo horizonte. Yo la dejé marchar suavemente, asomada a un misterio que me sobrecoge y me desborda. Aquí comparto sencillamente algunos aprendizajes de estos años, con el deseo de que otras personas encuentren fuerza, esperanza y alegría en la aventura de «cuidar».
TESTIMONIO LEÍDO
EN EL ENTIERRO DE ANDREA
Querida Andrea:
Un día te pregunté qué es la elegancia, y me contestaste: «Una persona elegante es alguien que quiere pasar inadvertido y, a pesar de todo, atrae todas las miradas». ¡Eso es lo que te ha pasado a ti! Tú atraes nuestras miradas incluso hoy, y seguramente a tu pesar. Déjame hablar un poco de tu elegancia; te prometo no exagerar.
Tú y yo nos encontramos hace tres años y medio, cuando tú empezabas a perder algunas facultades y yo acaba de llegar a Francia. Era demasiado tarde para conocer a «la dama» que tú habías sido; sin embargo, he tenido la suerte de conocer bien a «la mujer» que tú eres, fuera de todo rol y de todo convencionalismo.
Se suponía que tenía que acompañarte, pero ni tú, ni tus hijos, ni yo conocíamos el camino. ¡Qué magnífica aventura! ¡Cuántos tanteos y aprendizajes, cuántos desconciertos y pequeños enfados, cuántas risas cómplices y cuántos momentos maravillosos! Nunca podré agradecértelo bastante.
Al ver mi pobre francés y al saber que yo era incapaz de hablarte «de usted», tú misma me propusiste enseguida que nos tuteáramos, «porque la sencillez es lo mejor», me dijiste. Esta sencillez es parte de tu elegancia.
Estos últimos años, ya dependiente, te sentías muy bien en casa de tu hija, rodeada de cariño. Antes habías querido mucho tu casa de la calle de la Zarza. Sin embargo, habrías deseado cambiar el nombre de la calle, habrías preferido vivir en la calle de la Rosa. ¡Yo te decía que no se puede tener todo! Sí, Andrea, como cada uno de nosotros, tú albergabas tus propias espinas: las heridas y los errores de tu historia, tus pequeños defectos, el peso de la soledad, la angustia ante la pérdida de autonomía, la enfermedad, que iba destruyendo tu memoria y tu lenguaje, el miedo a la muerte...
En medio de tus espinas, yo soy testigo de la belleza creciente de tu rosa. La belleza de tu corazón, la elegancia de tu espíritu, no te han abandonado nunca, al contrario. Creo que esta belleza estaba arraigada en el amor. En primer lugar, el amor hacia cada uno de tus hijos e hijas y de tus nietos, que han sido hasta el final la niña de tus ojos, y cuyas fotos mirabas todos los días. Pero también el amor hacia tus hermanas y tu hermano, tus primos, tu ahijada, tus amigos... cuyas llamadas, cartas y visitas eran cada vez más importantes para ti.
Me has parecido muy elegante en tu capacidad de soltar, de dejarte hacer. ¡Cuánto te costó dejar de conducir! El coche, símbolo de la autonomía que desaparecía... Poco a poco, con confianza y con suavidad, has ido aprendiendo a dejarte conducir por unos y por otros, por cada una de las señoras que te han acompañado; has aprendido a caminar de la mano porque tu equilibrio era ya muy frágil.
Читать дальше