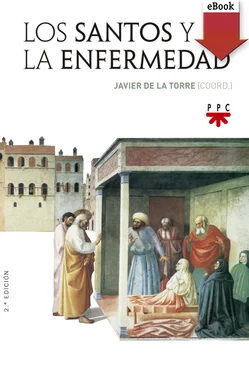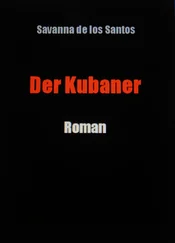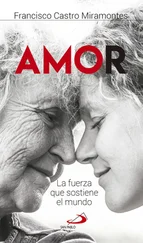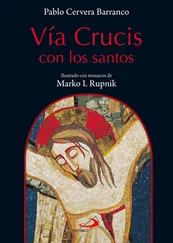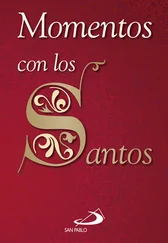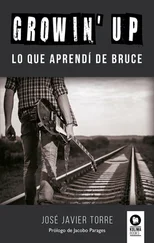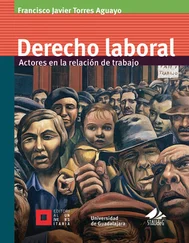2. La Regla de san Benito y los monjes enfermos
Aunque no consta documentalmente que san Benito sufriera alguna enfermedad en especial, excepto –como hemos visto– las fiebres que le atacaron días antes de su muerte, seguramente debía de tener bastante experiencia de cómo los monjes afrontan esta realidad. Y quizá por este motivo dedica un capítulo entero de la Regla, el 36, a los monjes enfermos.
Para empezar, llama la atención la colocación de este capítulo en el conjunto de la Regla. Se halla numéricamente en el centro de la misma, ya que la Regla tiene un prólogo y 73 capítulos. Este artificio literario es una forma de subrayar la centralidad del hermano enfermo como imagen de Cristo. Y así empieza el capítulo: «Ante todo y sobre todo se debe cuidar de los enfermos, de modo que se les sirva como a Cristo en persona, porque él mismo dijo: “Enfermo estuve y me visitasteis”» (RB 36, 1-2, citando Mt 25,36; visitar a los enfermos figura también entre los «instrumentos de las buenas obras», RB 4, 16).
Seguidamente, dispone que «para los hermanos enfermos haya destinado un local aparte y un servidor temeroso de Dios, diligente y solícito» (RB 36, 7). El cuidado de los enfermos requiere de un lugar especial en el monasterio y exige el trabajo de un hermano con dedicación exclusiva. Además, tanto el abad (RB 36, 8.10) como el ecónomo (RB 31, 6) deben preocuparse especialmente por los enfermos, de modo que no sufran ninguna negligencia. El hecho de disponer de un espacio apropiado facilita las excepciones que haya que hacer respecto a la observancia regular. Así pues, «el uso de baños ofrézcase a los enfermos cuantas veces convenga» (a los demás, solo «de tarde en tarde»; no olvidemos que la Regla se escribió a comienzos del siglo VI d. C.); «concédase asimismo el comer carne a los enfermos muy débiles para que se repongan». Si los enfermos comen en un lugar distinto del de la comunidad, los hermanos sanos no tendrán que soportar la tentación de ver –¡y de oler!– los platos de carne pasando por delante de ellos.
El mismo capítulo 36 ofrece unas breves notas de tipo psicológico-espiritual relativas a la relación entre los enfermos y los hermanos que cuidan de ellos. San Benito recuerda a los primeros que «se les sirve en obsequio a Dios, y no contristen con sus impertinencias a los hermanos que les asisten» (RB 36, 4). Pero, al mismo tiempo, advierte a los cuidadores que a los enfermos «se les debe soportar con paciencia, porque de los tales se adquiere mayor galardón» (RB 36, 5). Es bien sabido que la enfermedad, a menudo, aunque no siempre, asociada a la ancianidad, repercute en la psicología de quien la sufre, y no es fácil encontrar el equilibrio entre los dos extremos, que serían el narcisismo, por un lado, y la dificultad para pedir ayuda y sostén, por el otro. Impresiona la capacidad de san Benito para afrontar la realidad de la persona enferma desde una visión global y, como consecuencia, su preocupación por atenderla en sus distintas dimensiones: física o corporal, psicológica y espiritual.
3. La metáfora médico-sanitaria en la Regla de san Benito
La metáfora médico-sanitaria aplicada a la vida espiritual está presente en el texto de la Regla, siguiendo el camino trazado por el Nuevo Testamento y los Padres de la Iglesia, que la proyectan en primer lugar sobre el Señor y secundariamente sobre sus discípulos y seguidores.
Los capítulos 27 y 28 de la Regla presentan al abad como médico, más aún, como «sabio médico» (RB 27, 2 y 28, 2). Estos capítulos forman parte del llamado «código penitencial», que describe los procedimientos previstos para los monjes que han caído en conductas inadecuadas (RB 23-30; 43-46). Más concretamente, aquí se trata de la solicitud que debe tener el abad con los excomulgados (RB 27), teniendo presente que la excomunión es el grado máximo de castigo penitencial antes de la expulsión de la comunidad, y en RB 28, «de los que muchas veces corregidos no quieren enmendarse». Lo que llama la atención en primer lugar es el enfoque medicinal de la corrección. Para san Benito, el monje que no se comporta bien lo hace más porque está enfermo espiritualmente que por malicia o porque sea intrínsecamente malo. De ahí que los estudiosos de la Regla, en lugar de hablar de «código penal», prefieren agrupar los capítulos que tratan sobre este tema bajo el epígrafe de «código penitencial», concebido como remedio ante la enfermedad más que como castigo frente a la maldad. Es lógico, entonces, que el cometido principal del abad sea comportarse como un «sabio médico» (sapiens medicus), de acuerdo con el precepto evangélico: «No son los sanos los que han menester de médico, sino los enfermos» (RB 27, 1-2, citando Mt 9,12); un buen médico capaz de diagnosticar la enfermedad y de aplicar los tratamientos oportunos. Encontramos en estos capítulos una descripción alegórica del arsenal terapéutico del que disponían los médicos en el siglo VI. Este arsenal se componía de cataplasmas (es decir «monjes ancianos y prudentes que, como a escondidas, ayuden al hermano vacilante, induciéndole a una humilde satisfacción y le animen para no sucumbir a la excesiva tristeza», RB 27, 2-3), «fomentos y lenitivos de exhortaciones, medicamentos de las divinas Escrituras y, por último, el cauterio de la excomunión o la escarificación de los azotes» (recordemos, una vez más, que leemos un texto del siglo VI), si «aun así advierte que nada obtiene su industria, use también de lo que es más eficaz, su oración por él y la de todos los monjes, a fin de que el Señor, que todo lo puede, obre la salud en el hermano enfermo» (RB 28, 3-5). Queda como último remedio, cuando todos los anteriores han fracasado para curar al hermano, «el cuchillo de la amputación», es decir la expulsión de la comunidad (RB 28, 6-8).
Además, a medida que el abad se aplica al cuidado de los hermanos, aprende también a curarse a sí mismo (RB 2, 39: «Mientras se preocupa de la cuenta ajena se va haciendo solícito de la suya propia»). Poco a poco, el abad, como los ancianos espirituales, va adquiriendo la sabiduría del corazón, que le enseña a «curar tanto sus propias heridas como las de los demás» (RB 46, 5-6). En cualquier caso, está claro que la comunidad monástica no es un dream team, no es un grupo de «perfectos» o de «superhéroes», no está formada por una «élite espiritual», sino que se parece más bien a un grupo de enfermos que se ayudan mutuamente a soportarse y a afrontar sus debilidades. El abad, como buen médico, debe ser consciente de «que no tiene el dominio tiránico sobre almas sanas», sino que «tomó el cuidado de almas enfermizas» (RB 27, 6), empezando por la suya.
4. Conclusión
Es hora de sacar algunas conclusiones de lo expuesto hasta aquí. A partir del Libro II de los diálogos, de san Gregorio Magno, y de la Regla de san Benito, hemos intentado mostrar los fundamentos de la vivencia monástica de la enfermedad. Lo primero que destaca es su integración en la vida cotidiana del monje; casi me atrevería a decir su «normalidad». En segundo lugar, llama la atención de la Regla a la persona en su conjunto. San Benito, aun sin formularlo explícitamente, era consciente de los distintos componentes del ser humano, y se preocupa para que sean atendidos en su globalidad: la dimensión corporal, el área psicológica y la parte espiritual, teniendo en cuenta que las tres están estrechamente relacionadas. A partir de ahí destaca un tercer elemento de la tradición monástica benedictina: la humanitas. Esa misma humanitas que, según la Regla, debe impregnar el trato con los huéspedes (RB 53, 9), y que se traduce como «obsequiarlos con el mayor agasajo», inspira en todos los sentidos la relación con los enfermos, y de ahí la condescendencia para con ellos en lo que se refiere a los rigores ascéticos y el interés para que no les falte nada. Naturalmente, el fundamento teológico de todo está en la centralidad de Cristo y en la dinámica de la encarnación. Servir al hermano y tratarlo como a Cristo, y, por parte del enfermo, ver en quien le cuida, sea el enfermero, sea el abad u otro hermano, a Cristo médico.
Читать дальше