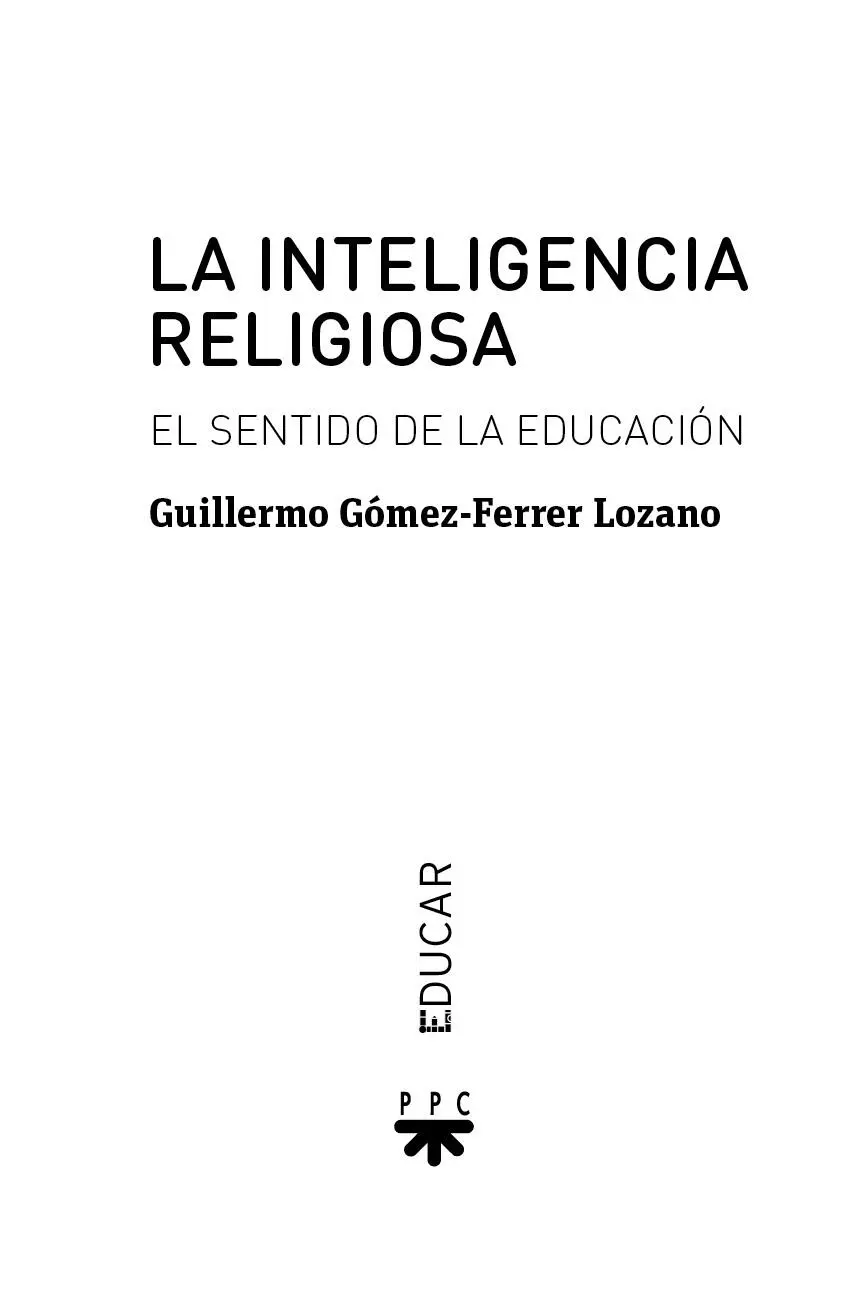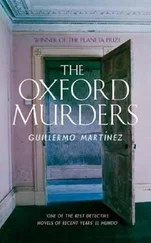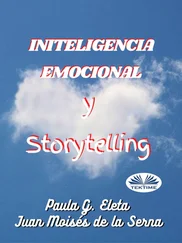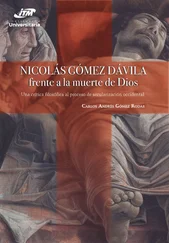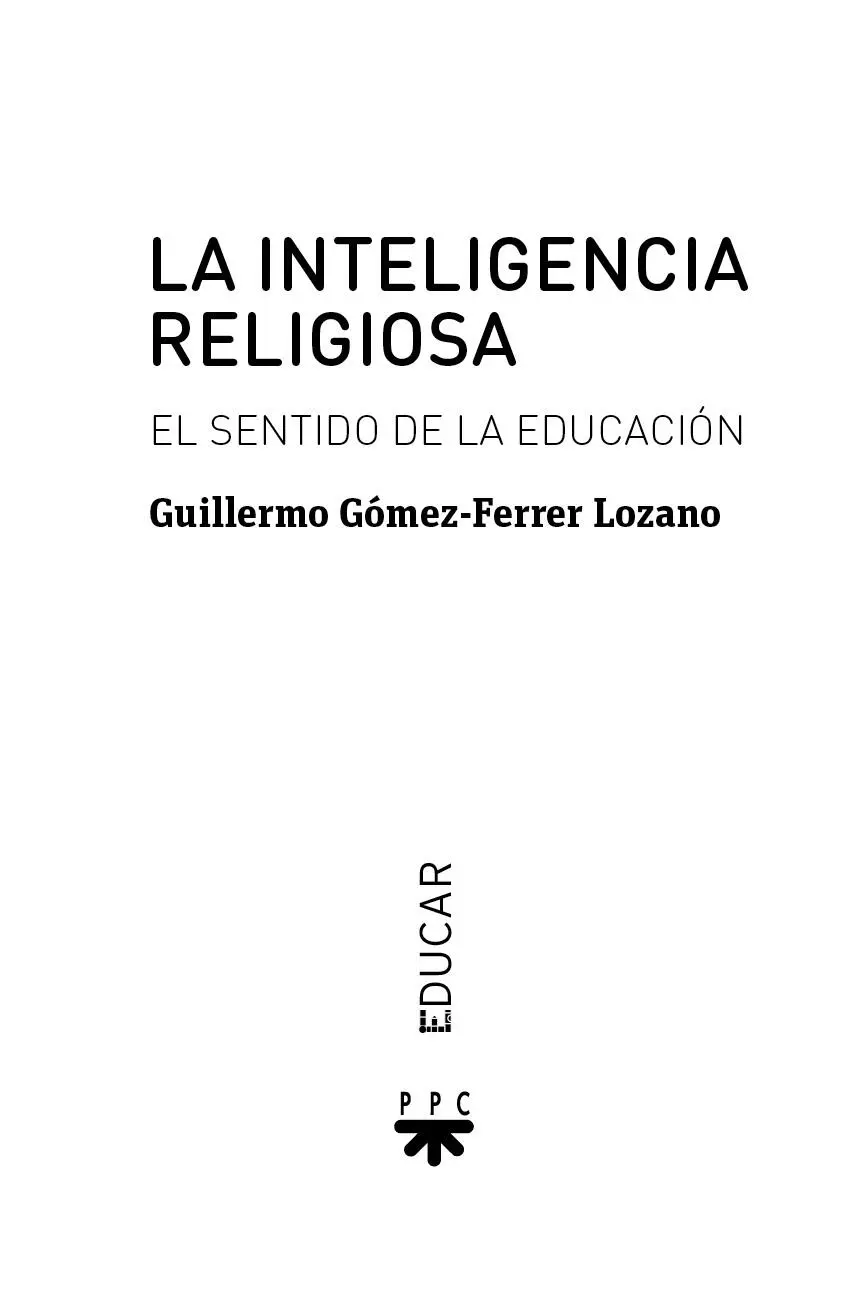
A mis alumnos
La verdad no se impone de otra manera
sino por la fuerza de la verdad misma.
PABLO VI, Dignitatis humanae
Este breve ensayo tiene por objeto clarificar algunas cuestiones clave del diálogo razón-fe en el ámbito de la educación. Como resultado de ese diálogo he planteado algunos principios que configuran la enseñanza: aquello por lo que cobra sentido. Es cierto que me he enfocado principalmente en la formación universitaria, que es la que yo ejerzo como profesor en una universidad católica. Sin embargo, las conclusiones me parecen aplicables a otras etapas formativas e incluso a la familia: en concreto, a la familia cristiana, aquella que busca tener hijos libres, abiertos a la realidad en todas sus dimensiones; hijos críticos con las consecuencias de una razón reducida y un deseo intencionadamente devastado por el consumo. El punto de partida para su escritura ha sido tomar las asignaturas de las que soy profesor y responder a las siguientes preguntas: ¿qué ofrece de diferente una formación católica sobre los contenidos que yo imparto de otra que no lo sea? Y esa diferencia, ¿aporta algún valor o, por el contrario, lo reduce? Es decir, ¿existe un modo propiamente católico de abordar cualquier saber? Y, si ese modo es posible, ¿sería extrapolable a otros contenidos de aprendizaje, ya sea una asignatura escolar o la educación de los hijos? En resumen, ¿existe una inteligencia religiosa como existe una inteligencia racional, emocional o estética?
Preguntarse por la enseñanza católica es también alertar sobre la urgente necesidad de que la sociedad tome conciencia de que el pensamiento católico no solo es una propuesta válida entre otras para la enseñanza, sino necesaria, pues amplía la visión desde la que se aborda cualquier saber; ampliación que, como presentaremos –y es de lo que tratan estas páginas–, permite vivir la condición humana en toda su plenitud. El catolicismo, entonces, además de ofrecer un mejor aprendizaje, contribuye a interpretar con precisión nuestra realidad –que en definitiva es mucho más importante–, ya que introduce factores esenciales que en el pensamiento actual son obviados. Y todo sin necesidad de que para ello se dé el presupuesto de la fe, que es consecuencia, pero no requisito, de la inteligencia que presentamos. Esto significa que la educación católica, como método para el desarrollo de una inteligencia religiosa, es válida para creyentes o no creyentes; aunque, evidentemente, es mucho más urgente para los primeros por cuanto, dándose la experiencia de la fe, si se desea que esta sea completa, se precisa de una metodología que contribuya a hacerla más verdadera y que la purifique de lo que no le corresponde.
Habida cuenta del carácter personal de este pequeño ensayo, y aunque no es lo propio de un trabajo de este tipo, quisiera aclarar en esta introducción la posición desde la que parto, porque ayuda a comprender mejor mi planteamiento. Me parece pertinente hacerlo en un caso como el actual, pues, como propone la hermenéutica crítica, para comprender algo debemos entender cómo ha llegado a ser ese algo. Partir de aquel que reflexiona para así desentrañar lo reflexionado es un planteamiento válido, entre otras cosas porque aquello de lo que vamos a hablar nace de la experiencia, y la experiencia solo es posible presentarla desde el yo. No puedo, entonces, abstraer el texto de mi propia historia. Quizá esta sea una de las características que ya confiere a la formación católica una singularidad: que quien enseña importa. Y no solo importa por su saber, sino por quien es. Es decir, que quien se encuentra en el aula frente al alumno es tanto o más importante que lo enseñado. La educación, cuando sale del margen de la mera formación, de la mera transmisión de conocimientos, tiene como objeto hacer crecer al otro. La educación es el lugar donde se pone en juego todo: lo que se enseña, a quien lo enseña y la forma en que se enseña. No hay compartimentos estancos. Los jóvenes lo miran todo, la totalidad. Y tienen un ojo clínico para descubrir nuestras inconsistencias, nuestras hipocresías, nuestros cálculos –que se dan cuando quien enseña no se pone en juego–. Esconder esta totalidad que nos afecta como padres o como profesores es esconder la única posibilidad de que se produzca un encuentro fructífero y verdadero entre el profesor y el alumno o entre los padres y los hijos. El campo de juego de la educación es la libertad. Sin libertad no hay educación, sino adoctrinamiento. Por eso la historia personal no es un paréntesis que se queda fuera del aula o de la casa. Al traspasar la puerta de clase se entra con el yo, con la totalidad del yo: con las vivencias pasadas, las creencias presentes y las esperanzas futuras. No hay relación si no es entre personas libres; no hay encuentro si no es entre yoes sin máscaras –y la máscara «profesor» es como cualquier otra máscara, una coraza que impide poner en juego la verdad de la relación– y no hay experiencia si no es en la vida. La educación no es una cosa que sucede en el aula al margen de la vida. Es el acto mismo por el que la vida adquiere un nuevo sentido: aquel que permite interpretarla desde la totalidad de los factores que la constituyen.
Partimos entonces de mi historia, que es la historia de una persona que se ha movido por los caminos de la creencia, la duda y la increencia. Pero es también la historia de un reencuentro. Un camino de ida y vuelta que comenzó con una religiosidad familiar viva, a la que siguió el tanteo de la vocación religiosa y, posteriormente, un desencanto que condujo al agnosticismo y, por un breve tiempo, al ateísmo; este habría sido mi estado natural si no se hubiera producido el acontecimiento que permitió la conversión: un hecho inesperado que desencadenó las preguntas por el sentido de la vida y de la condición humana. Las respuestas halladas, lejos de implicar una fulgurante conversión al modo paulino, han ido por sendas no exentas de nuevas preguntas en las que la compañía (que empieza en el propio hogar, es decir, por mi mujer, que es el principio de la Iglesia en mi vida) ha resultado decisiva frente a las propias limitaciones personales. Sin embargo, es importante reconocer con sinceridad la modalidad de la fe que se hace presente en mí y que no es otra que la de la duda siempre insistente: una religiosidad que se toma en serio a sí misma y, en consecuencia, se manifiesta con altibajos, inquieta, en ocasiones agotadora por su falta de certezas; permanentemente en búsqueda, incansable, pero que se mantiene fiel, porque reconoce la condición saciadora de la fe para aquel que tiene sed, como es mi caso; es decir, que admite que solo en ella la vida adquiere sentido, pero que se resiste cada cierto tiempo a señalar la fuente de su origen, ya sea por debilidad o por miedo al abandono frente a las propias fuerzas que eso significa. Una forma de fe que tan maravillosamente resumió san Agustín en sus Confesiones: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti».
En consecuencia, mi necesidad de comprender la vida y su vocación de sentido desde la fe no podía hacerse de forma superficial o abordando únicamente uno de sus aspectos: requería una perspectiva amplia, lo que implicaba –e implica– estar atento a todo cuanto sucede. Esa voluntad de comprenderlo todo, quimérica como intención, pero saludable como método, tuvo como contrapartida un perfil demasiado abierto, demasiado amplio, demasiado interdisciplinar para encajar en los rígidos márgenes del mundo académico universitario español. Esta amplitud de intereses ha sido fuente de conflictos personales –casi diría que de arrepentimiento– por sus consecuencias prácticas negativas en un mundo académico hiperfragmentado, fascinado por la técnica y la especialización; pero también ha enriquecido aquello que enseño y cómo lo enseño. También como padre y como ciudadano con voz propia.
Читать дальше