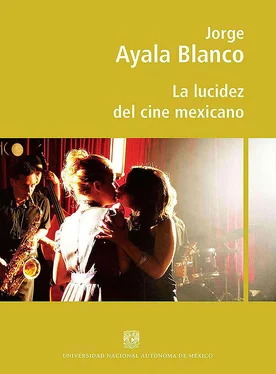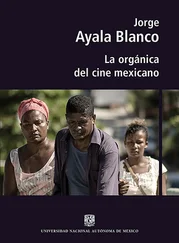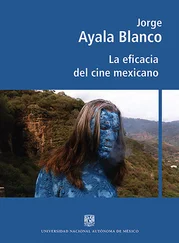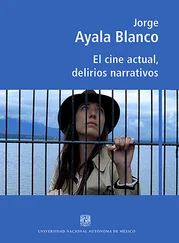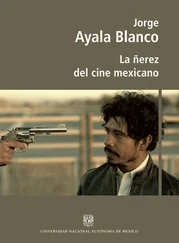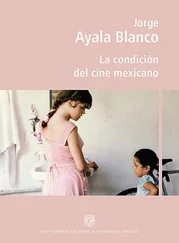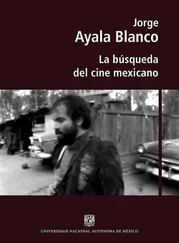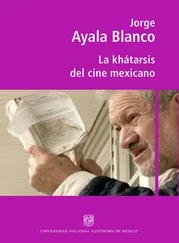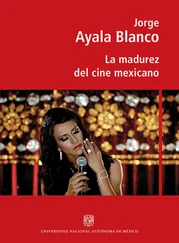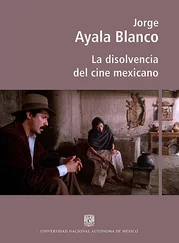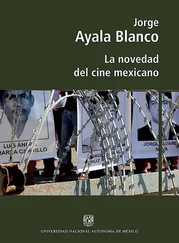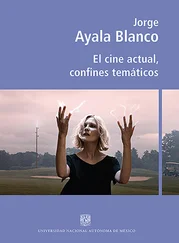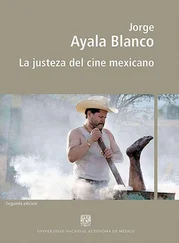La lucidez embotada ejerce una pedagogía murmurante. Con gran deliberación y muy abiertamente, no se trata llevar a sus últimas consecuencias un método fragmentario nietzscheano, sino algo más subrepticio y oblicuo: un método susurrado que a veces parece pastoso y entre dientes porque jamás ataca de manera directa y frontal, en esa curiosa película extrema que hace de la abierta visión frontal un sistema de registro casi exclusivo, prácticamente una ideología o un criterio. Y que nunca afirma nada, conformándose con ir por los lados, rodear, suponer, rebatir suavemente, urdir numerosas contradicciones para señalar y hacer evidentes otras tantas, plantear dudas tras dudas, bordear y bordar alrededor de una anécdota confusa, o prolongándose y corrigiéndose por sus orillas potenciales, con base en esos actores haciendo improvisaciones deficientes y peregrinas que nunca cesan de cercar, repetir, mostrar variaciones, diluir, tergiversar y redundar en contenidos disparados por todas partes sin excepción, aunque principalmente en la esencial, la referente a la construcción de la memoria y la creación de los mitos nacionales como parte de un proceso que involucra la imaginación ciudadana y, sin saberlo ni temerlo, el propio cine vuelto en contra de sí mismo, el cine y sus figuraciones ancestrales, acometidos como surtidores arbitrario pero muy eficaz de imágenes memorables y míticas sobre la Revolución Mexicana y sus actores. O séase en términos musicales, Tres peludios restantes para cello solo: Al taco da punta d’arco, Pizzicato y Senza arco.
La lucidez embotada funda una verdadera metafísica de la repetición en varios planos del sentido. Puesto que “la repetición será un patrón del film (como en todo el cine de Pereda), la representación (teatral y política) como operación intelectual y dramática, un dilema a resolver; la discontinuidad y continuidad entre distintos tiempos históricos, una inquietud pragmática” (Roger Koza, en el Catálogo del Tercer Festival Internacional de Cine de la UNAM, 2013), el film de Pereda-Shulsinger se apoya en todas las definiciones posibles de la palabra Repetición. Matar extraños “opera un movimiento de repetición constante del que brotan capas de ficción que se replican y se superponen unas sobre otras, Cine dentro del cine, ficción dentro de la ficción. El film es, así, una puesta en escena de la no-historia de la Revolución, al mismo tiempo que un ensayo sobre la idea misma de revolución, acompañado de citas de Hanna Arendt y los Beatles. Pereda parece exponer que la revolución no es el tiempo del cambio, sino de la repetición encarnada en las tres figuras de los revolucionarios perdidos en el desierto”, pero además, a través del trabajo en pantalla con no-actores, “su puesta en operación y su desmontaje a manera de casting”, “muestra que la creación de un nuevo tipo de actores va dirigida a producir una nueva clase de público. Así, la repetición deviene una forma de desautomatización de la percepción, de ruptura del cliché, cuyo efecto es la emancipación del espectador, la revolución de la sensación” (Sonia Rangel, en Icónica, núm. 8, primavera de 2014). De hecho, pues, los realizadores han aprovechado y explotado al límite tanto las definiciones al uso del vocablo repetición en castellano (acción de repetir, de volver a hacer o decir lo que se ha hecho o dicho, de reiterar y repasar; figura retórica consistente en repetir adrede palabras o conceptos; acto literario que en algunas universidades precedía al ejercicio secreto necesario para recibir el grado mayor; lección de hora de dicho acto; mecanismo de algunos relojes, que servía para que den la hora cuando se toca un muelle; obra artística o parte de ella repetida por el autor; acción legal que compete a uno para demandar su derecho; acción del que ha sido desposeído, obligado o condenado, contra una tercera persona que haya de reintegrarle o responderle), como su acepción particular en francés, muy común, donde repetición (répétition) es también sinónimo de práctica y ensayo escénico.
La lucidez embotada suelta frases fuera de contexto sin lograr crear otro contexto para relevarlo y revelarlo. Así quiere la discordante mancuerna Pereda-Shulsinger enfrentar valerosamente las representaciones estereotipadas del pasado revolucionario. Embistiendo con energía miope, o en definitiva a ciegas, pues quizá sólo sea para proponer nuevas representaciones estereotipadas de los mismos hechos esquemáticamente evocados desde supuestas perspectivas actuales, aunque ahora disueltas, desintegradas, sin sustento popular, desperdigadas, desparpajadas, desglosadas, incoherentes (“Usar actores no profesionales aporta autenticidad pero, en un casting, de todas formas terminas por hacer una reconstrucción que no tiene nada de auténtico. La reconstrucción en sí ya es una falsedad... Me interesaba reflexionar sobre las representaciones históricas. Suele suceder que tienen poco que ver con el pasado, se piensan más hacia el futuro”: Nicolás Pereda entrevistado por Carlos Jordán, en el suplemento Laberinto de Milenio Diario, 22 de febrero de 2014). Quiérase o no, “la belleza de la abstracción es aquí un absoluto y un método de investigación. Los discursos toman posesión de los actores y cada acción constituye una hipótesis” (Koza). Pero la propuesta fílmica, antinarrativa o narrativa, entelequia o concreción, jamás evoluciona, sólo se estanca, da vueltas mordiéndose la cola desahuciadamente graciosa, se desgasta, se desgaja, se derrumba, involuciona, desmorona y despelleja, a medida que avanza y zozobra lamentablemente, hasta desembocar en esa lamentable extinción concluyente en la que, después de tragar su comida con tortillas mojadas, Gabino da órdenes desde el off a uno de tantos subsistentes agonistas o agonizantes del sillón que han buscado desesperadamente un cuchillo bajo los cojines para mimar su autodegollamiento (“Di el texto, comenzamos, toda acción encuentra otra reacción que a su vez intensifica la primera... Vas a salir del cuarto, cuando quieras...”), a cuya voz apenas responden los seudorrevolucionarios en su infrahollywoodizado caminar infinito, el cuerpo de un borrego muerto en el paisaje árido, un toro cebú en primer plano desplumado y una inevitable fogata iluminando a los tres al abarcarlo todo con sus llamas cual eternos acordes lastimeros y sus chisporroteos proveyendo una acelerada desembocadura en la oscuridad total. O séase en términos musicales, Estructuras y Turbulencias en Re Menor para Piano: Impetuoso e feroce, Presto virtuoso y Quieto vinto.
Y la lucidez embotada era por herética elección deleitosa que se soñaba delictuosa un irreverente viaje extático del impulso desvergonzado a la evidencia de la impostura concertada.
Tratando de armar simbólicamente con palitos lúmpenes un ilusorio castillo de naipes que de cuadrado pasa a pentagonal antes de inevitablemente derrumbarse en el rincón de lo que viene a ser un inframundo privado bajo los puentes viales de Iztacalco e Iztapalacra, circulando con indiferencia al lado de alguna prostituta suculenta o entre chacales desatados contra ellos mismos, recibiendo la oscura dádiva de una botella de aguardiente (“Chanito, toma tu charanda”) que ipso facto lo convierte en un teporocho privilegiado gracias a esa nocturna caridad en el barrio miserable, pagándose un reparador taco en un puesto de mariscos, depositándole devotamente una ofrenda a la Santa Muerte tan milagrosa, vaciándose a grandes sorbos ruidosos su bebida cual individualizado gozador solitario, ahora dentro de una especie de cuadrangular nicho rodeado de piedra, para enseguida dormirse con insólita placidez en ese útero callejero entre baldíos y muladares, el indigente andrajoso de pelambrera erizada y costras de mugre acumulada a quien llaman El Chano (Donaciano Hernández Pérez El Chano interpretándose a sí mismo) va después a deambular de mañana por las calles, empujando un carrito del súper que le sirve para ir amontonándole encima los grandes envases de cartón y las botellas de plástico que recoge en los basureros y que por último venderá por kilo en un depósito. Así, tranquilo, sin mayores preocupaciones ni ataduras, acaso feliz y marginal, el precarista vive al parecer en perfecto equilibrio con su entorno social.
Читать дальше