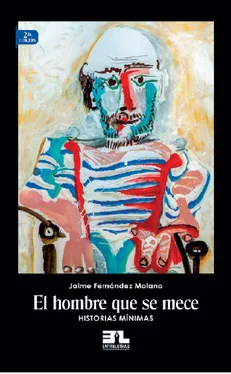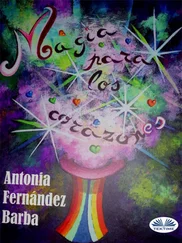Regresó a su casa, y cuando entró a su cuarto lo primero que vio fue que el dinero del arriendo reposaba ahí, olvidado sobre la mesita de noche.
I
—Mataron a su hermano —dijo esa noche la voz que venía desde el municipio de La Macarena; y agregó:
—Que por favor madrugue a traer el ataúd.
Mientras reaccionaba por la noticia, me dirigí a la funeraria, en el centro de la ciudad, donde me fiaron el cajón que debía llevar al aeropuerto.
Era de madrugada y a esa hora, sin transporte posible, llamé a mi amigo Miguel Ortiz, quien acudió presto con su pequeño campero. Tuvimos que meter el cajón con medio cuerpo por fuera.
Llegamos al aeropuerto, pero no había cupo en el único avión de carga que salía para La Macarena.
Henry Quevedo, dueño del flete de la nave y amigo de Melco —mi hermano asesinado—, hizo bajar parte de la carga para meter el cajón.
Pero yo también debía viajar.
—¿Cómo hacemos? —le dije.
II
Entre tanto, mi hermano, a quien llamaban ‘el guardián de La Macarena’, yacía muerto en la morgue del pueblo por defender este parque natural que querían arrasar a toda costa.
Yo trataba de salir del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio en el único avión disponible, llevando el ataúd que Sarita (esposa de Melco) y sus hijos esperaban para poder realizar las honras fúnebres.
Quevedo me respondió:
—No hay espacio. La única opción sería que se metiera en el ataúd.
Me estremecí hasta los tuétanos.
—Nooo, manito. Eso eees imposible —tartamudeé—. Y en un instante de repentina lucidez le dije, con el primer pretexto que encontré:
—Estoy muy gordo y no quepo.
Luego de darle vueltas al asunto, Quevedo finalmente encontró la única opción en un espacio que hay entre la carga y la cabina. Allí me ubicó.
Me acomodé en la única silla que había en ese estrecho espacio, a la cual me amarré con todas mis fuerzas.
Luego recordé que en mi improvisado bolso llevaba media de brandy que había comprado en el aeropuerto, antídoto para los nervios del vuelo y la tensión de estos momentos. Traté entonces de levantarme para alcanzar el elixir de la tranquilidad, y ¡vaya sorpresa!, cuando al ponerme en pie, la silla se levantó conmigo. Es decir, estaba suelta. De nada servía el cinturón.
Me embutí la media de brandy de una.
Cuando aterrizamos, la pista y La Macarena toda, y el ataúd, y Sarita, y los niños y mi propio hermano, eran solo borrosas imágenes en medio del bochorno.
Horas después, el guayabo y los abrazos y los discursos se confundieron como en un sueño, del que aún no despierto.
Lo primero que hice al llegar al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, fue comprar y meter en mi equipaje de mano dos medias de brandy Domecq, del barato, del de 40 grados de alcohol.
Iba de paseo con mi amigo Constantino Castelblanco, su esposa y la mía, y una treintena de pasajeros más, hacia ese paraíso que es La Macarena.
Cuando vi la tartana en que debía volar —un DC-3 de mal aspecto— apuré tres tragos dobles, seguidos de un severo llamado de atención de mi amigo:
—¡Ya se va a emborrachar este pendejo! —aseveró. Pero yo solo quería llevar dentro las alas de mi otro amigo: Domecq.
El ronco palpitar del viejo DC-3 que apenas se arrastraba por la pista, anunciaba la eternidad.
Bastaron veinte minutos de vuelo para entrar en emergencia. Mis ojos desencajados vieron las aspas del motor derecho estáticas. Giro de 180 grados y vuelta a Villavicencio.
De repente un auxiliar abre la portezuela y comienza a botar la carga. Antes de que este se fijara en mis 110 kilos, apuré otro trago.
Al unísono decenas de oraciones y ruegos y algunos gemidos. Estábamos a pocos metros del piso y muy lejos del aeropuerto.
Cuando me oí rezando como un loco, descubrí que yo solo era un miserable ateo de tierra firme.
Íbamos directo al suelo en el DC-3 con un motor apagado, cuando anunciaron que el otro motor comenzaba a fallar y que no alcanzaríamos el aeropuerto. La angustia y los sollozos, y los rezos y el drama aumentaron.
Mi amigo Constantino y unas monjas que iban detrás de mí coincidieron en una súplica final:
—¡Regálennos un trago, por favor!
Les pasé la botella. En pocos segundos ellos y otros pasajeros acabaron con el brandy.
—Todo ha terminado —pensé. Y comenzó a rodar la película de mi vida en cámara lenta: mis padres, mis hermanos, mi amigo asesinado, mis hijas y los demás allegados. Los momentos fueron eternos y a la vez veloces. Las imágenes corrían más rápido que el pensamiento. Y la nave seguía su irremediable picado.
De pronto, veo una ráfaga de árboles por la ventanilla, acompañada de un leve estruendo que anunció el final.
Pero a cambio de la muerte, la luz de la mañana se instaló sobre un carreteable que le sirvió de pista a la nave.
Luego de un breve silencio, estallan el alborozo y los aplausos para el capitán. Habíamos aterrizado en una pista de fumigación en zona rural de Acacías, sin novedad alguna.
Destapé la otra media de Domecq que llevaba… y todos celebramos.
La noche del martes 28 de octubre de 1986, apareció una luna distinta en la ciudad. Nuestro amigo, el fotógrafo Constantino Castelblanco, nos mostró el espectáculo. En verdad era un hermoso y gigante hueco iluminado desde el otro lado del firmamento.
Fue así como, cámaras y trípode en mano, Constantino nos invitó a Alicia, a Óscar Otero (otro fotógrafo) y a mí, para hacerle un ‘seguimiento’ fotográfico a la luna de esa noche. Nos instalamos en un extremo del parque principal de la ciudad, frente al Banco de la República, donde él comenzó a disparar sin piedad su Cannon último modelo.
En el escaso lapso de quince minutos, algunos curiosos y varios amigos del combo cultural de Villavicencio, se acercaron a saludar el esplendor de la noche, que posaba para nuestro amigo obsesionado.
Finalizado el trabajo desde ese ángulo, fuimos invitados a terminar la sesión fotográfica en el lado opuesto del parque, al frente de La Catedral. Nos instalamos allí, ahora con tres pintores y un escritor más, que habían llegado al parque atraídos por la noche.
En medio de la charla, comentarios sueltos y una que otra ojeada a la luna desde la lente de nuestro amigo, la jornada fotográfica ya casi concluía.
De repente apareció, como un relámpago que nos enceguecía, una tropa de policía; se trataba de un pelotón de por lo menos treinta hombres armados hasta el alma, que brotaron en fracciones de segundo de tres camionetas de estacas y una cupé. Se nos vinieron encima con las técnicas de una redada profesional, de esas que uno solo ha visto en las películas o en las series de TV.
Era un espectáculo tenebroso. Detuvieron el tráfico y nos pusieron a mirar contra el muro de lamentaciones de La Catedral, con las piernas bien abiertas. Nos hicieron cosquillas por todo el cuerpo como intentando descubrir el motivo para la detención.
Era tenebroso pero a la vez risible, muy risible el espectáculo.
Los vi más sorprendidos que nosotros después de esculcar hasta el último rincón de nuestras intimidades. No encontraron granadas, ni subametralladoras, ni nada por el estilo. Además, cuando comenzamos a mostrar nuestros carnés de prensa y algunas credenciales de agremiaciones artísticas, hubo mayor desconcierto entre la tropa. Habían sido mal informados. La llamada de alerta sobre los posibles subversivos había resultado fallida. Una falsa alarma.
Cuando nos interrogaron sobre lo que hacíamos esa noche, sólo tuvimos una respuesta: «Estamos aquí reunidos, saludando a la luna».
Читать дальше