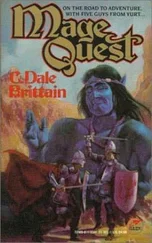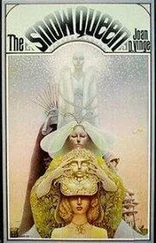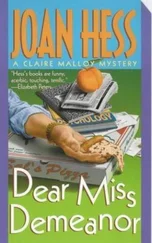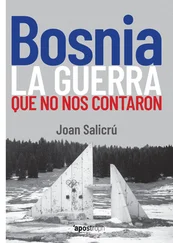El verano tocaba a su fin y las noches empezaban a ser largas. En aquella región de Europa el clima no era muy placentero, no se parecía en nada al de su tierra natal. Le hubiera gustado más ir al sur, sobre todo a España, donde iba de vacaciones cada vez que podía. Allá la temperatura y sus costumbres se parecían a las de su país, pero fueron los hados y Herman quienes la llevaron a Alemania.
Sin una razón clara pensó en su casa. Aunque no era grande, estaba bien diseñada, tenía las habitaciones necesarias, un gran salón, dos baños, una cocina suficiente y equipada. Se consideraba buena cocinera, le gustaba hacerlo y sin duda era su lugar favorito
—Será que hoy me siento hogareña —murmuró para sí. Y sin saber muy bien la razón, le vinieron a la memoria todos los sacrificios y esfuerzos que tuvo que realizar hasta llegar allí.
Sacudió la cabeza procurando expulsar aquellos recuerdos, desearía poder borrarlos, olvidarlos, sin embargo, ahí estaban y le gustaran o no, eran su vida y gracias a ellos allí estaba. Tampoco intuía el motivo por el que se sentía hogareña. Tal vez era que se hallaba sola, sus hijas pasaban la jornada en casa de los padres de una compañera de clase y no llegarían hasta la noche. Quería levantarse, pero se le pegaban las sábanas. Normalmente, a las siete preparaba el desayuno para ella y las chicas, no obstante, aquel día no le apetecía emprender nada. No era normal en su carácter holgazanear y menos en la cama.
Se estiró voluptuosamente. Se encontraba en buena forma física, iba habitualmente al gimnasio y su cuerpo era robusto y sin grasa, musculoso y bien proporcionado. Se levantó al fin, se duchó y con el albornoz aún húmedo se fue a la cocina a desayunar, calentó un poco de leche, preparó unas tostadas y se sentó junto a la mesa. Sintió un escalofrío y pensó que sería por la humedad del albornoz, empezaba a refrescar.
Fue a la habitación y se abrigó con ropa informal. Pronto tendría que poner la calefacción, las noches empezaban a ser frías. Se sentó de nuevo a la mesa y recordó los hechos que le habían llevado adonde estaba ahora. Pensó en su salida de Marruecos, más de veinte años atrás, en el negocio montado por ella, en sus hijas, en todo lo que le había costado conseguirlo, en lo que todavía debía y cuánto le costaría acabar de pagarlo. Claro que aún tenía las casas de Tánger y Marrakech, eran su seguro de vida. Y pensó, cómo no, en su marido muerto hacía ya algún tiempo.
“Nadie te regala nada. Conseguir lo que quieres en la vida se puede convertir en un terrible reto, o avanzas o te rindes, y entonces sólo puedes culparte a ti misma”, pensó para sí. Al mismo tiempo, sindarse cuenta empezó a recordar su infancia y juventud en Marruecos.
II
MARRAKECH
Pocos recuerdos le quedaban de su infancia en Marrakech; el de su madre era altamente borroso, casi tenía la impresión de no haberla conocido, no se acordaba ni de las visitas que le hizo, que suponía no eran muchas porque siempre viajaba. A su padre tampoco lo veía demasiado. En su ignorancia, pensaba que debía estar en un país lejano y creía recordar que iba a verla de vez en cuando. No sabía qué hacía, ni dónde residía, sólo que las pocas veces que fue a verla era de noche y por unos minutos. Su mente no identificaba su cara. Comprendía que les mandaba dinero cada mes, regularmente, pero no conocía ni el cómo ni cuánto. Era una cantidad notable, se dio cuenta al ser mayor, ya que le permitía vivir holgadamente y estudiar sin problemas económicos.
La crio su abuela, una mujer dulce y cariñosa. Su infancia no difería de otras niñas marroquíes, jugaba en la calle cuando podía y ayudaba en las tareas de casa. En el colegio despuntaba por encima de la media, según decían, por su inteligencia, su voluntad y su deseo de querer averiguar siempre más sobre cualquier cosa. A los cinco años hablaba perfectamente el árabe; a los diez, leía el francés y lo escribía con soltura; a los catorce se expresaba correctamente en alemán, idioma que escogió porque le pareció difícil. (No podía imaginarse cuánto le serviría esa lengua en el futuro).
Analizaba todo libro que caía en sus manos, estudiaba lo que descubría en su mundo a diario, pues a todo le buscaba explicación, y no le avergonzaba preguntar por lo que no acababa de entender. Era de las primeras alumnas en el Lyceé Français y los profesores la tenían en gran estima. Incluso una de las profesoras se ofreció a darle clases particulares y así ayudarle a avanzar en lo que pudiera.
A Ilhem le gustaban mucho los deportes, practicaba natación e iba al gimnasio a diario. Era una niña excepcional también por su aspecto, demasiado alta para su edad y casi rubia, con ojos claros. Nada delataba su origen marroquí y en su imaginación pensaba que sus padres eran europeos y un día se la llevarían a Europa.
Marrakech, la urbe que había dado nombre al reino de Marruecos; la ciudad roja, llamada así por el color ocre de sus casas, tenía un límpido cielo azul y un sol inclemente en verano.
El Atlas, de cimas nevadas omnipresentes en el horizonte, junto con la que tal vez fuera la plaza más famosa de África, la Jemaa—El Fna, formaban el centro turístico del país. Sus encantadores de serpientes, sus chiringuitos de comida y bebida, sus espectáculos callejeros y su apabullante vitalidad nocturna daban al conjunto el aspecto perenne de una postal turística.
Para Ilhem todo ello era normal, vivía allí, en ella transcurría su vida. Sin embargo, aquella ciudad que otros admiraban le resultaba poco menos que asfixiante hasta el punto de parecerle prácticamente una cárcel. Su pensamiento volaba siempre más allá de Marrakech, más allá de Tánger, mucho más allá de Marruecos, para deslizarse raudo por cielos de un azul brillante y mares de aguas tranquilas y transparentes a la lejana Europa. Europa, objetivo de la mayor parte de los magrebíes. ¡Europa, donde atan a los perros con longanizas y la fortuna cae de los árboles! ¡Europa!
Todos los emigrantes, cuando volvían por vacaciones, conducían coches grandes, no muy nuevos, eso sí; y si podían, Mercedes, para ellos la máxima calidad reflejada en los vetustos taxis marroquíes que en muchas ocasiones superaban el millón de quilómetros. Se paseaban con ellos por los bulevares fanfarroneando y restregándoles a sus vecinos y amigos lo bien que les iba. Hablaban de las maravillas y fortunas que ganaban, omitiendo la vida que llevaban en sus cuchitriles, del duro trabajo, del desprecio general por su religión, vista como una fábrica de terroristas, ahorrando para poder volver.
No obstante, esto Ilhem lo ignoraba y pensaba que a su padre no le debía ir nada mal, ya que el dinero llegaba siempre sin problemas y en cantidades importantes. Era una niña sin otros motivos que vivir, crecer y marchar.
—Yo algún día viviré en Europa y dejaré este país —decía siempre, absolutamente convencida ya a sus diez años.
—No sueñes despierta, Ilhem. Siempre serás marroquí, por más lejos que te vayas tus raíces están aquí —le decía su abuela.
—Sí, mamá —siempre le llamaba así—, pero me voy a ir. Seré marroquí, pero fuera de aquí. Este país no tiene ningún futuro para las mujeres que quieren ser algo en la vida.
Su abuela dio un respingo al oírla hablar de aquella manera, pensó que era demasiado despierta para su edad y que podría acarrearle muchos disgustos.
—Debes conformarte con lo que tienes, esforzarte para ser mejor y trabajar duro, el resto irá llegando progresivamente, nunca fuerces los acontecimientos.
Ilhem siempre escuchaba sus consejos, sin embargo, pensó que si no forzaba los acontecimientos, si no iba en su busca, nunca conseguiría nada. Ella veía de una manera muy diáfana muchas cosas, lo que no intuía era cómo realizarlas. Esperaría, disponía de tiempo y paciencia y sabía perfectamente lo que deseaba. A los catorce era ya muy bella, desarrollada y espigada, parecía que tuviera cuatro o cinco años más, aunque su inocencia delataba su juventud. En su cabeza iba madurando la idea de irse del país y siguió estudiando y creciendo hasta los dieciocho años, cuando se convirtió en una maravillosa mujer que levantaba pasiones por allí donde pasaba.
Читать дальше