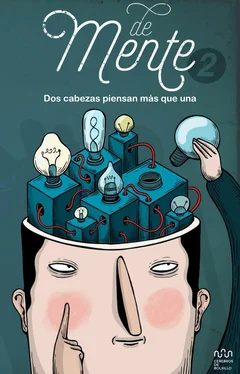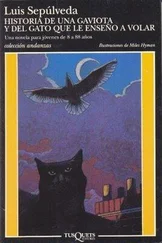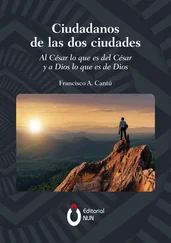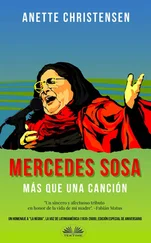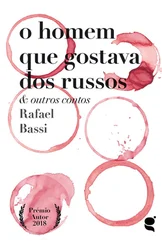El experimento consistió en registrar la actividad eléctrica de esta población neuronal en macacos, instalando microelectrodos en la corteza motora primaria y la corteza premotora (áreas del cerebro donde las neuronas espejo se encuentran presentes) antes, durante y al finalizar la observación por parte del sujeto de una secuencia de movimientos, que consistió en manipular diferentes objetos, tales como esferas, cilindros e interruptores.
Para poder evaluar esta actividad, oculta tanto para nuestros ojos como para la tecnología actual, los investigadores realizaron un análisis estadístico que permite inferir la actividad no observable a partir de los análisis de los registros de actividad eléctrica que sí se pueden medir. Es importante destacar que cuando los científicos poseen limitaciones experimentales, las herramientas matemáticas son de gran ayuda para entender y explicar fenómenos naturales, ya sea a gran o a pequeña escala.
Gracias a estos análisis, este grupo de científicos descubrió algo aún más interesante: las neuronas espejo no solo registran actividad durante todo el episodio del movimiento observado, sino también en las etapas anteriores y posteriores, durante las cuales no hay movimiento. Pero hubo más hallazgos. Descubrieron que la población de neuronas espejo ubicada en la corteza premotora tiene actividad eléctrica que progresa de manera similar, tanto en la observación como en la ejecución de movimientos.
Entender los mecanismos que subyacen a este tipo de actividad neuronal significaría un gran avance en el entendimiento de nuestro cerebro, y más aún, de nuestras conductas relacionadas al aprendizaje por imitación o comportamientos sociales como la empatía. Los descubrimientos científicos avanzan a pasos agigantados y cada aporte es fundamental para desarrollar conocimiento y tecnologías que puedan mejorar la salud y calidad de vida de las personas. El estudio de esta población neuronal puede abrir puertas para entender de manera más acabada ciertos trastornos relacionados con deficiencias en la comunicación e interacción con pares como, por ejemplo, el autismo.
GLOSARIO:
Corteza motora:comprende las áreas de la corteza cerebral responsables de los procesos de planificación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias. La corteza motora puede dividirse en cuatro partes principales: la corteza primaria motora(responsable de la generación de los impulsos neuronales que controlan la ejecución del movimiento); la corteza parietal posterior(encargada de transformar la información visual en instrucciones motoras); la corteza premotora(responsable de guiar los movimientos, el control de los músculos y del tronco corporal); y el área motora suplementariaresponsable de la planificación y coordinación de movimientos complejos, como por ejemplo, aquellos que requieren el uso de ambas manos.
¿Qué tan inteligentes eran los dinosaurios?Daniel Álvarez
El biólogo inglés Sir Richard Owen ofreció una famosa conferencia en 1841 en la que dio a conocer la existencia, en un pasado remoto, de increíbles y gigantescas criaturas a las que nombró como “dinosaurios”, un término que, según su origen griego, significa “lagarto terrible”. Desde entonces, estos animales han fascinado a personas de todas las edades, quizás, porque dan la sensación de pertenecer a un mundo fantástico.
Hollywood también se ha inspirado en estos misteriosos reptiles y en 1993 estrenó la película Jurassic Park , del director Steven Spielberg, cuyo debut obtuvo una de las mayores recaudaciones de la historia del cine. Pero más que su cuantiosa taquilla, este filme ha marcado hitos por sus sorprendentes efectos especiales, tanto digitales como de animatronics, con los que se revivió a estos gigantes. “Es lo más cercano a un dinosaurio viviente que he visto en mi vida”, dijo el paleontólogo Jack Horner, quien asesoró a la producción.
En Jurassic Park , los dinosaurios volvían a la vida gracias a la clonación de células y a un mosquito del pleistoceno, fosilizado en ámbar, que aún contenía vestigios de la sangre de los gigantes. En la vida real, también los restos fósiles han permitido al mundo científico conocer sus remotos secretos. Uno de los grandes misterios es cómo se desenvolvían en su medio y cómo lograban sobrevivir ante las adversidades de su ecosistema. Por eso, una de las preguntas que persiste en torno a estos colosos es: ¿cuán inteligentes eran?
Un grupo de científicos de las universidades de Cambridge y Oxford, Reino Unido, liderados por Martin D. Braser, publicó en 2016 un estudio que podría dar respuesta a esta pregunta. El trabajo se hizo tras el descubrimiento de la cavidad craneal de un dinosaurio iguanodonte –un herbívoro de 10 metros de largo que vivió hace 133 millones de años–, de la cual se pudo rescatar el cerebro fosilizado. El hallazgo se hizo en una zona de sedimentos fluviales en Wealden, Reino Unido, y se trató de un hecho muy excepcional, ya que el cerebro y sus estructuras son altamente frágiles y propensas a la descomposición ante elementos como la tierra y el agua. Las condiciones para su conservación y fosilización son muy raras: el animal tuvo que morir y ser cubierto inmediatamente por barro y sedimentos como los del fondo de un río o de un lago para así quedar aislado del oxígeno y las bacterias que pudieran desintegrarlo. Pero incluso en estas condiciones, existía una gran probabilidad de que este tejido no se hubiera conservado.
En una primera etapa, los investigadores calcularon el Cociente de Encefalización, que estima la posible inteligencia de un animal. Este índice establece una relación entre el volumen de la cavidad craneal y el peso corporal. Los humanos tenemos la cifra más alta de todos, que oscila entre 7,4 y 7,8. Nos siguen los delfines con un índice cercano al 5,5.
Antes del hallazgo en Wealden, se estimaba que el cociente de los dinosaurios podría estar en 1,4, es decir un poco más que el de un perro. Esto se vio reforzado gracias a los descubrimientos del análisis del cerebro fosilizado, que demostró que estos enormes animales exhibían una inteligencia al menos superior a la de sus parientes vivos más cercanos, los cocodrilos modernos, los cuales se quedan atrás con un índice de 1. Pese a ello, los cocodrilos son capaces de realizar procesos sociales y de supervivencia complejos, como cuidar a sus crías, acción que pocos reptiles realizan.
La cavidad craneal del iguanodonte fue sometida a pruebas de microscopia electrónica y de tomografía computarizada (escáner usado en tratamientos médicos), las cuales permitieron revelar detalles hasta ahora inesperados sobre las meninges, tejidos membranosos que recubren las paredes del cerebro. Se observó, por ejemplo, que estas tenían similitudes con las de los cocodrilos. Además, se descubrió que la parte anterior del cerebro, donde está ubicado el hipotálamo, estaba bien definida y desarrollada, lo cual apoyaría la idea de que estos animales cuidaban de sus crías hasta una avanzada edad, posiblemente en parejas, y que vivían en grandes grupos.
Los análisis permiten aventurar que los iguanodontes incluso podían comunicarse por medio de la realización de vocalizaciones, como se ha demostrado en algunos descendientes del mismo grupo, los hadrosaurios o dinosaurios pico de pato, que tenían cavidades craneales que les permitían emitir este tipo de sonidos, lo que demuestra un nivel comunicativo mucho más complejo de lo esperado.
Estos descubrimientos revelan desconocidos rasgos de la vida de estos gigantes que poblaron nuestro planeta hace 200 millones de años. Saber más sobre la enorme diversidad de seres vivos que han habitado la Tierra ofrece una lección de humildad que nos recuerda que somos una especie más de las muchas que han prosperado en el mundo, durante el tiempo que les tocó vivir.
Читать дальше