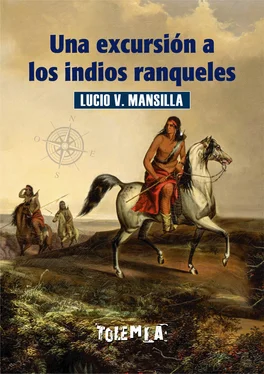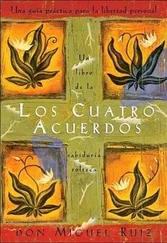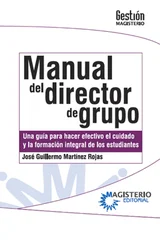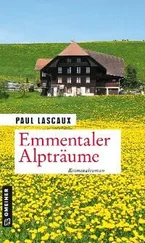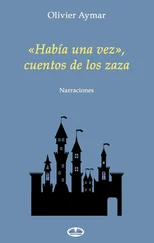Reuniose el consejo el día y hora indicado, y Gómez fue llevado ante él, con todas las formalidades y aparato militar, que son imponentes.
La opinión del batallón se había hecho mientras tanto unánime contra Gómez. Sólo había disputas sobre su suerte. Los unos creían que sería fusilado; los otros que no, que sería recargado, porque el general en jefe, en presencia de sus méritos y servicios, que yo haría constar, le conmutaría la pena, dado el caso que el consejo le sentenciara a muerte.
Yo era el único que no tenía opinión fija.
Parecíame a veces que Gómez era el asesino, otras dudaba, y lo único que sabía positivamente era que no omitiría esfuerzo por salvarle la vida.
A fin de no perder tiempo, asistí como espectador al juicio, mas viendo que el ánimo de algunos era contrario a mi ahijado, me disgusté sobremanera y me volví a mi campo sumamente contrariado.
Se leyó la causa, y cuando llegó el momento de votar, el consejo se encontró atado.
En conciencia, ninguno de los vocales se atrevía a fallar condenando o absolviendo.
Entonces, guiado el consejo por un sentimiento de rectitud y de justicia, hizo una cosa indebida.
Remitieron los autos y resolvieron esperar. Y volviendo éstos sin tardanza, el Consejo Ordinario se convirtió en Consejo de Guerra verbal, teniendo el acusado que contestar a una porción de preguntas sugestivas, cuyo resultado fue la condenación del cabo.
Los que presenciaron el interrogatorio, me dijeron que el valiente de Curupaití no desmintió un minuto siquiera su serenidad, que a todas las preguntas contestó con aplomo.
Antes de que el cabo estuviera de regreso del consejo, ya sabía yo cuál había sido su suerte en él.
Púseme en movimiento, pero fue en vano. Nada conseguí. El superior confirmó la sentencia del consejo, y al día siguiente en la Orden General del Ejército salió la orden terrible mandando que Gómez fuera pasado por las armas al frente de su batallón, con todas las formalidades de estilo.
No había que discutir ni que pensar en otra cosa, sino en los últimos momentos de aquel valiente infortunado.
¡La clemencia es caprichosa!
Los preparativos consistieron en ponerle en capilla y en hacer llamar al confesor. Todos habían acusado a Gómez y todos sentían su muerte.
El cabo oyó leer su sentencia, sin pestañear, cayendo después en una especie de letargo. Yo me acerqué varias veces a la carpa en que se le había confinado, hablé en voz alta con el centinela y no conseguí que levantara la cabeza.
El confesor llegó; era el padre Lima.
Gómez era cristiano y le recibió con esa resignación consoladora que en la hora angustiosa de la muerte da valor.
El padre estuvo un largo rato con el reo, y dejándole otro solo como para que replegase su alma sobre sí misma, vino donde yo estaba encantado de la grandeza de aquel humilde soldado.
Quise preguntarle si le había confesado algo del crimen que se le imputaba, y me detuve ante esa interrogación tremenda, por un movimiento propio y una admonición discreta del sacerdote, que sin duda conoció mi intención y me dijo:
–Queda preparándose.
Yo pasé la noche en vela junto con el padre. Él por sus deberes, y yo por mi dolor, que era intenso, verdadero, imponderable; no podíamos dormir.
Quería y no quería hablar por última vez con el cabo. Me decidí a hacerlo.
¡Pobre Gómez! Cuando me vio entrar agachándome en la carpa, intentó incorporarse y saludarme militarmente. Era imposible por la estrechez.
–No te muevas, hijo –le dije.
Permaneció inmóvil.
–Mi comandante –murmuró.
Al oír aquel mi comandante, me pareció escuchar este reproche amargo:
–Usted me deja fusilar.
–He hecho todo lo posible por salvarte, hijo.
–Ya lo sé, mi comandante –repuso, y sus ojos se arrasaron en lágrimas, y los míos también, abrazándonos.
Dominando mi emoción le pregunté:
–¿Cómo hiciste eso?
–Borracho, mi comandante.
–¿Y cómo me lo negaste el primer día?
–Usted me preguntó por un vivandero, y yo creía haber muerto al alférez Guevara.
–¿Esa fue tu intención?
–Sí, mi comandante; me había dado un bofetón el día del asalto de Curupaití, sin razón alguna.
–¿Y qué has confesado en el Consejo?
–Mi comandante, no lo sé. Yo he creído que el muerto era el alférez. Me han preguntado tantas cosas que me he perdido.
Salí de allí...
Hablé con el padre y le rogué le preguntara a Gómez qué quería. Contestó que nada.
Le hice preguntar si no tenía nada que encargarme, que con mucho gusto lo haría.
Contestó, que cuando viniese el comisario, le recogiese sus sueldos: que le pagase un peso que le debía al sargento primero de su compañía y que el resto se lo mandara a su hermana, que vivía en la Esquina, villorrio de Corrientes rayano de Entre Ríos.
Pasó la noche tristemente y con lentitud.
El día amaneció hermoso, el batallón sombrío.
Nadie hablaba. Todos se aprestaban en sepulcral silencio para las ocho. Era la hora funesta y fatal.
La orden, que yo presidiera la ejecución.
No lo hice, porque no podía hacerlo. Estaba enfermo. Mi segundo salió con el batallón y mandó el cuadro.
Yo me quedé en mi carreta. La caja batía marcha lúgubremente. Yo me tapé los oídos con entrambas manos.
No quería oír la fatídica detonación. Después me refirieron cómo murió Gómez.
Desfiló marcialmente por delante del batallón repitiendo el rezo del sacerdote.
Se arrodilló delante de la bandera, que no flameaba sin duda de tristeza. Le leyeron la sentencia, y dirigiéndose con aire sombrío a sus camaradas, dijo con voz firme, cuyo eco repercutió con amargura:
–¡Compañeros: así paga la Patria a los que saben morir por ella! Textuales palabras, oídas por infinitos testigos que no me desmentirán. Quisieron vendarle los ojos y no quiso.
Se hincó... Un resplandor brilló... los fusiles que apuntaron... oyose un solo estampido... Gómez había pasado al otro mundo.
El batallón volvió a sus cuadras y los demás piquetes del ejército a las suyas, impresionados con el terrible ejemplo, pero llorando todos al cabo Gómez.
A los pocos días yo tuve una aparición. Decididamente hay vidas inmortales.
El palmar de Yataití. Sepulcro de un soldado. Su memoria. Sus últimos deseos cumplidos. El rancho del general Gelly y lo que allí pasó. Resurrección. Visión realizada. Fanatismo.
A inmediaciones de mi reducto estaba el palmar de Yataití, donde tantos y tan honrosos combates para las armas argentinas tuvieron lugar.
Allí fue enterrado el cabo Gómez, y sobre su sepulcro mandé colocar una tosca cruz de pino con esta inscripción:
“Manuel Gómez, cabo del 12 de línea”.
Durante algunas horas, su memoria ocupó tristemente la imaginación de mis buenos soldados. Y, poco a poco, el olvido, el dulce olvido fue borrando las impresiones luctuosas de ese día. Al siguiente, si su nombre volvió a ser mentado, no fue ya a impulsos del dolor sufrido.
Así es la vida, y así es la humanidad. Todo pasa, felizmente, en una sucesión constante, pero interrumpida, de emociones tiernas o desagradables, profundas y superficiales. Ni el amor, ni el odio, ni el dolor, ni la alegría absorben por completo la existencia de ningún mortal. Sólo Dios es imperecedero.
La muchedumbre olvidó luego, como ves, el trágico fin del cabo. Yo me dispuse a cumplir sus últimas voluntades.
Llamé al sargento primero de la compañía de Granaderos, y con esa preocupación fanática que nos hace cumplir estrictamente los caprichos póstumos de los muertos queridos, le pagué el peso que le debía el cabo.
Читать дальше