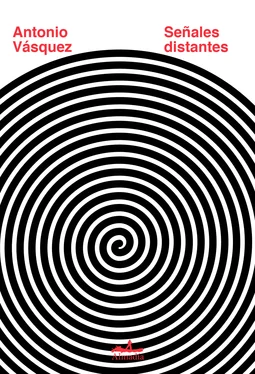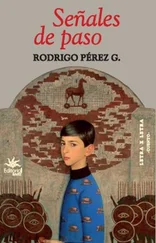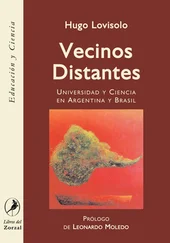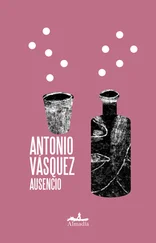Mi madrina se daba cuenta de lo mal que me trataban, al principio les llamaba la atención pero sus nietas no le hacían caso: Abuela, hueles a mueble viejo, ¿por qué hueles así? Por eso ella se puso a regalarme aún más muñecas y dulces, hasta mandó traer el televisor, que estaba en la sala, a su cuarto para que solo nosotras dos lo viéramos. Esto enfureció a las tres hermanas, que hoy en día ya están casadas. Siempre que pasan frente a la tienda me llaman, entre dientes, solterona. Qué simpáticas son las tres, dice mi madre cuando las ve pasar. A ella no le dicen nada, les cae bien a las hermanas como ellas a mi madre. Lichita, aprende de esas mujeres que ves andar, suele decirme mamá, son gente bien, de familia buena.
Mi madre dice eso porque no vio lo que yo vi, lo que sigo viendo: la humillación. ¿Qué infiernos vivirá Soledad mientras estoy en casa? Ni Dios lo sabe. Pero cuando estoy con ella veo lo suficiente. Vi hace años cómo su hijo mayor llegó frente a ella y le dijo que se habían acabado la herencia del abuelo: Vamos a vender los muebles y los pocos terrenos que quedan. Mañana te llevaremos con el notario para que firmes las escrituras. Es todo lo que dijo, luego salió. Es la penumbra, dijo mi madrina, la oscuridad. ¿Qué?, le pregunté. No entendí.
Apareció primero como un destello. Yo pensé que solo era el reflejo de las velas del altar en sus ojos. Después las dos manchas luminosas fueron expandiéndose con las noches, deslumbrando las pupilas hasta que acabaron convertidas en humo. Las cataratas. Mi madrina ya no podía ver bien y sus hijos se negaban a pagarle la operación que le devolvería la claridad. Una noche, mientras ella escuchaba el televisor, se puso a llorar. Fue un llanto hueco, sofocado, como si le diera pena que la escucharan. No me quieren, balbuceó, ¿por qué no me quieren? No supe qué hacer o qué decir para consolarla. No podía mentirle: No, madrina, sí te quieren. Ni podía darle esperanzas: Ya verás que todo estará bien. Solo reposé mi frente sobre sus rodillas y lloré con ella.
No entendía, y sigo sin entender, por qué nos tocan las familias que nos tocan. ¿Por qué las nietas de Soledad no fueron mejor las hijas de mi madre? ¿Por qué Soledad no fue mi abuela, mi mamá? ¿Qué hicimos para merecer esto? En mi casa siempre era lo mismo; el chisme que echaba mamá con la víbora de su hermana en la sala. Así como hablas de los demás hablan de ti, y más, pero nunca le eché en cara eso a mamá, me habría acusado con papá. Porque cuando no era el chisme lo que me oprimía, era mi padre y su mano gruesa, rasposa, apretando mi garganta; era la asfixia y las ganas de desaparecer para siempre, de largarme a vivir con mi madrina. Y me hubiera ido a vivir con ella de no haber sido por las tinieblas de su cuarto.
¿Qué es exactamente lo que ven los ciegos? Al acercarme a los quince años ya casi no le tenía miedo a muchas cosas, es más, presumía de no tenerle miedo a nada. Aunque todavía evitaba caminar sola por las calles de noche, y no me gustaban las iglesias tenebrosas. A eso se parece el cuarto de mi madrina, a una capilla abandonada, en ruinas. A Soledad no le gusta que los focos estén encendidos, dice que no puede ver. Solo permite que prenda las velas y las veladoras de su altar, que esa luz discreta alumbre su cuarto. La primera vez que encendí las mechas vi cómo la luz latía como un corazón en la oscuridad. Así está mejor, aseguró mi madrina, así puedo ver.
¿Ver?, cómo que ver, si todos dábamos por hecha la ceguera de Soledad. Pero es verdad, cuando el sol muere y las velas se prenden, ella ve. Me di cuenta una vez que andaba arrinconada frente a mi madrina, mirando las sombras desplazarse. Mira, murmuró ella de pronto, ¿no oyes?, shhh… Mi madrina extendió sus manos hacia la penumbra y la palpó con una precisión inusual, muy distinta a la que emplea cuando come, tanteando la mesa buscando los cubiertos y el plato. Qué rostro más suave, chulo, aseguraba mientras acariciaba el aire: Es la Virgen del Carmen. Yo no veía ni oía nada, apenas si podía distinguir los surcos de sombra que tenía mi madrina en su frente. Solo sentía frío y unas ganas tremendas de huir de aquella pieza.
Pero no había a dónde huir; en casa la cosa estaba igual o peor. Mamá andaba tomando mucho rompope y papá se ponía más bravo que nunca. A veces mi mamá estaba tan borracha que ni sentía los golpes que le daba su marido. Esto encendía aún más a mi padre, quien buscaba algo con qué desquitarse que le respondiera. Mirando a su alrededor, sus ojos caían sobre mí. Yo no iba a andar aguantando sus frustraciones. Apenas veía que llegaba y yo me echaba a correr. En las noches también me largaba; por culpa de los quejidos de mamá, de las palabras sucias que salían de la boca de mi padre y el ruido de la cama que se desbarataba.
La cama nueva de Soledad era pequeña, pero cabíamos las dos, pegaditas. El menor de los males era cuando se orinaba en sus sueños, entonces sentía la tibieza de su enagua. Alzaba lentamente la cobija y le cambiaba con cuidado, para que no fuera a despertarse, el pañal. Porque lo terrible era que despertara y viera. Como la vez que me dijo que había alguien a nuestro lado que me conocía. ¿Quién?, le pregunté, duérmase usted que ya es de madrugada. Dice que puede hacerte un favor si quieres, Lichita. Ni de loca, pensé y le di la espalda a mi madrina.
En las tardes, al llegar después de la escuela, hallaba a Soledad hablando amena en la oscuridad de su cuarto. Una vez su nieta, la de en medio, cruzó el patio detrás de mí: Ya está demente, no sé para qué sigues viniendo. Déjala, solita se irá muriendo. Pude haberle dado una cachetada, pero me contuve. Solo la miré como si fuera la cosa más vil del mundo, así como ella miraba a su abuela estirarse las calcetas y acomodarse las alpargatas. Era lamentable ver a mi madrina irse encorvando con los meses; en cuestión de días había envejecido un siglo. La mayoría de sus dientes se le habían caído, y sus trenzas eran dos vainas secas, blancas. Pero no la notaba triste.
Muchas sabandijas comenzaron a aparecer en el cuarto de mi madrina: cuijas, alacranes, arañas e hileras interminables de hormigas. Afuera los perros rondaban, se echaban frente al portón, vigilantes. Tampoco faltaron los gatos y sus bufidos; se la pasaban peleando en la azotea. Soledad ya no estaba sola; abrazaba las sombras que trazaba su altar, platicaba con las presencias que con el tiempo fui intuyendo e invocaba a santos y santas. Una noche de nuevo me comunicó la oferta que me había hecho uno de sus visitantes. Dice que la propuesta sigue en pie, Lichita. ¿Qué dices?
¿Pues qué podría decir? Estaba tendida en la cama con los dedos de las manos entrelazados, observando en el techo el pulso de la luz del altar. Mi lengua no dejaba de moverse dentro de mi boca, tocaba a cada rato el hueco que me había dejado papá entre mis dientes. Estaba chimuela. Aún podía lamer el sabor a hierro de la herida. ¿Quién será ese visitante?, me preguntaba, sepa. ¿Y cómo le pido el favor, madrina?, pregunté después de pensar bien las cosas, ¿se lo tengo que decir en voz alta? ¿Tengo que darle algo a cambio? Mi madrina escuchó con atención el silencio, luego respondió: No, nada de eso, nomás con que lo pienses, con que lo pidas de verdad.
Cerré los ojos y lo pedí de verdad, de todo corazón: Seas quien seas, te pido por favor que desaparezcas a mi papá. Que no vuelva nunca.
No sabía a qué se dedicaba mi padre. Quién sabe cómo le hacía para que mamá y yo tuviéramos de comer. Eso sí, nunca nos faltó lo esencial: techo, agua, luz, arroz y frijoles. Mamá siempre le proponía que abriéramos una tienda. Es lo más fácil, decía ella, y lo más seguro. Pero él jamás le hizo caso. Cuando al fin llegó el día en que se las vio en aprietos, optó por una solución más sencilla que eso de andar invirtiendo en negocios.
Читать дальше