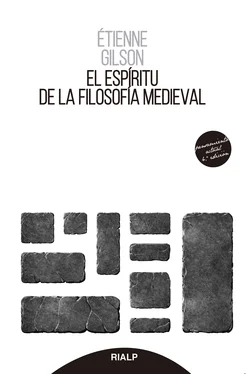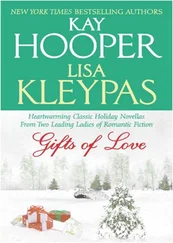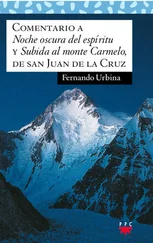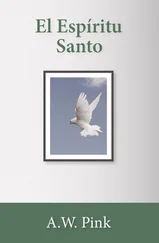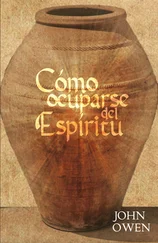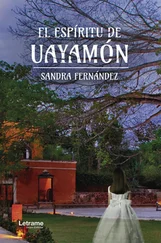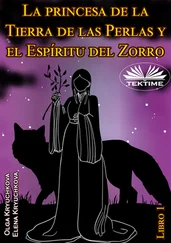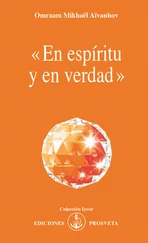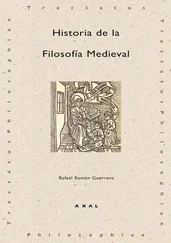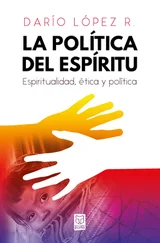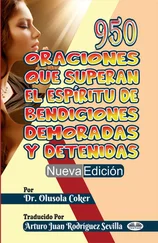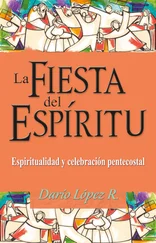Aun suponiendo que el Dios de Aristóteles fuese una causa motriz y eficiente propiamente dicha, lo que no es seguro, su causalidad caería sobre un universo que no le debe la existencia, sobre seres cuyo ser no depende del suyo. En este sentido, solo sería el primer motor inmóvil, es decir, el punto de origen de la comunicación de los movimientos, pero no sería el creador del movimiento mismo. Para comprender el alcance del problema, basta con recordar que el movimiento está en el origen de la generación de los seres y que, por consiguiente, la causa del movimiento generador es la causa de los seres engendrados. En un mundo como el de Aristóteles, todo está dado: el Primer Motor, y los motores intermediarios, y el movimiento, y los seres que ese movimiento engendra. De modo, pues, que si se admitiese que el Primer Motor fuese la primera de las causas motrices que mueven por causalidad transitiva, el ser mismo del movimiento escaparía aún a su causalidad. Las cosas son de otro modo en una filosofía cristiana, y por eso, cuando quiere demostrar la creación, santo Tomás no tiene que hacer más sino recordar la conclusión de su prueba de Dios por el movimiento. «Ha sido demostrado por argumentos de Aristóteles que existe un primer motor inmóvil que llamamos Dios. Ahora bien: en un orden cualquiera, el primer motor es causa de todos los movimientos de ese orden. Así, pues, que vemos un gran número de seres venir a la existencia en consecuencia del movimiento del cielo, y que Dios ha sido probado como motor primero en ese orden de movimientos, es menester que Dios sea para todos esos seres la causa de su existencia»[20]. Es natural que si Dios crea las cosas por el solo hecho de que mueve las causas que producen esas cosas por su movimiento, es menester que Dios sea motor en cuanto creador del movimiento. En otros términos: si la prueba por el primer motor basta para probar la creación, es menester necesariamente que la prueba por el primer motor implique la idea de creación; ahora bien: la idea de creación es ajena a la filosofía de Aristóteles; la prueba tomista de la existencia de Dios, aun cuando no hace sino reproducir literalmente una argumentación de Aristóteles, tiene, pues, un sentido que solo a ella pertenece y que el filósofo griego jamás le atribuyó.
Lo mismo ocurre con mayor razón en lo que se refiere a la causa eficiente, y la misma diferencia separa en ella el mundo griego del mundo cristiano. En los dos universos encontramos la misma jerarquía de causas segundas subordinadas a una causa primera; pero, por no haber superado el plano de la eficiencia para alcanzar el del ser, la filosofía griega no sale del orden del devenir. Este es el motivo por el cual Aristóteles, si nos fijamos bien en ello, puede subordinar a la primera causa una pluralidad de causas segundas inmóviles como la primera; porque, si esas causas recibieran la eficiencia que ellas dan, ¿cómo podrían ser inmóviles? Pero pueden y deben ser inmóviles si, no dependiendo de ningún ser en su ser, su causalidad encuentra en la primera causa la causa de su ejercicio más bien que la de su causalidad. Al contrario, basta con hojear a santo Tomás para comprobar que su prueba se establece sobre un plano muy diferente, pues la prueba de Dios por la causa eficiente es en él la prueba tipo de la creación. «Hemos establecido por una demostración de Aristóteles que existe una primera causa eficiente que llamamos Dios. Ahora bien: la causa eficiente produce al ser por medio de sus efectos. Luego Dios es la causa eficiente de todo lo demás»[21]. Es imposible decir más claramente que, cuando se trata de Dios, causa eficiente significa causa creadora y que, probar la existencia de una primera causa eficiente, es probar la existencia de una primera causa creadora. A santo Tomás le place declarar que en esto sigue a Aristóteles; nada mejor, pero puesto que la eficiencia de que se trata no se refiere al mismo aspecto de lo real en los dos sistemas, hay que resignarse a admitir que la prueba tomista de Dios por la causa eficiente significa una cosa muy diferente a la de Aristóteles[22].
El problema que se plantea en adelante, y quedará planteado para toda la metafísica clásica, es el problema ininteligible a los griegos de rerum originatione radicali. ¿Por qué, preguntará Leibniz, hay algo en vez de no haber nada? Y es exactamente el mismo interrogante que se plantea todavía, en la filosofía cristiana, sobre el plano de la finalidad.
Es cosa comúnmente admitida hoy que la idea de finalidad está definitivamente eliminada por la ciencia del sistema de las ideas racionales. Queda por saber si la eliminación es tan definitiva como algunos la imaginan. Por el momento, no pretendemos nada más que señalar el punto preciso sobre el cual descansan las pruebas de Dios que se fundan en ella. Suponiendo que hay orden en el mundo, pregúntase cuál es la causa de este orden. Y a este respecto se imponen dos observaciones. Primeramente, no se pide que se admita que el orden del mundo sea un orden perfecto; lejos de eso; aun cuando la suma de desorden aventajara en mucho a la del orden, con tal que quedara solo una ínfima parte de orden, habría que investigar la causa. En segundo lugar, no se pide al espectador que se enternezca sobre la maravillosa adaptación de los medios a los fines y de detallar las sutilezas con la ingenuidad de un Bernardino de Saint-Pierre. Que el finalismo se haya desacreditado científicamente por la buena voluntad un tanto boba de algunos de sus representantes, es cosa cierta; pero la prueba por la finalidad no es solidaria de los errores de aquellos. Para que esta obre, basta admitir que el mecanismo físico-biológico sea un mecanismo orientado. E inmediatamente salta la pregunta: ¿de dónde proviene esa orientación del mecanismo? El yerro de los filósofos que se plantean este interrogante reside en que no siempre disciernen que este recubre dos preguntas. Una, que no conduce a nada, consiste en buscar la causa de las “maravillas de la naturaleza”; pero, aun suponiendo que no se equivoquen a propósito de esas maravillas —y se equivocan a menudo— no se puede en ningún caso ir más allá de la concepción de un ingeniero jefe del universo, cuyo poder, tan sorprendente para nosotros como el del civilizado para el no civilizado, sería sin embargo un poder del orden humano. A este finalismo es al que se opone el mecanismo de Descartes, y es él quien lo justifica. Fabricar un animal puede ser difícil, pero nada prueba a priori que sea cosa propia de la naturaleza de un animal el no poder ser fabricado. Descartes mismo, ese profeta del maquinismo, estimaba que por lo menos se requeriría un ángel para fabricar máquinas volantes: hoy comprobaría que los hombres las fabrican en serie con una facilidad y una seguridad aumentadas sin cesar. El nudo de la cuestión no está ahí; y la verdadera pregunta es la segunda. Así como la prueba por la finalidad no considera a Dios como el ingeniero jefe de esta vasta empresa, igualmente la prueba por el primer motor no considera a Dios como la Central de energía de la naturaleza. Lo que se pregunta exactamente es, si hay orden, ¿cuál es la causa del ser de ese orden? La famosa comparación del relojero no tiene sentido a menos que se trascienda el plano del hacer para alcanzar el del crear. Así como todas las veces que comprobamos un arreglo debido al arte, inducimos la existencia de un artífice, única razón suficiente concebible de ese arreglo, así también, cuando comprobamos, además del ser de las cosas, el de un orden entre las cosas, inducimos la existencia de un ordenador supremo. Pero lo que tomamos en consideración, en ese ordenador, es la causalidad por la cual confiere el ser al orden; esto nos interesa mucho más que la ingeniosidad de un ordenamiento cuya naturaleza, demasiado a menudo y quizá siempre, se nos escapa. Descartes no deja de tener razón al chancearse de los que, pretendiendo introducirse en el consejo de Dios, se ponen a legislar en su nombre; pero, no hay necesidad de violar los secretos de su legislación para conocer su existencia. Nos basta con que haya una existencia; pues si ella es, lo es del ser, es decir, ya sea de lo contingente, que no se explica por sí mismo, ya sea de lo necesario, que suficiente por sí, basta al mismo tiempo a dar razón de lo contingente que de ello deriva.
Читать дальше