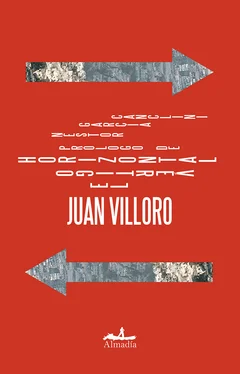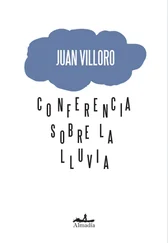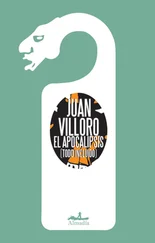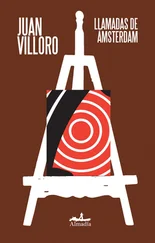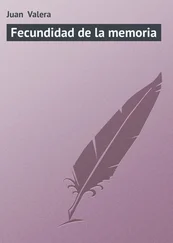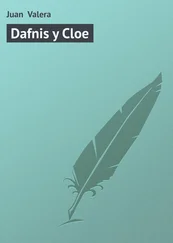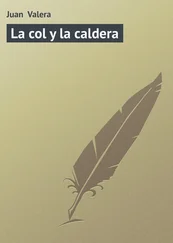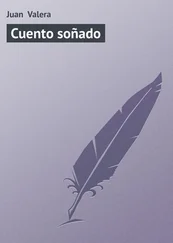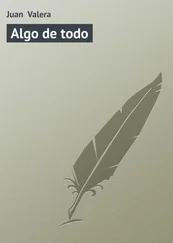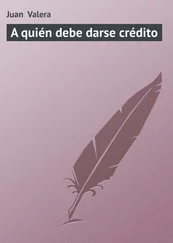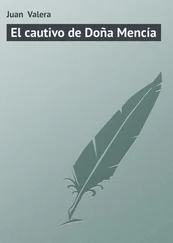Ciudad de México, 24 de junio de 2018

VIVIR EN LA CIUDAD: “SI VEN A JUAN…”
Conocí el mundo en la colonia Insurgentes Mixcoac, región de casas pequeñas, construidas en su mayoría en los años treinta del siglo pasado, donde mi abuelo, pastor de ovejas español que llegó al país a “hacer la América”, había levantado un dúplex con muros de una solidez extrema, inspirados en algún baluarte visto en su infancia. Enfrente vivían otros españoles, dueños de la panadería La Veiga, el negocio más popular del barrio junto con la Tintorería Francesa, enorme establecimiento en avenida Insurgentes, revelador de la importancia que entonces se concedía a sacar manchas de la ropa.
La casa de los Fernández, propietarios de La Veiga, tenía la misma cuadrada consistencia que la nuestra. Por lo visto, era el sello de los inmigrantes que prosperaban, pero seguían temiendo que el techo se les viniera encima.
Las calles de la colonia llevaban nombres de ciudades españolas. Vivíamos en Santander esquina con Valencia. Yo pasaba largo rato sentado en la banqueta, esperando que un coche se aproximara como un insólito espectáculo. Cuando jugábamos futbol callejero, usando las coladeras como porterías, nos servíamos de un grito atávico para anunciar la ocasional llegada de un vehículo: “¡aguas!”
En tiempos virreinales, las familias se deshacían de los orines lanzándolos por la ventana al grito de “¡aguas!” Un par de siglos después, ese alarido señalaba entre nosotros la presencia de un auto. La interrupción permitía recuperar aliento y estudiar el modelo en turno. Si una mujer iba a bordo, nos acercábamos a la ventanilla para verle las piernas (comenzaban los tiempos de la minifalda).
Resulta difícil narrar esos años sin asumir un tono nostálgico. La ciudad se ha modificado en tal forma que el solo hecho de describirla parece una crítica del presente. Aclaro, para mitigar la lucha de las edades, que no deseo reencarnarme en el niño que creció en Mixcoac, ‘lugar de serpientes’. Ésa fue la peor época de mi vida.
No idealizo lo que desapareció, pero debo consignar un hecho incuestionable: la ciudad de entonces era tan distinta que casi resulta escandaloso que lleve el mismo nombre.
En el barrio donde crecí bastaba abrir la puerta para socializar. De modo genérico, hablábamos de “amigos de la cuadra”, aunque se tratara de meros conocidos. Todo mundo se dirigía la palabra a la intemperie, no siempre con buenos resultados.
El aislamiento era una condición de los misántropos. Junto a mi casa había una construcción diminuta, agobiada por un jardín convulso, donde las plantas crecían con el mismo desorden que inquietaba la cabellera de su propietario. Rara vez lo veíamos salir de ahí. Además, tenía un telescopio, indicio de que sus turbulencias podían ser astrales. Su mujer contaba con los atributos de melena, vestuario y uñas largas para ser considerada bruja, incluyendo un gato que la seguía con raro magnetismo. Esa pareja sin hijos, aislada en su mínimo bastión, confirmaba que sólo los muy extravagantes se resistían a hablar con los demás.
Sin embargo, la tarea de socializar no era sencilla para alguien de seis años, sin antecedentes en la zona y con padres que vivían ahí, pero rara vez estaban en casa. El niño que salía a conocer a sus congéneres enfrentaba una compleja cultura del agravio, donde se consideraba desafiante “quedársele viendo” a una persona (¿cuántos segundos de insistencia óptica llevaban a esa ofensa?), donde los diminutivos denotaban falta de virilidad y donde la cordialidad dependía menos del afecto que del temor a ser agredido.
La vida callejera se regía por un darwinismo primario, una impositiva apropiación del espacio, donde una palabra fuera de lugar podía meterte en problemas. El prestigio territorial se imponía con los puños, el carisma o el dinero. Yo carecía de esas virtudes y necesitaba protección para no convertirme en esclavo de quienes dictaban la ley.
La gran utopía de mi infancia fue tener un hermano mayor. Anhelaba que, por obra de un inexplicable azar, una persona que me llevara dos o tres años se presentara a la puerta de la casa, reclamando los derechos del primogénito que yo aborrecía. Ser el primero de mi estirpe me obligaba a salir a la calle sin instrucciones de uso.
A los seis años no era valiente, carecía de personalidad arrolladora y de dinero para congraciarme con los otros invitándoles refrescos en la miscelánea La Colonial.
Me aceptaron en la pandilla sin convertirme en súbdito de último rango porque mi manera de hablar les hizo gracia. No tenía ingenio ni don para los chistes, pero decía cosas extrañas. Eso venía de mis revueltas influencias culturales. Mi padre había nacido en Barcelona y crecido en Bélgica. Decía peonza en vez de trompo y báculo en vez de bastón . También mi abuelo materno era español. Vivía en la parte baja de nuestro dúplex y casi nunca hablaba, pero cuando lo hacía parecía un sacerdote iracundo salido de una película (en aquel tiempo, todos los sacerdotes del cine mexicano hablaban como españoles, y mi padre había actuado de cura en La sunamita , film de Héctor Mendoza basado en el cuento de Inés Arredondo). Mi abuela era yucateca y contaba historias con un abigarrado popurrí lingüístico. Al festejar algo decía ¡chiquitipollo! en vez de ¡lero, lero! No siempre le entendíamos. Desesperada ante nuestra incomprensión, decía: “¡Mato mi pavo!”, lo que significaba “Me rindo”.
Mi madre estudiaba psicología y pocos años después entraría a trabajar al Hospital Psiquiátrico Infantil. Regresaba a casa cansada de ver niños profundamente afectados, indispuesta para enfrentar a mi hermana Carmen y a mí, niños superficialmente afectados.
Yo estudiaba en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Por un capricho de la diosa Fortuna, caí en el grupo de los alemanes. A los seis años sabía leer y escribir, pero sólo en alemán.
Todo esto me convirtió en alguien que hablaba raro. No era una gran virtud, pero esa singularidad me salvó de algunas palizas y permitió que los más fuertes me protegieran, como lo hubieran hecho con un loro capaz de pronunciar palabras locas o recitar la alineación del “campeonísimo” Guadalajara.
El barrio tenía dos zonas de misterio: la miscelánea y las casas abandonadas. La tienda olía a chiles en vinagre, papel de estraza y cosas dulces. Aquella cavidad mal iluminada nos ponía en contacto con un universo lejano y abigarrado –decididamente moderno–, el mundo donde se producían las golosinas envueltas en el crujiente prodigio del celofán.
Nuestro destino se medía en centavos: la Coca pequeña costaba treinta y cinco; la grande, cuarenta y cinco, y la familiar, noventa; los polvorones, cincuenta; los chicles Motitas, diez, y los Canguro, cinco centavos. Mi mente nunca ha estado tan atenta a la economía como entonces. Soy incapaz de recordar el precio de lo que ayer compré en un Oxxo, pero no puedo olvidar que el insólito Delaware Punch costaba cuarenta centavos, cinco menos que una Coca mediana.
Nos reuníamos en la miscelánea La Colonial, más que a comprar, a discutir de cualquier tema y codiciar los pastelillos chatarra que comenzaban a dominar el mercado con sus nombres de fábula: Gansitos y Pingüinos (más tarde llegarían los Mamuts). Aquel sitio fue para nosotros el equivalente del ágora en Atenas. El punto para pensar la urbe.
El otro destino de interés eran las casas abandonadas. La vida inmobiliaria parecía sometida a intensas tragedias personales que obligaban a salir de un sitio sin poner un cartel de “Se renta”. Las plantas invadían esos hogares, y ocasionales vagabundos encendían hogueras en los cuartos con restos de algún mueble. Saltábamos las rejas rematadas en puntas de flor de lis para explorar esos museos del abandono y la desgracia. Las casonas vacías solían ser más lujosas que las nuestras, lo cual aumentaba el enigma de que hubieran sido cedidas al salitre y los ratones. ¿Qué catástrofe explicaba la huida? A alguien le tenía que haber ido muy mal para dejar esos cuartos pintados en color palo de rosa a merced de los niños del vecindario.
Читать дальше