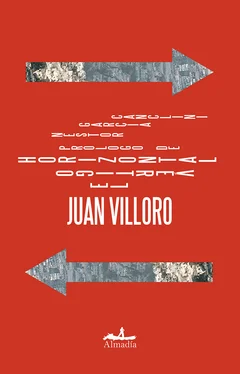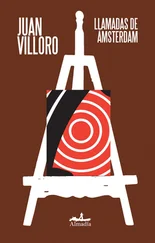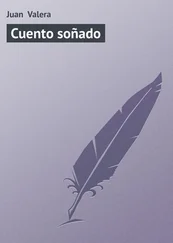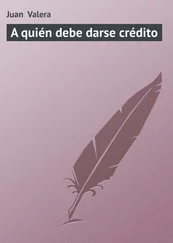CEREMONIAS: CAFÉ CON LOS POETAS
A Alejandro Rossi le gustaba recordar que los pueblos semíticos asentados a ambas orillas del Mediterráneo dejan de producir en la edad adulta la enzima que ayuda a digerir la leche. Desde ese punto de vista, madurar significa abandonar la leche. Esto ha aumentado con la condición alergénica del mundo moderno.
Desde que nació mi hija Inés, hace diecisiete años, encuentro niños con todo tipo de rechazos a los estímulos del medio ambiente. De manera emblemática, también sus mascotas son alérgicas. La realidad contemporánea provoca estornudos.
Construida sobre un lago que fue secado, agobiada por los humos de los coches y la contaminación, la Ciudad de México es un baluarte de los ácaros. El clima no es agresivo en la medida en que nuestro invierno es benévolo (aunque se padece dentro de las casas, construidas según la idea supersticiosa de que la calefacción resulta innecesaria), pero la astenia primaveral prospera en el aire sucio. La llegada de las lluvias, cada vez más torrenciales, alivia las alergias, pero no las inundaciones.
En este contexto, los cafés no son, como en otras partes del mundo, lugares donde uno puede librarse por un rato de la nieve, sino sitios donde se combate la prisa y se respira de otro modo. Algunas cafeterías modernas tienen un sistema conocido como aire lavado ; las más tradicionales carecen de él y no lo necesitan: compensan los vapores de la máquina italiana con un ventilador que de paso aligera el aire. El mejor clima de la Ciudad de México está en un café.
En sus excepcionales conversaciones con Bioy Casares, Borges lamentaba que hubiera una literatura del vino, la heroína, el opio o la absenta, pero no una del café con leche. A pesar de sus efectos tonificantes, la mezcla carece de glamour para justificar una visión alterna del universo.
En mi adolescencia se hablaba de “intelectuales de café”, no con el respeto que se le concede a una secta que transmite ideas en el apretado espacio de una mesa, sino con el desprecio que ameritan quienes dan la espalda a la realidad y se refugian en la vana especulación. Esto no impedía que los esquivos cafés de la Ciudad de México fueran singulares refugios para reinventar lo real a fuerza de palabras.
En mi infancia había un solo Vips, inaugurado en 1964. Poco después llegó un Denny’s. Años más tarde, Sanborns comenzaba a desperdigar sucursales en distintas zonas, pero la cafetería de franquicia aún no era omnipresente. Quienes empezábamos a leer buscábamos cafés recoletos para hacer tertulias que parecían conspiraciones, no por lo que decíamos, sino por la escasez de participantes y el fanatismo que asumíamos.
Cuando cursaba la preparatoria, la leche ya no tenía el prestigio erótico de antaño, por más que los miembros de mi generación habláramos de “hermanos de leche” para referirnos a dos personas que se habían acostado con la misma mujer.
Del espacio nómada de El Olvido pasé a la vida sedentaria de los cafés. Nunca ha habido muchos en la ciudad. Si se exceptúan los sitios fundados por cubanos y españoles en el Centro, el café no ha ocupado entre nosotros el sitio preponderante que ha tenido en otras metrópolis. Además, poco a poco las cadenas de inspiración estadounidense fueron sustituyendo a los pequeños establecimientos donde el dueño fumaba al otro lado de la barra, junto a un perro que tenía ahí un cómodo colchón. Aquellos cafés eran sitios únicos, irrepetibles, las grutas de los iniciados.
El más conocido de la capital es el Sanborns que se ubica en la Casa de los Azulejos, edificada por un español revanchista, deseoso de vengarse del padre autoritario que le pronosticó:
–Ni siquiera serás capaz de construir una casa de azulejos –refiriéndose a una casa de juguete.
Este edificio señorial cuenta en su escalera con un mural de José Clemente Orozco. En la parte superior hay un bar, con una pequeña ventana en forma de flor que permite una de las mejores vistas del Centro Histórico, dominada por cúpulas y campanarios.
Los zapatistas desayunaron en ese Sanborns al tomar la capital en 1914 y dejaron la imagen indeleble del pueblo que por primera vez recibe el providente regalo del pan dulce.
Ese inmueble de indudable prosapia fue el primero de una cadena que hoy es propiedad de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. A Carlos Monsiváis le gustaba preguntar: “¿Qué porcentaje tuyo le pertenece a Slim?” Como los boxeadores, que son propiedad de varios inversionistas, el dueño de Sanborns controla una parte de la vida de cada mexicano. La Casa de los Azulejos es sólo la matriz de un emporio de ubicuos negocios que abarcan todo el país. En 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari promovió la privatización de Teléfonos de México. Slim recibió la empresa en régimen de monopolio absoluto durante seis años y relativo durante diez. Sin ese impulso ajeno a la libre competencia y derivado del tráfico de los favores gubernamentales, no se hubiera convertido en el magnate que es hoy en día. El café de Sanborns es pésimo, pero sabe peor al conocer la trayectoria de su dueño.
Hasta los años ochenta, las cafeteras italianas eran aparatos de alta especialización que lanzaban sus aromáticos vapores en el café Tupinamba, donde el locutor Cristino Lorenzo, ya ciego, narraba por radio partidos de futbol, o Gino’s, al sur de la Ciudad de México, donde los pasteles competían en elaboración con los peinados de las clientas.
Los Sanborns se impusieron con tal unanimidad que la clase política y las muchas franjas de la haraganería encontraron ahí su espacio favorito. Durante dos años trabajé en un proyecto para fundar un nuevo periódico, dirigido por Fernando Benítez. En una ocasión discutimos sobre la posibilidad de contratar a determinado colaborador y él lo rechazó con esta frase:
–¡Se la pasa desayunando en Sanborns!
Santuario de la pereza, la cafetería reforzó la mala fama de los “intelectuales de café” y llevó a la creación de un apodo agraviante: el Homo sanborns , sujeto inútil de gran pedantería.
En su taller de cuento, Augusto Monterroso solía prevenirnos de la estéril bohemia que se fragua en los cafés y nos contaba anécdotas de un conocido al que llamaba el Iguanadón sanbórico , por su aspecto antediluviano y su hábitat cafetero.
El lamentable éxito de Sanborns fue imitado por cadenas en las que se sirve un café flojo y requemado, y que prosperan con nombres de onomatopeyas: Vips, Toks… La proliferación de estos lugares con sillones de plástico dio a los escasos cafés verdaderos un aire casi secreto. Lugares para una secta a la que se pertenece por méritos no siempre precisables.
Gracias a las transmisiones que se hacían desde el Tupinamba, asocio la cultura del café con la radio. Esta impresión se reforzó cuando recorrí la calle Ayuntamiento, en el Centro, donde se encuentra la XEW, que durante décadas fue la estación más importante del país. Enfrente había un restaurante que llevaba el apropiado nombre de La Esperanza. Ahí, los aspirantes a locutores mataban el tiempo y renovaban sus expectativas. En la siguiente esquina, el café San José tonificaba a los rechazados y mejoraba sus voces (un sorbo de poderoso exprés bastaba para adquirir el tono de un villano de radionovela).
El café es un sitio para hablar. La mitología de los locutores fue sustituida en mi ánimo por la de los escritores, en especial la de los poetas. Hacia los veinte años, peregrinaba por Bucareli rumbo al café La Habana donde, al decir de Roberto Bolaño, se reunían los “poetas de hierro”.
Читать дальше