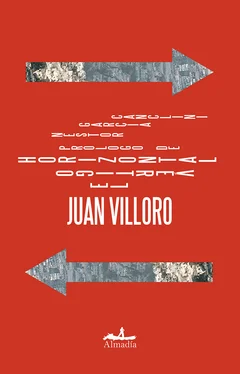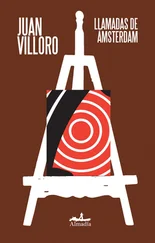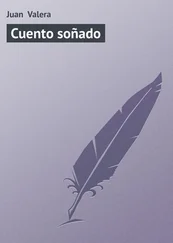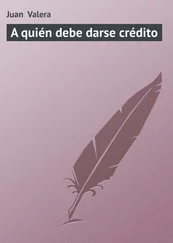Mientras España se convertía en un próspero país de clase media, México mostraba una cara muy distinta. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2015 estamos en un país con 53.3 millones de pobres (45.4 por ciento de la población).
Doscientos años después de la Colonia es más barato comprar en España un paquete turístico a la Riviera Maya que hacerlo en México, y una llamada telefónica de Madrid a la Ciudad de México cuesta lo mismo que el IVA de una llamada en sentido inverso. ¿Qué ha pasado?
La ciudad se llena de guirnaldas tricolores, la gente coloca banderas en los balcones y el ánimo celebratorio no disminuye, pero sabemos que el país se encuentra hipotecado. Las calles del México independiente son escenarios donde prosperan uno, dos, tres Starbucks. ¿Llegaremos a la utopía que aparece en un episodio de Los Simpson donde toda una cuadra es ocupada por cafeterías Starbucks?
El maíz, origen del hombre en las cosmogonías prehispánicas, es la planta nacional que ahora importamos de Estados Unidos, donde se utiliza para hacer etanol (quizá por eso Speedy Gonzales corre tanto) y donde viven los paisanos cuyas remesas mantienen a flote nuestra economía.
¿Qué tan independiente es un país donde el dinero circulante proviene en su mayoría del narcotráfico, el subsuelo, que tarde o temprano dejará de dar petróleo, y los migrantes? No sólo la autosuficiencia económica, sino también la soberanía parecen en entredicho.
Las ciudades más “típicas” de México tienen un casco colonial español (Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato o Morelia) y el nombre más común del país no es Ilhuicamina, sino Juan Hernández. Sin embargo, en las escuelas la Independencia se sigue enseñando como un extraño regreso a las raíces: éramos mexicanos puros, dejamos de serlo en la Conquista y volvimos a serlo cuando sonó la campana de Dolores.
La visión patriotera del origen ha tenido una función ideológica para explicar nuestro fracaso: la NASA no está en México porque Pedro de Alvarado degolló a los astrónomos vernáculos. En el discurso oficial, la Conquista ha servido de pretexto para justificar un presente empantanado.
Aceptar las mezclas de las que estamos hechos pertenece a la misma operación intelectual que criticar el colonialismo. En El laberinto de la soledad , Octavio Paz planteó el desafío de reconocer la identidad para vencer complejos, definir lo propio como prerrequisito para enfrentar lo ajeno. Este ejercicio puede llevar a una simplificación, a decantar en exceso e idealizar una condición que es compleja y aun contradictoria. No hay un mexicano unívoco, idéntico a los otros, como podrían serlo los granos del maíz transgénico. En consecuencia, Paz matizó su enfoque en Posdata: “El mexicano no es una esencia sino una historia”. Abierto al tiempo, se somete a nuevas realidades. En La jaula de la melancolía , Roger Bartra remató el tema de la identidad vista como algo inmodificable. Somos mixtos y no siempre lo somos del mismo modo.
En su obra de teatro Dirección Gritadero , el dramaturgo francés Guy Foissy propone la creación de un espacio donde la gente se desahogue con alaridos. No estaría mal que tuviéramos un gritadero urbano donde verter inconformidades. Nadie nos escucharía, pero serviría de terapia. Por ahora, disponemos de una fecha incontrovertible para unirnos en el desfogue y transfigurar los deseos incumplidos en jolgorio y hedonismo. El 15 de septiembre no ha perdido brío ni lo perderá. Es un entusiasmo que no requiere de más evidencia para ocurrir que el calendario.
Ese día, en las plazas de la ciudad, nos fundimos en un colectivo sin rostros individuales. Asimilados a la grey, todos somos como los héroes fantasmales que me cautivaban en la infancia: los Ausentes Necesarios.
A la mañana siguiente, compramos mole en Walmart y pagamos con tarjeta BBVA.

La Ciudad de México está secretamente determinada por un espacio un tanto al margen de las casas, una suerte de traspatio o azotea intermedia, un remanso entre un piso y otro: la definitiva zotehuela.
Normalmente, ahí está el calentador de agua. En otros tiempos estuvo el bóiler, alimentado de aserrín. Suele incluir un fregadero, a veces un tanque de gas, algunos triques, acaso una mascota demasiado molesta para que viva en las habitaciones. No llega a ser la azotea principal, donde el agua murmura en los tinacos.
En sus muchas periferias, Chilangópolis desemboca en unidades habitacionales y casitas de “interés social” coronadas por un depósito de agua. Es posible que el complejo de culpa de haber secado el lago nos haya llevado a aceptar la anodina arquitectura precaria en serie cuyo sello distintivo es el tinaco. Ni siquiera hemos sido capaces de mejorar ese depósito: no hay tinacos de autor. Ajenos al diseño, protagonizan una arquitectura que renunció a las aventuras de la forma.
La zotehuela es demasiado chica para contener tinacos. Esto confirma su carácter recoleto. Su equivalente en las iglesias es el camarín de la Virgen o el confesionario. Un lugar aparte, propicio para las plegarias o las confidencias rápidas.
Bastión de la soledad, también lo es de encuentros furtivos, especialmente entre mujeres que lavan la ropa mientras cantan, fuman un cigarro sin que las vea el marido, conversan con la comadre de “sus cosas”, hablan de las cuestiones urgentes, personales, tal vez terribles, que sólo se dicen en una zona franca, un poco separada de la casa, pero que aún le pertenece.
La zotehuela ha sido enclave del desahogo en una sociedad machista. La palabra lavadero se ha convertido en sinónimo de chisme . La expresión alude al emblemático lugar donde las mujeres pueden estar entre ellas sin que eso resulte sospechoso, pues le están quitando manchas a las camisetas de los hombres. Acaso la zotehuela sea el único sitio donde la mujer de mandil y manos mojadas logra ser sincera hasta la rabia y dice todo de sí misma.
Ningún genio de la psicología inventó ese espacio. La zotehuela es un descanso de la geometría, una pausa que no se pudo llenar de otra manera. Fueron las mujeres quienes la dotaron de sentido en una sociedad que las imaginaba subalternas. ¿Cómo atreverse a decir lo propio en la mesa donde la cabecera está destinada al “dueño de la casa”?
El cine mexicano ha explotado bien ese espacio al aire libre. Cuando la madre necesita hablar con su primogénita sin que la oigan los varones, el guionista la coloca en la zotehuela: “Tengo que decirte algo, mija” (la expresión mija , pronunciada más veces en la pantalla que en la realidad, garantiza melodrama).
Por pertenecer en esencia al orbe femenino, la zotehuela se presta para la inesperada irrupción del pretendiente o el marido celoso. Si el hombre aparece ahí es porque, por primera vez en mucho tiempo, tiene algo que decir.
La zotehuela es fea: un espacio ajeno a la decoración donde nadie pone un espejo. Ahí se abandonan cosas que no pudieron ser guardadas en otro sitio y no importa que se oxiden. No tienen buena vista porque dan a otras zotehuelas, a una barda o la parte trasera de un inmueble.
Y, sin embargo, en ese sitio cantan las mujeres. Durante tres años viví bajo los lavaderos de una vecindad. A veces, abría la ventana y escuchaba misterios como éstos:
“Me agarró una tristeza bien sabrosa: no sabes lo bonito que lloré anoche”.
“No me importa que Julián me quiera: me importa que me diga cómo me quiere. Pero no puede, nomás no puede”.
Читать дальше