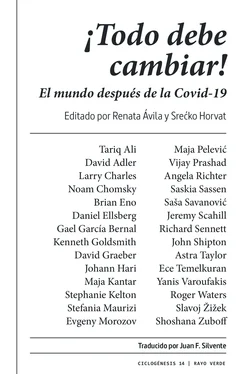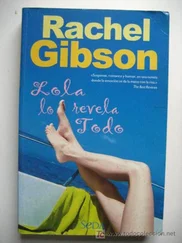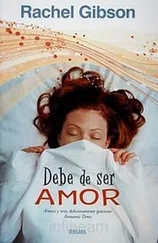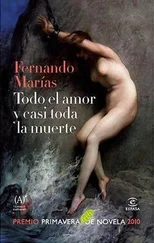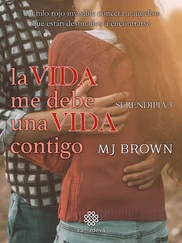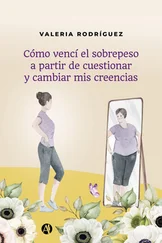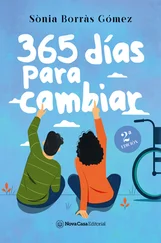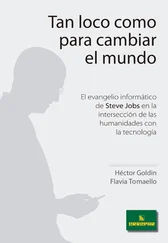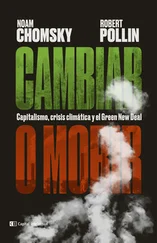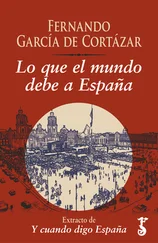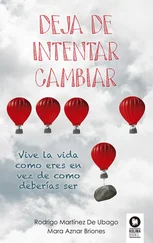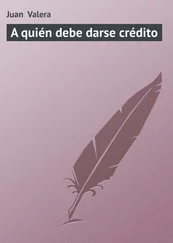Srećko: ¿Por qué cree que la prensa fue tan poco eficaz en el pasado a la hora de defender a Julian y su libertad?
John: Los Gobiernos de Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y, hasta cierto punto, Australia hicieron su propia campaña. Por lo general, los periódicos tienen dos funciones. Una es conseguir opinión pública detrás de posiciones políticas. Este es un aspecto muy importante de las administraciones gubernamentales. Si la gente no respalda la política, se reduce la capacidad organizacional del Estado. Hasta cierto punto, los periódicos obedecen a la voluntad de los Gobiernos y esa fue la destrucción de Julian Assange. Lo hicieron mediante calumnias y mentiras, hasta el extremo de que The Guardian del Reino Unido imprimió unas mentiras descaradas en su portada.19 Sin embargo, ahora los periodistas de todo el mundo son conscientes de que pueden ser retenidos extrajudicialmente y Julian es un icono de ello. Si lo protegen, se protegen a sí mismos; en caso contrario, son un cero a la izquierda. Así es cómo lo veo.
Srećko: En los últimos años se ha producido un cambio con respecto al apoyo a Julian, hay muchas más personas que se están uniendo a la lucha. Nunca había visto tanta gente manifestándose en favor de Julian como en la última gran protesta en Londres —eran miles—. Respetadas instituciones globales como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras se han erigido en sus defensores. Aunque nos encontremos en esta nueva y complicada situación en la que no se puede viajar y tenemos que estar confinados en casa, el respaldo en las redes nunca ha sido tan grande. Es un momento excelente para indagar en WikiLeaks, para conocer la campaña de la DEA y la Courage Foundation.
John: El apoyo a Julian ha sido un maravilloso levantamiento de las masas a nivel internacional, una concienciación histórica de que estamos ante una injusticia monumental. Si hemos de ser sinceros y nuestras observaciones son correctas, estamos articulando el respaldo mundial a Julian por toda Europa a través de cada persona y de los parlamentarios, periodistas y burócratas. Es algo potente y tengo la sensación de que ganaremos.
Conversación mantenida el 26 de marzo de 2020
¿Es este el inicio de una posibilidad?
Saskia Sassen y Srećko Horvat
Saskia: Comenzaré diciendo que, a mi modo de ver, lo que estamos viviendo en la actualidad no es tan solo un virus, sino un aviso para que estemos alerta. Ha sucedido algo trascendental; es parcial, pero también es trascendental porque reduce el peso del poder de una forma evidente. Sabemos que los poderosos saldrán más beneficiados que los pobres de esta crisis, pero, al mismo tiempo, también saldrán perjudicados; esto no está afectando solo a los desfavorecidos. Este acontecimiento del coronavirus me parece un hecho revelador. Entra en escena en un momento en el que ya estábamos experimentando cierta desestabilización. Por otro lado, quiero precisar que los occidentales ya hemos creado multitud de problemas con nuestras iniciativas. Pongamos por caso el cambio climático, que preocupa mucho a las nuevas generaciones, y que es algo que los mayores nunca nos hemos tomado muy en serio, pero ahora sentimos que también nos concierne porque nos damos cuenta de que algo ha cambiado. Y una manera de pensar en ese algo que ha cambiado es ver que hemos cruzado los límites de un sistema. Lo hemos hecho solo con un pie, pero ya es demasiado. Estamos tratando con sistematicidades que afectan a personas o hechos y que no acaban de explicarse por sí mismas. Para mí es muy serio, ya no se trata solo de nosotros, las personas. Considero que ese microbio es una invitación para que nos sentemos y pensemos. Este microorganismo invisible que no emite olor ni sonido nos invita a hacerlo; es una llamada de atención sobre cuestiones que no nos habíamos molestado en considerar antes. Nos enfrentamos continuamente a grandes cosas, grandes ruidos, grandes iniciativas, y aquí nos llega este factor invisible —en grandes cantidades, eso sí— que va dibujando un nuevo paisaje a medida que se mueve y nosotros dejamos de movernos. Se desplaza a través de todas nuestras barreras —no hay necesidad de control de pasaportes, ¡para nada! Se desplaza a otro nivel—. No es que yo esté cautivada ni intrigada, o que haya mucho que decir sobre este microbio, pero es una perspectiva que me resulta interesante. Puede desplazarse por encima de todo lo que hemos hecho, tiene sus propias modalidades y habilidades, no nos pide nada (excepto un poco de sangre de vez en cuando, o lo que sea que le sirva de sustento), no necesita amenazarnos, es poderoso a su manera. Puede entrar en donde sea —nuestras casas, nuestras narices— y tiene cierta fluidez por todo el mundo que resulta interesante con respecto a muchas situaciones a las que nos enfrentamos. No pretendo invocar el internacionalismo o la globalización, sino tan solo la capacidad de desplazamiento de las enfermedades (o de las tormentas, por ejemplo; no es tan solo este patógeno en particular). Considero que tenemos que responder colectivamente a la pregunta: «¿Qué podemos aprender de esto?». No podemos limitarnos a hablar del microbio en sí, sino que también hay que hacerlo sobre qué relato utilizaríamos para narrar esta experiencia si fuéramos ancianos de otro tiempo y otro lugar. La Covid-19 ya ha afectado a todo el mundo en mayor o menor medida. Se trata de algo muy particular, no es comparable con que el ejército estadounidense se hubiera internado en medio mundo, por ejemplo. La segunda cuestión que quiero resaltar es mucho más prosaica, no tan esquiva, se trata de cómo hemos construido nuestras economías y los sistemas que nos protegen y nos alimentan, y qué potencial implican. Hay mucha gente que pasa hambre en el mundo, muchos pueblos destruidos en nombre de la «modernización». Hemos destrozado muestras de cosas productivas y prácticas: lugareños que conocían la tierra y las plantas, que conocían las épocas de llegada del agua. Los hemos reemplazado con plantaciones y minería, y hemos eliminado una enorme cantidad de conocimiento sobre las condiciones locales. Al fin y al cabo, nuestro gran mundo no deja de ser una colectividad de localismos. Necesitamos esos conocimientos locales, pero los estamos perdiendo; esta es otra cuestión importante en que la Covid-19 me hace pensar de forma inevitable. A veces me imagino una obra de teatro en la que este virus representa una señal, no tiene por qué ser negativa. No es el enemigo. Lo más probable es que los humanos seamos el enemigo. Dejando de lado estas cuestiones primordiales y centrándonos en otras más familiares, me pregunto cómo es posible, con todas las movilizaciones que han existido durante un siglo o más, que sea tan difícil conseguir siquiera una pizca de justicia social para los desfavorecidos, los maltratados, los ultrajados, los que padecen, y nunca acaban de ser compensados —probablemente, la mitad de la población mundial, si no más—. Disponemos de los conocimientos, las capacidades y las máquinas, pero fracasamos, y la pregunta es: ¿por qué? No creo que la solución dependa de un solo gran actor, sino de múltiples localismos. En cierto sentido, podemos encontrar estos múltiples localismos en gran parte de Europa, cuya producción de alimentos y productos básicos se hace de manera localizada. En Estados Unidos nuestros alimentos suelen venir de lugares como Australia. Todo esto es innecesario. Tenemos que abordar con urgencia el asunto de la producción y la distribución alimentarias, pero ¿cómo relocalizar lo que ha sido internacionalizado?
Srećko: Me gusta el estilo poético con el que enmarca su perspectiva. Se diría que necesitamos alguna forma de poesía para comprender la pandemia de Covid-19, porque va más allá de nuestra comprensión y experiencia inmediatas. ¿Cuáles cree que podrían ser las consecuencias de esta pandemia? ¿Podría reforzar una versión aún más nefasta del capitalismo global o más bien podría alentar unos cambios profundos que dieran como resultado unas sociedades más empáticas, solidarias e igualitarias?
Читать дальше