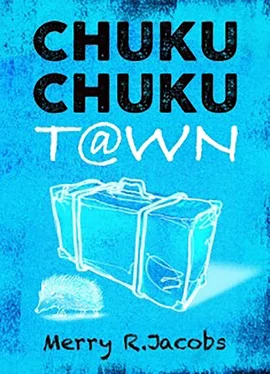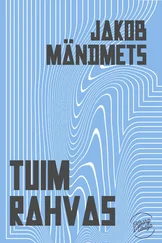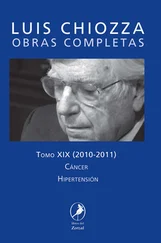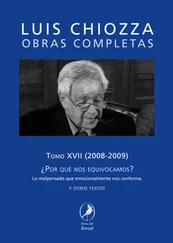Nerviosa me sentía por averiguar cómo encontraría todo tras mi partida, cuando todavía era una chiquilla. Recordaba con especial cariño a mi amiga Adela, con la que me carteé durante mis primeros tiempos en España; nos habíamos hecho hermanas de sangre, inseparables, a los nueve años de edad. A mi mente acudían las tardes al salir de la escuela, cuando nos sentábamos fuera de casa a comer panes de yuca untados de aguacate y charlábamos animadamente en una época en que las grandes manifestaciones se sucedían cada festividad a lo largo del país. Después jugábamos al truque avanzando por las casillas para recoger la piedrecita, contemplando el trasiego de los vendedores ambulantes y aprovechando para hacer alguna que otra travesura y poco caso de los regaños. En una ocasión, no recuerdo bien cómo logramos salir del entuerto en que nos metimos al volcar sin querer una bandeja llena de cacahuetes y dulces de coco con azúcar, lo que amargó la jornada de una joven vendedora que se sumió en un mar de lágrimas por culpa del poco cuidado de nuestras correrías.
Los deseos de abrazar a Adela aumentaban con estos pensamientos, y para celebrar aquel retorno había organizado una extensa aventura que debía durar un mes. Utilizaba el Skype para las charlas con mis primos, quienes, ilusionados por amenizar mi estancia, me mostraron fotos del cayuco a motor con el que pensábamos surcar las aguas y bordear la isla durante esos días de secano. Estaba convencida de que sería una excursión inolvidable, ya que me ilusionaba atravesar las diversas regiones que conformaban mi país.
Tal era mi ansiedad, que Marc, abrumado por mi éxtasis con las redes de Internet, no pudo ocultar durante más tiempo el regalo que me tenía preparado para las Navidades. Por temor a no encontrarme en casa, aquel viernes mágico me envió un SMS explicándome que montase la mesita que meses atrás habíamos adquirido en los Encantes y la situara en una esquinita de la casa que antecedía al comedor, una especie de cubículo donde no cabía ni una cama, pero lo acomodamos como medio despacho y espacio para cajón de sastre para objetos inservibles. Y tras colocar la mesita, tuvo otro aire.
Frente a la pared desnuda de la mesa colgué mi calendario encabezado por la imagen de Steve Jobs, que me habían obsequiado en el curso de Diseño Web, que en aquel instante iluminó mi lámpara flexo extensible. Me provocó una leve sonrisa observar mi altar, en cuyo centro pensaba exhibir mi portátil, con el que mantendría activas mis relaciones sociales en la redes sociales semanas después de finalizar las clases y así evadirme de las duras jornadas de trabajo en el psiquiátrico.
Era feliz. En poco tiempo había logrado veinte amigos, aunque diecinueve eran compañeros de curso, más mi cuñada. Con todo, me ilusionaba formar parte de ese nuevo mundo online al que tanto me había costado integrarme. Días antes, al no saber cuándo volvería a disponer de un ordenador para continuar practicando, junto a algunos compañeros rememorábamos, entre pastitas de nata y refrescos, mis patosos comienzos y el tándem que formé con un compañero solitario al que al poco de empezar el curso todos apodamos el Hacker, por su dominio informático. Nos habíamos hecho amigos al ocupar las últimas filas, y tiraba de mí cuando me notaba perdida con los nombres técnicos que aparecían en cada nuevo programa que aprendíamos, mientras él daba vida a sus dibujos. Ese último día decidí aumentar mis amistades al inscribirme en una página web de la Asociación Cultural Liberiana, donde captaron mi atención unas fotografías donde bellísimas mujeres lucían tocados y trajes africanos de reciente diseño.
Finalmente se acercaban las fiestas navideñas, y, antes de caer la tarde, lo prometido se cumplió. Sonó el interfono y abrí sin necesidad de preguntar. El mensajero me hizo firmar, puso la caja del portátil entre mis manos, cerré la puerta y me dirigí al improvisado altar. Como una experta, conecté las clavijas USB y el enchufe del alimentador de corriente y poco después se encendió la pantalla, donde relucían los iconos. La efe en el azul destacaba sobre las demás, cliqué y abrí mi red social favorita.
El fin de semana fue más largo de lo normal debido a las fiestas incluidas, de modo que me serví unas palomitas y di rienda suelta a cuanto había aprendido al encontrarme sola aquella tarde, ya que a mi pareja lo invitaron a practicar esquí de montaña, deporte al que era aficionado. Acurrucada en el viejo sofá, aproveché el espacio cedido por mi gata para repasar todas mis conversaciones, las dedicatorias de mis amistades, fotografías y los «Me gusta». Ya que estaba, me encontré con una solicitud de amistad que me sorprendió; el nombre no me sonaba y era reacia a aceptar a gente desconocida, máxime cuando era alguien de otra nacionalidad con un lenguaje con el que no me sentía cómoda comunicándome.
Tras varios anuncios de experiencias desagradables con extraños, conservaba la mosca tras la oreja, ya que durante el transcurso de las clases nos habían hecho hincapié en los peligros que se corría al aceptar a desconocidos que únicamente pretendían desconcertarte sin más. Horas más tarde, apareció en mi buzón un email donde el desconocido se presentaba, disculpándose por haberme solicitado amistad: había actuado impulsivamente al ver que yo dejaba un «me gusta» en una fotografía donde su mujer lucía un tocado africano. Me explicó que no era ningún fantoche, que podía constatarlo visitando su página, y que únicamente buscaba información acerca de un familiar lejano cuya pista habían perdido a principios del nuevo siglo. Las últimas cartas que recibieron de él procedían precisamente de la bahía, antiguamente Port Clarence y actual Malabo, y así, motivado por la inocencia de su hijo adolescente, fue como se había aventurado a enviarme el correo electrónico después de que este le hubiera recriminado en numerosas ocasiones el no haber indagado sobre sus orígenes ancestrales.
No sé bien todavía cómo logré entender aquellas palabras en inglés, difíciles para mí, pero sí que despertaron mi curiosidad y en pocos segundos había aceptado dar acceso a mi red social a aquella persona. Le dejé una escueta nota donde lo citaba para la semana siguiente. Necesitaba comprobar el interés del internauta, no fuera a resultar una pesada broma que me arrastrase a una falsa historia.
Las festividades transcurrieron con tranquilidad, más porque las ausencias de mi pareja me permitían dedicarme durante las noches a indagar en las fotografías, actividades, amistades y religión de mi nuevo contacto. Por ello me resultó evidente que debía inscribirme en algún curso de inglés.
Al reincorporarme al trabajo el lunes siguiente, caí en la cuenta de que aquel desconocido no me había facilitado ningún dato sobre su pariente. Por ignorancia, yo no imaginaba que algún africano hubiese vuelto a integrarse de nuevo a su tierra tras haber sido arrastrado a otros continentes en ese siglo pasado.
Fuera como fuese, llegó el viernes siguiente y mientras tomaba café con una compañera antes de ir en busca del transporte, me excusé para faltar a nuestra salida la mañana siguiente. No quería que contaran conmigo; alegué estar cansada aunque me sentí mal, pues normalmente nos citábamos en el bar de Pepe, donde habitualmente tapeábamos tras la separación matrimonial de mi compañera y luego íbamos a escuchar música y a bailar por la zona del puerto. Me sentí como una niña pillada en su mentira y recordé con sorna a mi cuñada, furiosa, recriminando a mi sobrino el abandonar su vida social a cambio de sumergirse en juegos de rol online.
Atribulada por mi mentirijilla, subí al autobús. Había evitado conectarme durante la semana, pues desde la irrupción de Internet había pensado que era una pérdida de tiempo. En ocasiones criticaba a mis compañeras, a quienes veía conectarse con ansias enfermizas al móvil durante los ratos libres que les permitía el trabajo; navegaban de una aplicación a otra sin descanso. Avergonzada, elucubré que a partir de aquella fecha empezaría a formar parte de aquel grupo de personas al que tanto había denostado.
Читать дальше