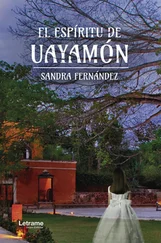Hacia el final de esta larga e importante secuencia —que se inicia un cuarto de hora después del inicio de la proyección y se prolonga durante unos cinco minutos—, un exaltado grito de Hynkel, dentro de su arenga vehemente, se acompaña de un movimiento espasmódico de todo su cuerpo ante el cual los tres micrófonos ubicados a la izquierda de la pantalla se echan apocadamente hacia atrás. Parece que la potente y hostil voz del tirano amedrenta a estos delgados testigos. Este recurso cómico continúa desarrollándose, pues a continuación Hynkel dirige su amenazante discurso hacia uno de los micrófonos que aparecen en la parte derecha del plano. La cámara se desliza hacia allí mientras realiza un ligero zoom para resaltar la acción, y el micrófono también reacciona ante la excesiva proximidad del Führer ; en este caso, el pie que lo sostiene se curva hacia atrás, como si fuera de goma e intentase alejarse de esa efusión desmesurada de voz y espumarajos; luego retorna elásticamente hacia su posición original, sobrepasándola incluso, con lo que casi le da un golpe en la cara a Hynkel. Este no detiene en ningún momento su invectiva, y finalmente se dirige hacia el último de los micrófonos que transmiten radiofónicamente sus gritos compulsivos. Si anteriormente su desquiciada locución se había transformado en tos, ahora uno de sus alaridos se asemeja a un estornudo, ante cuya potencia la cápsula del micrófono comienza, descontrolada, a dar vueltas sobre su eje.
En una parodia del agnosticismo del micrófono, los aparatos que rodean a Hynkel parecen comprender el mensaje de odio transmitido —más allá del lenguaje— por su voz (de hecho, en otro efecto cómico, tras la larga y brutal imprecación que se acaba de describir la voz en off del traductor resume drásticamente: «Su excelencia se acaba de referir al pueblo judío»). En la fantasía de Chaplin las membranas sí entienden y juzgan. Por eso se apartan del dictador —e incluso amagan con golpearle en la cara—. Nunca sabremos si lo que impulsa sus movimientos es el disgusto, el terror, o acaso una comprensible combinación de ambas emociones.
De cualquier forma, esta magistral secuencia —verdadera radioperformance, aunque su soporte sea cinematográfico— pone de manifiesto, con esos micrófonos que repetidamente se alejan del déspota —como si no quisieran transmitir los sonidos de su vehemente perorata—, la función de este instrumento como contenedor, como barrera, como freno de una realidad que aquí se manifiesta odiosa y censurable.
LA AMBIGÜEDAD DE LA ESCUCHA RADIOFÓNICA
La película de Chaplin contiene otra secuencia, la última, en la que lo radiofónico también recaba la máxima importancia. Desde ella se plantean nuevas preguntas acerca del potencial de la radio —para «el bien» y para «el mal», si queremos continuar empleando categorías morales tan básicas—. O, expresado de otra manera, acerca de si ciertos usos de la radio deberían estar permitidos, si deberían ser emitidos (o, al contrario, censurados) determinados mensajes.
Continuamos, pues, en ese límite microfónico del espacio radiofónico que bordea con el mundo exterior. Allí donde la membrana filtra —o no— algunos contenidos. Allí donde el desnudo agnosticismo del micrófono nos obliga a considerar si estamos moralmente dispuestos a volcar dentro del espacio radiofónico ciertas palabras o sonidos.
Hacia el final de El gran dictador , el personaje del barbero judío, interpretado por el propio Chaplin al igual que el del dictador Hynkel, es confundido con este. Los oficiales lo conducen, con todos los honores propios de un jerarca nazi, a la capital de Osterlich, donde está previsto que pronuncie un determinante discurso sobre el inicio de la operación bélica que culminará sus deseos de conquistar el mundo entero.
Antes que el falso Hynkel, y a modo de presentación de este, toma la palabra ante los micrófonos Garbitsch, personaje que en la película actúa como sosias de Joseph Goebbels. Enardeciendo a la expectante multitud, la sombría figura interpretada por Henry Daniell (eternamente condenado a papeles de villano, sea el profesor Moriarty en las películas de Sherlock Holmes con Basil Rathbone, o el inhumano reverendo Henry Brocklehurst en la versión de Jane Eyre protagonizada por Joan Fontaine) decreta en su discurso —totalitario y fascista— la anexión de Osterlich a Tomania, la anulación de la libertad de expresión y el sometimiento de los judíos, que describe como una raza inferior.
Cuando le llega el turno al barbero disfrazado de Hynkel (cuyo rostro ya ha manifestado sorpresa y preocupación al escuchar a Garbitsch), «el futuro emperador del mundo», tras ascender tímidamente a la tribuna y dudar unos segundos ante los micrófonos que allí le aguardan, pronuncia —ahora, por supuesto, en un lenguaje perfectamente inteligible— un discurso previsiblemente emocionado y conmovedor, de carácter humanista y contrario a las políticas antisemitas e imperialistas. Declara que Tomania y Osterlich se convertirán en naciones libres y democráticas, y apela a la humanidad en general para poner fin a las dictaduras y desarrollar la ciencia y el progreso técnico con el objetivo de hacer del mundo un lugar mejor. Hacia el final, su alocución contiene referencias directas al medio radiofónico:
El aeroplano y la radio nos han permitido estar más unidos. La propia naturaleza de estas invenciones clama por la bondad del hombre. Claman por la fraternidad universal, por la unidad del alma. Ahora mismo, mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. Millones de hombres, mujeres y niños desesperados. Víctimas de un sistema que hace que los hombres torturen y encarcelen a gentes inocentes. A todos aquellos que me pueden oír, les digo: no desesperéis.
Cuando el orador alude a esos «millones de seres» que le están escuchando, la película nos ofrece un plano de Hannah, personaje encarnado por Paulette Goddard (actriz de brillante filmografía, que había contraído matrimonio con Chaplin después de actuar en Tiempos modernos , si bien se divorciaron poco después de terminar El gran dictador ). Hannah, que ahora escucha la radio mientras yace desesperada frente a su casa, arrasada por los invasores, defendió al barbero judío cuando este llegó al gueto, donde ella vivía. Después se enamoraron y padecieron juntos los abusos de la dictadura.
El doble de Hynkel, por su parte, continúa su discurso —la pantalla nos devuelve ahora su imagen—. Cada vez más exaltado, llega a reclamar «la lucha por un nuevo mundo». Aunque los valores que está defendiendo —libertad, igualdad, fraternidad…— son bien distintos de los anteriormente postulados por Garbitsch, se hace evidente que los gritos de su arenga se parecen cada vez más a los que emitió el auténtico Hynkel en la secuencia anteriormente analizada. Esta percepción se agudiza cuando, al terminar su prédica, el barbero judío recibe un tremendo aplauso, también muy similar al que se había escuchado anteriormente en la película. Pero, además de esos aplausos, también aparecen otros sonidos que remiten a un pasaje previo de la sátira; el filósofo esloveno Slavoj Žižek ha reflexionado sobre ello en el documental de Sophie Fiennes titulado The Pervert’s Guide to Cinema :
Allí, por supuesto, él da su gran discurso acerca de la necesidad del amor y la comprensión entre las personas… Pero hay un engaño, incluso un doble engaño: las masas le aplauden exactamente tal y como si estuvieran ovacionando a Hitler. La música que acompaña este gran final humanista, la obertura de la ópera Lohengrin , de Wagner, es la misma música que habíamos oído en la escena durante la cual Hitler está soñando con conquistar el mundo, en la que juega con el globo terráqueo inflable. La música es la misma. Esto puede interpretarse como la redención definitiva de la música (la misma música que sirve a fines malignos puede servir para hacer el bien), o puede entenderse, y creo que así debería ser, de una manera mucho más ambigua: con la música nunca podemos estar seguros. En la medida en que externaliza nuestras pasiones internas, la música es siempre, potencialmente, una amenaza.
Читать дальше