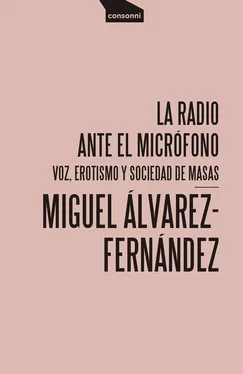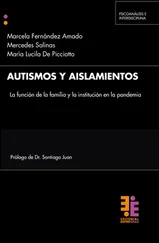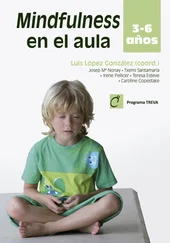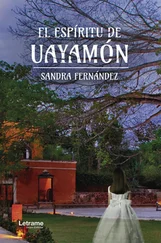Esa trayectoria, advertimos, no es la única pauta que permite desentrañar el sentido global —si es que cabe hablar de algo así— de este ensayo. De hecho, el sinuoso camino que parte de la oralidad con dirección a la escritura en ocasiones desaparecerá subterráneamente de la lectura —desplazado por otros asuntos—, y en otros momentos se bifurcará con un gesto que pondrá en suspenso el carácter lineal del recorrido. Pero es una perspectiva que puede, en alguna medida, orientar al lector, y sobre la cual —en cualquier caso— se reflexionará, retrospectivamente, en las últimas páginas de este texto.
Esas páginas postreras, por cierto, estarán dedicadas a Trueno , una pieza radiofónica de la compositora hispanoalemana María de Alvear. Quizás el razonamiento anterior podría hacer pensar, en buena lógica, que en ese último trabajo aquí analizado se consumará esa aproximación progresiva hacia lo escritural, y que por tanto Trueno será interpretada como la ejecución de un esquema formal abstracto, ajeno al siempre imprevisible flujo de lo oral. Nada más lejos de lo que sucederá. En realidad, nuestro examen de la radioperformance de De Alvear intentará relacionarla con la idea de rito, lo cual puede conectar fácilmente esa obra con la propuesta estética de Le Corpsbis y otros trabajos de Chopin. Sirva este ejemplo de circularidad —ya que el final de este trabajo se replegará, por así decir, sobre su inicio— como evidente prueba de las abundantes rupturas de la linealidad argumental ya anunciadas, y como detonante para una última reflexión acerca del carácter ritual de Le Corpsbis y, en general, la actividad poética de Henri Chopin.
Esta, de hecho, después de repasar la biografía del autor, puede ser considerada —toda ella— un acto de exorcismo. Como si Chopin, que ya desde muy joven conoció tantos cuerpos sacrificados en la ceremonia absurda de la guerra, intentara —en muchas ocasiones mediante actos físicamente dolorosos para él— oficiar otro tipo de ritual, destinado a extraer del interior de su cuerpo no solamente sonidos, sino también memorias profundamente escondidas. Recuerdos enquistados no solamente en los abismos fisiológicos del esófago, sino también en las hondonadas del lenguaje. Desde esta perspectiva, la liturgia escenificada en sus radioperformances estaría orientada a penetrar más allá de la membrana del micrófono, más allá de la membrana del lenguaje y —recuperando los diversos sentidos del lôgos griego, como veremos a continuación— más allá de la razón.
Las posibilidades de la radiofonía como medio idóneo a través del cual canalizar este tipo de rituales, proyectando una palabra salida de las entrañas —más que de la cabeza— hacia miles de oyentes simultáneamente, y uniendo a todos esos radioescuchas en una extraña comunidad ciega y sin rostro fueron muy tempranamente detectadas por Goebbels y sus camaradas nazis. Aprovechando esa extraña sensación de intimidad propiciada por la escucha radiofónica, las homilías y demás ceremonias oficiadas por Hitler y sus adláteres llegaron —trascendiendo las membranas de los micrófonos conectados a las emisoras alemanas— hasta una ingente población que terminó sumándose a esos rituales de muerte y destrucción cuyas consecuencias alcanzaron al joven Henri Chopin. Otro gran artista, con más edad —cincuenta años cuando comenzó la guerra—, se vio igualmente conmocionado, desde la distancia, ante esas ominosas voces radiofónicas: Charles Chaplin.
CHARLES CHAPLIN: HACIA EL GRAN DICTADOR
Estrenada en 1940, El gran dictador es la primera obra de Chaplin que incluye actores que hablan, pues dentro de su filmografía sonora anterior Luces de ciudad solamente utiliza música, y aunque en Tiempos modernos se escuchan sonidos, e incluso voces, estas solo aparecen como elementos accesorios de la narrativa (por ejemplo, se oye una voz hablada cuando la imagen nos muestra un aparato de radio). Es apropiado analizar aquí El gran dictador ya que la película incluye una famosa secuencia que podría considerarse una radioperformance, y también porque la escucha radiofónica protagoniza la secuencia final del film.
Chaplin, además de producir, escribir y dirigir la película, interpreta los dos papeles principales: un barbero judío condenado a vivir en el gueto, por una parte, y el dictador de la ficticia nación de Tomania, llamado Adenoid Hynkel, por otra. Más allá de la obvia parodia implícita en el apellido, el nombre de pila del tirano remite a las glándulas adenoides, también llamadas amígdalas faríngeas o vegetaciones; ubicadas cerca del orificio interno de las fosas nasales, y unidas a la faringe, están por tanto relacionadas con la voz (determinan la nasalidad de su timbre). Esta, como veremos, constituye uno de los atributos más importantes del personaje.
No solamente se trata de una voz chillona y desagradable; lo que más interesa aquí es cómo, en la famosa secuencia del discurso político, en la que Hynkel habla ante una enorme masa de gente —y también ante cinco micrófonos radiofónicos—, su discurso comienza con un altisonante y agresivo alemán macarrónico, que en dos ocasiones llega a fundirse, en un continuo sonoro, sin interrupciones ni saltos, con golpes de tos. Se manifiesta así algo ya vislumbrado en el análisis de las piezas de Henri Chopin: el viaje desde una dimensión semántica —que en Chaplin, además, es totalmente paródica, si bien la mera dimensión fonética de su habla consigue remitirnos al idioma alemán— hacia sonidos no articulados lingüísticamente. La tos, generalmente considerada como un ruido, como algo no deseable, se fusiona de manera orgánica con una incomprensible forma de habla de la que solo nos llega una ardorosa sucesión de alturas, intensidades y timbres. Abstracta, pero violenta (no en vano la tos se manifiesta, en nuestro idioma, a través de golpes). Si Machado escribió, en su Soledad VIII, «confusa la historia y clara la pena», aquí podría afirmarse «confuso el discurso y claro el odio».
Estamos ante una forma de expresión que, como se señaló en el caso de Chopin, queda más allá de la racionalidad que habitualmente relacionamos con el lenguaje articulado verbalmente. Al describir la labor del poeta francés rememorábamos las más famosas palabras del cuarto evangelio, pero ahora cabe recordar que en el texto de san Juan lo que se transforma en carne no es simplemente la palabra —el verbum latino—, sino el lôgos griego, con su apelación a la racionalidad. En el discurso de Hynkel la palabra pensada, meditada o razonada desaparece para transformarse en carne, víscera y expectoración. La significación semántica, aquello que puede ser analizado racionalmente, es ya solo un vestigio. El tipo de fonación articulado por el personaje a través de la voz y el cuerpo de Chaplin invita a ser escuchado fuera de los márgenes de la comprensión lingüística, más bien como una sucesión musical de sonidos (aunque estos puedan ser considerados disonantes o cacofónicos).
Esos sonidos vocales —que por momentos podrían ser descritos, más bien, como bocales— encuentran, de hecho, una suerte de contrapunto en los fervorosos y desmesurados aplausos que emergen cuando Hynkel concluye sus larguísimas frases (resulta aquí propicio que esta palabra se aplique tanto en el dominio de la gramática como en el de la música). Estos aplausos quedan inmediata y totalmente silenciados en cuanto el dictador hace un alambicado pero veloz gesto con su mano. No solo se manifiesta así su incuestionable autoridad, sino también —en consonancia con lo que ya se apuntó anteriormente sobre las manipulaciones sonoras típicas de los nazis— el carácter artificial de ese ensordecedor ruido de aplausos, que desaparece súbitamente, como si simplemente se hubiera pulsado un botón. O como si el diafragma del micrófono que los capta asumiera, de inmediato, una posición rígida, nerviosa, al igual que los miles de cuerpos militares que siguen escuchando el discurso de El gran dictador .
Читать дальше