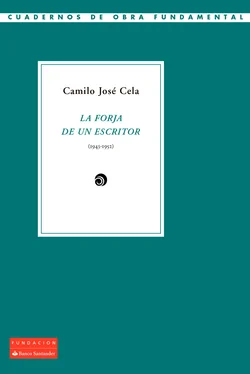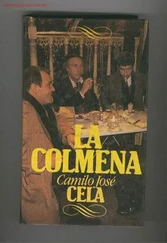El olivo rodea la tumba del señor fundador —el olivo sin olivas—, y en su copa frondosa y verdeoscura el mirlo silba el aire de las cinco del día.
O simiterio d’Adina
N’hai duda qu’é encantador,
C’os seus olivos escuros
De vella recordaçón…
Una nostalgia infinita sobrecoge el alma que pasea su tristura por las avenidas del pazo, por los viejos hayedos, los viejos robledales, el viejo castañar del pazo.
¿Por qué, Dios mío, haces tan triste este delicado jardín, por qué tan doliente su vagarosa presencia?
¿Por qué, señor Sant Yago, quieres que tus amigos seamos tan leales a nuestro paisaje, a nuestro conocido y entrañable helecho?
Dábanse bicos as pombas
Voaban as anduriñas,
Xogaba o vento co’as herbas
Pobradas de margaridas,
Y as lavandeiras cantaban
Mentral-a fonte corría.
Y después… ¡Bah! No es la alegría, bien lo sabes, viejo jardín, lo que me das, que es algo más hondo lo que te quito, viejo jardín, que todo lo entregas a quien quiera amarte y conocerte. Lo sé, porque hubo un día que, visitándote, levanté la cabeza al marcharme y vi los ojos del viejo salesiano que me lo decían. Y aquellos ojos, bien sabe Dios que no engañan.
Ha sido declarado monumento nacional el jardín de San Carlos, de La Coruña.
(De los periódicos)
Por el balcón, sobre la misma mar que lo trajo de la rubia Glasgow, mira sir John perennemente para la otra banda, tan próxima, a veces, a veces tan difusa: la verde banda de Mera, de Santa Cruz, de Bastiagueiros —la playa del Pazo—, de la dormida Santa Cristina, que yace como una muchacha desnuda; mojón que marca la linde donde la alborotada mar deviene dulce ría.
Sir John, que defendió contra el francés la misma tierra que contra el inglés —otro inglés que no era sir John— defendiera la fervorosa, la dulce, la encolerizada María Pita. Y en el breve, romántico jardín de tiernas parejas de núbiles, casi infantiles enamorados; jardín de vagarosos, tenues poetas entristecidos prematuramente; jardín de viejos capitanes mercantes que gustan de la tierra que, como una proa, hiende las sometidas aguas; en el umbrío y recoleto jardín, decía, sir John duerme, ¡ay!, para siempre ya. Lejos de las arboledas galanas, de los mansos ríos de las riberas verdes, de los cisnes blancos de las Britanas Islas que para ti, sir John, cantó Rosalía: el más bello arcángel de la poesía española, la mujer que vio besarse a las palomas; que voló en alas de rápida golondrina, llevada por el viento que juega con las margaritas; que escuchó a las lavanderas que cantaban a dúo con la fuente eterna que en aquella tierra jamás se cansa de fluir.
Y para ti, sir John, para que tu recuerdo sonara eternamente en la vetusta lengua de las alabanzas de san Pedro de Mezonzo a Nuestra Señora, compuso Rosalía ciento y pico de tiernos endecasílabos de mármol que —¿por qué, Dios, me fuerzas a tantos y tantos motivos de agradecimiento?— dedicó a mi bisabuela María Bertorini, «miña amiga nativa d’o país de Gales».
Sobre tu tumba, sir John, quedó grabado, para que las gaviotas que la galerna nos envía sobre la tierra lleven lejos, muy lejos, el testimonio de la verdad.
El niño que juega con la tierra del jardín de San Carlos lee el gallego de tu tumba, sir John, sin saber lo más grave, lo más misterioso de esa vida que Soult, el del «Vive l’Empereur!», te quitó al tiempo mismo de limarse la espada contra tu cráneo, sir John, que se abrió como una granada para salvarnos.
•
Hoy los hombres quieren que nadie mueva una flor del jardín, que nadie se lleve en la suela del zapato una arena del jardín, que nadie huela demasiado el aroma de tu jardín, sir John, que huele a mar salobre y a tierna madreselva, que es del color de la ola y del nácar del tímido jacinto, más terso todavía que el nácar de la vieira y de la caracola.
Y tú, sir John, que desde el Cielo sonríes a todas las humanas fatigas y desazones, porque sabes cómo todo ha de terminar, dejas vagar la «meiga» de tu recuerdo por las puertas que, del jardín al mar, cruzó Carlos I cuando quiso venir a Compostela para oír hablar el viejo castellano casi recién nacido, entonces, del más viejo y siempre dulcísimo gallego que sirvió para grabar tu epitafio, la última carta que te dirigieron y la más bella, John Moore, joven general inglés.
¡Cuán lonxe, cánto, d’as escuras niebras,
D’os verdes pinos, d’as ferventes olas
Qu’ó nacer viron!
¡Qué lejos y con cuánta tristeza, ahora que solo nos acordamos de ti, John, cuando de repente descubrimos, ay, que es hermoso tu cementerio!
Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena.
Dicen también que más vale tarde que nunca.
Tú, John, sabrás perdonarnos. ¡Hemos estado tan ocupados!…
REDESCUBRIMIENTO DE BARCELONA
Mi amigo don César —golondrina de ala delicadísima de la literatura, celoso lince de la amistad— me emplaza, desde mi casa misma (desde la casa de los dos, César, y de todos los amigos nuestros también), a que cuente, a viva voz, o cante —como un pájaro herido, pienso— mi último viaje de estrella fugaz que tiembla en la compañía de las gentes de bien; o roba jerséis y ceniceros donde los encuentra, tiernísimos y olvidados como un beso en el extranjero; o pierde pijamas y ese tiempo, ya sabéis, que se enquista en el alma cuando se gana —quizás con trampa— al ocio bendito: hablo de Barcelona, donde un día, ya lejano, viví, y donde otro día, tan lejano, usé del catalán de mis cinco años, tan perfecto como mis tres lenguas nativas.
Me entristece ver mis fotografías de rey niño de entonces, componiendo una breve figurita, en traje de marinero, para la posteridad. Y un terciopelo morado con puño de encaje, comiendo con mis padres en el Tibidabo, paseando de la mano de miss Ketty por las Ramblas. Dos ángeles me velaban y una niña, Montse, que me llevaba un año en la edad y medio palmo en la estatura, me pegó una paliza soberana, un varapalo desconsiderado. Fue, bien me acuerdo, la primera vez, no la más fuerte, que me pegó una mujer. Un loro aprendió mi nombre y el mono de un capitán de cargo noruego se enamoró rendidamente de mi prima Marisa, que entonces era ya casi una señorita. Mi mejor amigo de entonces, don Tomás Mañá, que ya murió, muy viejecito, me enseñaba las banderas de los barcos desde su terraza; tenía la barba blanca y los ojos azules; tenía tres hijas mayores —catorce, dieciséis y dieciocho años— que me besaban riendo a carcajadas; tenía una azotea de palomas y un gato siamés, una perrita caniche, un flautín y todas las banderas de la mar. Don Tomás hablaba conmigo de la andadura de las estrellas y del misterioso crecimiento de las flores; juntos tomábamos chocolate y juntos recitábamos —mi tímida voz de tiple, fiel contrapunto— a Verdaguer y a fray Luis. Don Tomás, ¡cuánto se lo agradecí!, fue el único hombre que me tomó, alguna vez, en serio. ¡Dios, Dios, qué tristeza me cuesta pensar!
Pero todo acabó. De la abierta Barcelona me llevaron al Londres hermético. Mis padres y mi amiga miss Ketty —la primera mujer con quien paseé a solas, cogidos de la mano—, mis ángeles y la niña Montserrat, el loro, el mono y don Tomás, su barba, sus palomas, su gato, su perrita, sus hijas, quedaron lejos. Y Barcelona también, y las Ramblas y las dos calles que yo conocía…
Amo el paisaje en que vivo como el gato a su almohadón eterno, aunque tenga —cosa que no es de lamentar— alma de globe-trotter; quizás toda mi sangre familiar haya rodado con exceso el Occidente, ese mundo que sentimos aún latir. A las violentas banderas del puerto de Barcelona —los colores del mundo en el paddock del Mediterráneo— vinieron a suceder las aburridas, opacas banderas de los docks. Mi ánimo estaba sobrecogido, como un mirlo atónito, un jilguero apresado, y mi memoria lloraba no horas felices —que todas, o quién sabe si ninguna, lo eran entonces— sino instantes luminosos igual a las miradas de la mujer que impunemente se fija en nuestra buena pinta porque sabe que el tren va a partir. Muchos hombres hemos dejado marchar, muchas veces, nuestras viejas maletas —el ombligo que nos unía al mundo— porque desde una fría estación perdida en el camino la cantinera o la hija del jefe nos sonrió: o la mujer del factor o la sobrina del cura, o la niñera de los hijos de un concejal.
Читать дальше