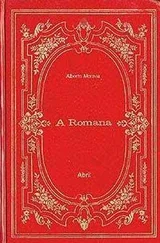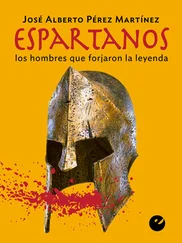Todavía logré escuchar los siguientes versos: “El hombre está en una gran tortura. Yo preferiría estar en el cielo”. Pensé entonces: “Preferiría estar en el baño, caramba” y tras abandonar la sala, me lancé presuroso.
Ajeno a la música, divagué por el camino sobre temas relacionados con la fisiología y, concretamente, sobre las funciones que suelen jugarnos malas pasadas.
Recordé entonces cómo, en mi infancia, se consideraba de pésimo gusto hablar de esos temas: “No digas que vas al baño, niño –nos amonestaban–, sé pudoroso y di que vas a lavarte las manos”.
Asimismo, recordé el día en que una secretaria de reciente ingreso en la institución donde trabajo se puso intempestivamente de pie durante el dictado de un documento urgente y, a modo de disculpa, me dijo: “Perdone, señor, pero tengo un asunto muy importante que tratar”.
Cuando insistí en que debería terminar de tomarme el dictado, supe a qué se refería. Pensé: “Qué barbaridad, esta confesión habría sido considerada en mis tiempos una desvergüenza”. Pero fui comprensivo y di la anuencia para que fuera a resolver su asunto.
 El Edén recobrado
El Edén recobrado
“Oh, roja florecilla...” Qué florecilla ni qué nada. Ahora pensaba en otra canción: Agüita amarilla, cuyo argumento me comentaron, otra vez para mi asombro, unos compañeros de trabajo. Se trata de una agüita amarilla que corre frente a la casa de la amada; parte de ella es bebida por las vacas y la otra se evapora, se transforma en nubes, cae sobre el papá de la novia y hasta la mamá lava con ella... es que el doncel enamorado ha bebido quién sabe cuántas cervezas.
Llegué por fin al mezanine, donde se encuentra lo que constituía para mí el Edén recobrado. “O roja florecilla, el hombre yace ahora en un gran dolor”. En una gran apuración a punto de resolver.
Instantes después, pude haberme sentido feliz otra vez, a no ser porque se había arruinado parte de la sinfonía.
¿Dónde estará mi boleto?
Allá iba nuevamente, corriendo escaleras arriba: “Roja florecilla, ya te has marchitado, pero me queda aún el coro final”, me dije aliviado.
—¡Un momento! –gritó una de las cuidadoras al cerrarme el paso en un descanso de la escalera–, sin boleto no puede pasar.
Al no encontrarlo al primer intento, traté sobresaltado de explicarle que yo sí tenía ese boleto, que había tenido necesidad de salir un momento a... a... lavarme las manos.
—¡Muéstreme el boleto, por favor! –rugió implacable.
Busqué en un bolsillo del saco, en el otro; en el bolsillo pectoral, en el de la camisa, en mi agenda, en mi cartera, en las bolsas del pantalón.
—Aquí debe de estar –le dije sonriendo para hacerme el simpático–; aquí, en mi bolso de mano.
Empecé a sacar cosas de la mariconera: el pañuelo, la otra agenda, el peine, la licencia de manejar, las llaves, mis anteojos, un kleenex, mis cafiaspirinas, un librillo de psicoterapia... ¡Nada!
—Oiga –supliqué–, déjeme pasar, se lo ruego. Yo sí tenía ese boleto. Mire: era azul, decía: “Segundo piso”.
La empleada me miró entre conmovida y burlona:
—Ande, señor, recoja todas sus cosas y pase.
El Azteca
Regresé por fin al segundo piso, pero no había forma de reingresar en la sala. “Una pausa, una pausa, mi reino por una pausa –martillaba en mi cerebro la frase plagiada a Shakespeare– una pausa y me cuelo”.
Se acercó a mí un empleado de seguridad armado con un walkie-talkie y un rostro feroz.
—No tiene boleto, ¿verdad?
Traté de explicarle mi situación:
—Mire, yo estaba adentro; me pasó lo que a los niños, me dieron ganas de... y...
Su rostro se suavizó:
—Entre sin hacer ruido.
Pero su susurro fue escuchado por una empleada, quien lo amonestó como si hubiera sido su marido:
—¡Ni pienses en abrir la puerta! Ahora van a tocar desde aquí unos músicos y tienen que hacerlo con esta puerta bien cerrada. ¿Pues qué te pasa?
En efecto, había sendos grupos de trompetas, cornos y percusiones en los extremos norte y sur de la sala, en el segundo piso. Seguían las indicaciones del director gracias a un circuito cerrado de televisión, el cual me permitió escuchar el final de esa Resurrección pasada por agua, aun cuando el sonido de las bocinas de los televisores haya sido muy mediocre.
Con envidia “de la mala” vi a través del grueso cristal doble que separa las localidades del vestíbulo cómo el público disfrutaba no sólo la música, sino el esplendor de la orquesta y el coro.
Me sentía desconsolado, como deben haberse sentido los israelitas a los que no les fue permitido llegar a la Tierra Prometida, que ya tenían a la vista.
Lo peor fue que las voces de los walkie-talkies de los empleados de seguridad acabaron con mi concentración:
—Aquí el Alemán. Oye, Azteca, están haciendo mucho ruido los compañeros en los pasillos. Cambio.
Ah, sí, el Azteca fue quien quiso franquearme la puerta. Lo miré agradecido por su buena obra frustrada y me prometí no volver a tomar café antes de un concierto.
La música como tormento
Aseguran algunos melófobos que La divina comedia está incompleta porque falta en el catálogo de tormentos del primer tercio de la obra la descripción de un hombre torturado por la música durante toda la eternidad.
Y es que Dante no pudo haber llegado a pensar que la música –una de las creaciones más nobles del hombre– podría constituir, en ciertas circunstancias, un martirio.
En la dichosa edad que le tocó vivir al poeta florentino, la música estaba muy lejos de convertirse en un tormento, puesto que no contaban con radios, decks, grabadoras, estéreos, bocinas, mega bass, twitters, cuadrafónicos, amplificadores, y demás instrumentos de tortura.
Quizá parezca exagerada la afirmación de esas personas; pero en realidad no lo es. Richard Burton, el desaparecido astro británico de la pantalla cinematográfica, pudo dar testimonio de ello: accedía a llevar a Susan Hunt, su novia, a una discotheque, pero se quedaba leyendo un libro en un rincón y no olvidaba ponerse tapones para los oídos.
La Ley del Talión
Un pintor, amigo mío, está consciente de que la música puede llegar a ser más peligrosa que todas las influenzas aviares, porcinas o humanas.
Desde que regresó de París y ocupó un departamento en un edificio de la ciudad de México, sus vecinos lo martirizan con cierto tipo de música que lo ha puesto al borde de un ataque de nervios.
A su vez, estos protervos vecinos están vengándose de los suplicios que él les causa como aficionado de corazón a la música de Bruckner, Nielsen, Mahler y Alban Berg, agentes del sufrimiento que tienen que soportar.
Debemos reconocer que han llevado hasta sus últimas consecuencias la Ley del Talión. Desde las seis de la mañana, las personas de los departamentos contiguos lo someten a un bombardeo acústico a cargo de dos estaciones radiodifusoras que atruenan simultáneamente el aire. Una de ellas está especializada en música ranchera; la otra, hace una apología interminable del bolero romántico.
En cuanto se inician las transmisiones cotidianas, el pobre pintor se estremece de horror al oír una voz que ásperamente se lamenta (“macho en derrota”, diría Luis Sandi):
De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta.
Mientras tanto, Armando Manzanero confiesa a contrapunto:
Somos novios...
Este artista me cuenta que hace muchos años conoció a un padre de familia que había sido alcanzado por los efectos devastadores de la música.
Читать дальше
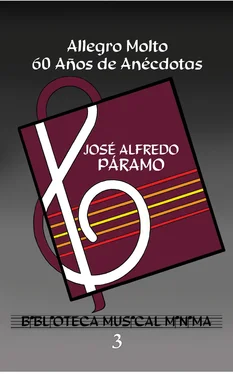
 El Edén recobrado
El Edén recobrado