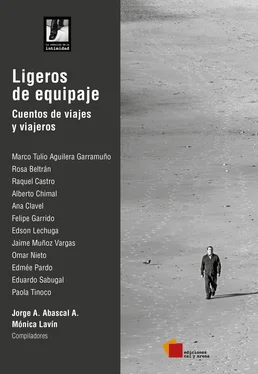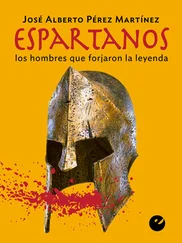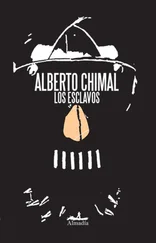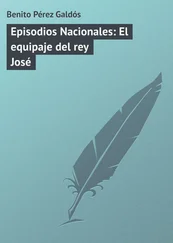Nuestro camino coincidió con la fiesta de las luces en Nepal. Varias veces tropezamos con las voces de los niños y sus cantos, sus mejillas requemadas de sol y frío, para celebrar con baile. Vimos a las mujeres trabajar la tierra bajo el gesto de sus ojos rasgados, a porteadores llevar cuarenta kilos en la espalda con un paso natural. Los días eran largos, con sol y viento frío. Pausábamos para beber té de limón y jengibre antes de volver a caminar. Me emocionaba ir atrás de mis sobrinos, verlos subir, el tamaño de sus cuerpos, las personas en que se convirtieron. Me divertía ir junto a ellos, escuchar las bromas, reírnos hasta las lágrimas de tan felices, de tan cansados.
La primera vez que vi la cima del Everest fue en los espejos de sus lentes de sol y en la blancura de sus sonrisas. La cima creció frente a mis ojos, en un día celeste y despejado. Aquí está Dios, me decía, en la belleza, en mis pies, en mis rodillas, en ellos, en todo esto que me mueve. Aquí está Dios, repetía mientras giraba las ruedas de oración sembradas al lado derecho del camino: Aum mane padne hum . Y ahí íbamos: ella, venciendo el vértigo de los puentes; él, sacando fotos; y yo llena, absolutamente llena del aire que ama la vida.
Llevamos una celda solar que no supimos echar a andar, vivimos como un reto los baños de huella que no son baños sino agujeros malolientes sobre una tabla de madera. Mi sobrina se castigaba las ganas con tal de no ir al baño para terminar cediendo, resignada. Mi sobrino no decidía qué lado del río le gustaba más, si el de allá o el de acá, porque en ambos lados era hermoso, pero mucho más donde estuviera él. No extrañamos bañarnos, le teníamos miedo al frío. Empezamos a gozar salir de la bolsa de dormir a la ropa de ayer, que era la de anteayer, siempre tan de buen humor, a las botas empolvadas sobre tierra y lodo. Me sorprendía que ese sendero, por el que andábamos estrenando alma y pasos, fuera hecho cientos de años atrás, cientos de miles de veces pisado, y al mismo tiempo fuera tan nuevo, tan perfecto a nuestros ojos. Hasta que llegó un estornudo, ya con la altura encima y la aclimatación lenta. El ogro del miedo que viajó conmigo hasta esos parajes salió de mi mochila y afinó su voz. Pausamos un día para descansar la gripa, para enojarnos con nosotros mismos, para poner buena cara y seguir. Entonces me salió la otra tía que también soy y les gritaba que se taparan, que se untaran aceites de hierbas medicinales, los perseguía con agua y vitaminas, para ahuyentar la sombra del ogro que me miraba sin condescendencia. Quizá porque al día siguiente caminamos catorce horas, o porque escuchamos el cencerro del yak antes de verlo y mi sobrino finalmente sacó su rueda de oración, o porque estábamos agotados, o porque mojamos los pantalones de las carcajadas que no pudimos contener, fue que toda la noche escuché toser a mi sobrina.
En el siguiente poblado, que era en medio de la nada, había una estación de médicos voluntarios. Una organización inglesa que daba servicio a los porteadores que la pasan fatal con el mal de altura pero que callan por el riesgo a perder el trabajo. Cruzamos un río de agua ya congelada. Fuimos a la plática de conciencia que imparten todos los días y entendimos los síntomas del mal de montaña y lo peligrosa que puede ser la altura, de cómo los pulmones se llenan de agua en cuestión de horas. Pagamos una consulta para que revisaran a mi sobrina, escucharon su respiración y diagnosticaron que con el antibiótico todo estaría bien. Las siguientes dos horas recobró color y ánimo y fue a descansar. A la media noche su respiración empezó a sonar atorada y su siguiente tos fue con flemas de color rosa. Fue él quien me avisó cómo estaban las cosas, pero su cara era la del ogro que finalmente había salido de la sombra. Cuando la miré con las venas transparentadas en sus mejillas y con dificultad para jalar aire, exigí como una chiquilla: “Dios, esta hija no es mía. A mí no me la quitas”. Y con la certeza de que a esa voz de mando no se le niega nada, me senté para sostenerla en mi regazo. Partieron por el médico, que llegó con un tanque de oxígeno y un líquido ambarino que metió prodigios en sus venas. Esos minutos que corríamos a despertar al líder de la expedición, que íbamos de un lado al otro del refugio bajo un cielo intensamente estrellado e iluminado por la blancura de la montaña, fue el tiempo que necesitaba el milagro para asentarse. Tres horas después todo se volvió calmo. Estaba fuera de peligro, pero debíamos evacuar. Llegó un helicóptero que sólo esperaba a que clareara el día para ir a recogernos. Trepamos los tres a una cápsula de cristal que subió como burbuja y nos llevaría de regreso al aeropuerto de Lukla, a una clínica que básicamente atiende a montañistas.
—A esto nunca habíamos jugado, Tía —me dijo él.
— A seguir vivos es a lo único que hemos jugado siempre.
Los tres nos tomamos de la mano y soltamos enormes gotas que no hicieron ruido. Vimos el amanecer cobrizo como metal líquido sobre las puntas de la cordillera.
Dolorosa
Jorge A. Abascal Andrade
Jorge A. Abascal Andrade(Orizaba, Veracruz, 1964) es autor de los siguientes libros: De Fátima y otros cuentos (2001) , Insólitos y ufanos. Antología del cuento en Puebla (2006) , De párvulas bocas. Cuentos de lolitas (2005) , Volver a los 17. Cuentos de lolitos (2009) , Una mujer se ha perdido. Cuentos para encontrarla (2015), y Cuentos de Conjuros, de amanuenses y demonios (2006) . Cal y arena le publicó la antología Próximamente en esta sala. Cuentos de cine (2016). Es autor de la novela Migrar al mar (2015) .
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.