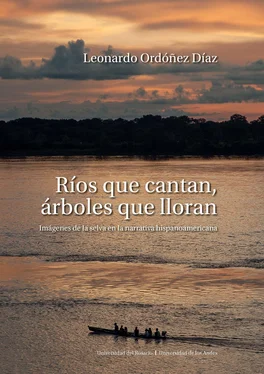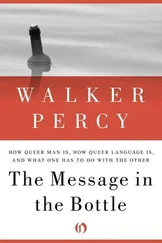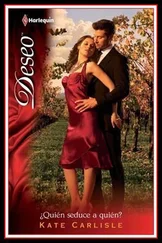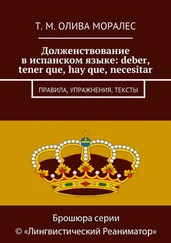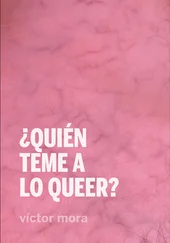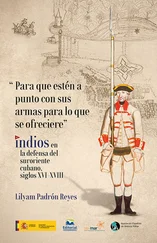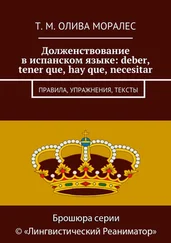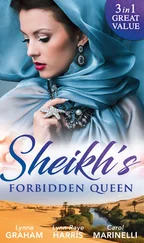El replanteo del tema de El Dorado, tal como lo proponen Núñez y Carpentier, abre una vía para reexaminar la herencia de la conquista y la colonia. La pregunta por el eventual sentido de El Dorado entre las poblaciones amerindias es inquietante en la medida en que su planteamiento remueve la espesa capa de olvido que recubre la mayor catástrofe histórica desencadenada por la conquista y la colonización del continente: la desintegración lenta pero sistemática de las culturas autóctonas. Esta dimensión clave del asunto, que con todo es la menos visible, no es desarrollada en las crónicas de Núñez y solo está insinuada en las de Carpentier, pese a la denuncia que el primero hace de la «superstición del oro» de los europeos y a la noción carpenteriana de la selva como refugio donde sería posible escapar de la civilización occidental decadente, cuyas hazañas incluyen la invención y el uso de armas atómicas. Ello no es óbice para que, dando un paso más allá y ahondando en las consecuencias implícitas en las tesis de Núñez y de Carpentier, a El Dorado mítico que los europeos no encontraron le opongamos un Dorado real que los europeos habrían encontrado sin darse cuenta, pero el cual no podían o no sabían ver —aunque lo tenían ante sus ojos— y cuyo testimonio ignoraron porque no podían o no sabían traducirlo. Si la imagen que deslumbraba a los conquistadores reflejaba lo más valioso de la selva, ¿qué podía significar eso para las tribus selváticas? ¿El oro, o más bien los bosques, los ríos, los suelos? O, quizá, ¿sus propios, únicos, insustituibles mundos de la vida, inscritos en el vasto territorio que se extiende de los Andes hasta el Atlántico? La persistencia de los españoles en apoyarse en datos aportados por las tribus que hallaban a su paso fue sin duda una muestra de sentido común (¿quién, después de todo, podía conocer mejor que los nativos las riquezas existentes en la espesura?), pero su mezcla con el impulso fabuloso en busca del oro dio lugar a una nefasta ceguera que exacerbó el malentendido instaurado entre los participantes en aquel choque de visiones del mundo.
En los años cuarenta, cuando Núñez y Carpentier escribieron sus crónicas, la antropología amazónica apenas daba sus primeros pasos, y el deterioro de la selva tropical no era todavía la cuestión apremiante que empezó a ser dos décadas después. El foco de atención de Núñez por aquel entonces era político; lo que pretendía demostrar era que, en la disputa entre Venezuela e Inglaterra por el control de la Guayana a fines del siglo xix e inicios del xx, el interés de los ingleses por ese territorio se alimentaba aún, además de otros factores geoestratégicos, de la idea de que allí estaba El Dorado. La postura de Carpentier era más compleja; en Visión de América, la revalorización de los grupos aborígenes y la exaltación de la geografía americana coexistían con la reiteración de los imaginarios coloniales. Carpentier escribía por ejemplo que el río Caroní mantenía, desde la época de la conquista, «una rabiosa independencia —más que independencia, virginidad feroz, de amazona indomeñable» (1999: 26), y que el tiempo de la Gran Sabana seguía siendo «el tiempo de la tierra en los días del Génesis» (41). Tales descripciones reafirman la percepción de la selva como territorio al margen de la historia y rubrican el tópico eurocéntrico que le da su nombre a la región. Aunque Carpentier es consciente de los riesgos que implica el empleo de un lenguaje tan cargado de resonancias coloniales, el entusiasmo que le suscita el espectáculo de la selva no encuentra todavía en estas crónicas un contrapeso crítico suficiente: «Y no se me diga que hablar de la virginidad de América es lugar común de una nueva retórica americanista. Ahora me encuentro ante un género de paisaje «que veo por vez primera», que nunca me fue anunciado por paisajes de Alpes o de Pirineos; un género de paisaje […] del que no existe todavía una descripción verdadera en libro alguno» (32-33). Esta insistencia en el carácter prístino de la selva —en contraste con Europa— se ve compensada en parte por el reconocimiento del protagonismo de los nativos en la modelación y la representación de su entorno ambiental. Así, la Gran Sabana es también «el mundo primero del Popol Vuh» (24), y el culto que los taurepanes y los karamakotos de esa zona rinden a la memoria de sus ancestros caribes desmiente las imágenes de una selva intemporal, aún no tocada por la mano del hombre:
Se sabía que aquella peña de perfil vagamente humano había sida erigida por los caribes; se sabía que aquel salto de agua se debía a su industria, y también este paso entre dos ríos, y también los dibujos hechos sobre las piedras que hablan. Porque los Grandes Caribes habían sido capaces de abrir túneles en la masa de los cerros, de arreglar los bosques a su antojo, de meter las corrientes en pasos subterráneos. (46)
La visión de la selva detallada aquí por Carpentier es la de un escenario que a los ojos del visitante ocasional parece naturaleza virgen, pero que en realidad ha sido transformado por la actividad de culturas históricas asentadas en la región muchos siglos antes del arribo de los europeos. El texto muestra que el tiempo genésico y la apariencia virginal de la Gran Sabana no son —como parece creerlo el autor— la revelación de un mundo anterior al comienzo de la historia, sino la de uno posterior al fin de la historia: al fin de la historia de sus antiguos pobladores caribes. ¿Cómo explicar tal inconsistencia en la visión de Carpentier? Paradójicamente, ella brota del mismo impulso reivindicativo que le opone la autenticidad de lo «real maravilloso» americano a la viciada civilización europea. Cuando Carpentier sitúa el tiempo del Génesis en la Gran Sabana, eso no refleja su desconocimiento de las culturas aborígenes, sino su intención de hacer del tiempo selvático —que «no era el que miden nuestros relojes ni nuestros calendarios»— el contrapunto crítico del tiempo progresista de la modernidad: «El tiempo estaba detenido ahí, al pie de las rocas inmutables, desposeído de todo sentido ontológico para el frenético hombre de Occidente, hacedor de generaciones cada vez más cortas y endebles» (1999: 41). El caso ilustra uno de los riesgos que se corre al afirmar la especificidad de América por contraste con Europa y con base en los atributos supuestamente maravillosos de su geografía: el de pasar por alto la historia local sedimentada que, oculta bajo un manto de naturaleza, torna a ser invisible.1
Una inconsistencia similar acecha a la hipótesis según la cual los nativos interrogados por los conquistadores habrían interpretado la noción de El Dorado a partir de su propia experiencia selvática. Dicha hipótesis es plausible, pero tiene el inconveniente de no ser verificable: la reconstrucción histórica de las incursiones españolas en la selva en el siglo xvi se enfrenta a un agujero negro en lo que atañe al punto de vista autóctono, ya que no contamos con documentos que revelen cuál fue la impresión que les causó a las comunidades que poblaban la Orinoquía y la Amazonía en esa época la aparición de los hombres blancos en sus tierras, ni a qué se referían exactamente cuándo respondían preguntas sobre El Dorado. Por otra parte, aunque los etnógrafos han constatado el inmenso valor que los grupos indígenas sobrevivientes le atribuyen a la red de interdependencias en la que se sustenta su vida en la selva (por ejemplo, Kohn 2013, Viveiros de Castro 2009, Correa 1990, Descola 1986), no es seguro que ese haya sido también el caso de las comunidades del siglo xvi. Pese a estas dificultades, la hipótesis resulta útil como herramienta heurística para explorar el vínculo entre el valor de la selva y el de la forma de vida de sus pobladores. La crisis ecológica que vivimos, agravada por prácticas extractivas agresivas, nos invita a considerar seriamente la posibilidad de que el sentido de El Dorado se cifre, más que en la selva tomada aisladamente —cual si fuera una mercancía valiosa— o en alguno de sus productos —el oro, el agua, la fauna, las plantas medicinales, la madera—, en la relación a la vez simbiótica e histórica que sus pobladores vernáculos establecen con ella. En este orden de ideas, una adecuada reapropiación del sentido de El Dorado —ya no como leyenda o mito, sino como metáfora de las riquezas socioculturales y ambientales del trópico— implica reconocer el valor de la perspectiva local, cuyo conocimiento de la selva ha sido menospreciado por tanto tiempo.
Читать дальше