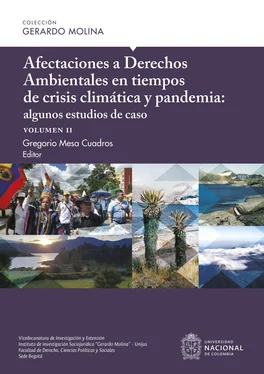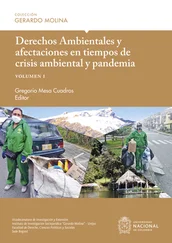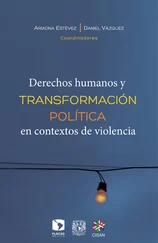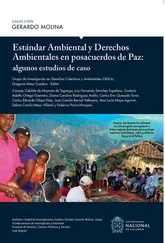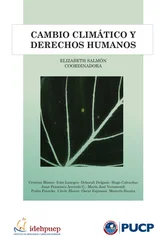Se puede empezar señalando que los páramos son elementos naturales que tienen una especial importancia ecosistémica 7para la vida presente y futura, cuya vulnerabilidad o fragilidad depende de las condiciones biofísicas particulares de cada zona y que pueden llegar a verse afectadas por variables socioeconómicas relacionadas con diferentes tipos de actividades humanas. No obstante, que estos ecosistemas sean espacios bióticos muy frágiles no implica que cualquier actividad productiva, sin importar su intensidad, tiene necesariamente consecuencias negativas en su conservación. En muchos casos, su protección es compatible con usos sostenibles étnicos y campesinos. Al menos tres puntos sustentan esta afirmación.
En primer lugar, la “fragilidad” de los páramos depende de las condiciones biofísicas dentro de cada páramo y de la historia de su poblamiento. Pueden encontrarse situaciones que no encajan dentro un esquema de páramo destruido-páramo natural, sino que se ubican en una gradiente de distintas intensidades de intervención humana, que con frecuencia han permanecido por generaciones. Según Robert Hofstede (2013), pueden establecerse cuatro categorías 8, así: páramos naturales, sin intervención comprobable, que se ubican en zonas de difícil acceso, representados en “superpáramos y páramos húmedos”; páramos modificados, donde hay pastoreo extensivo con un “carga animal leve o moderada”, y donde se conserva la funcionalidad y estructura del páramo; páramos transformados, convertidos en pastizales cortos o en cultivo con interacciones entre siembra de papa y ganado, en los que hay riesgo de degradación —aunque existen ejemplos de buen manejo si se evita el sobrepastoreo y si se tienen suficientes periodos de descanso de los suelos—; y páramos degradados, en los que hubo un mal manejo del potrero o del cultivo, y donde “no se puede volver a un ecosistema natural, sin procesos intensivos de restauración” 9(Hofstede, 2013, pp. 120-121).
En segundo lugar, debe aclararse que en los páramos existe la posibilidad de transitar de una situación inicial a otra de mejor integridad o mayor biodiversidad. Esto depende que la intervención humana no cruce ciertos umbrales o “puntos de no retorno” (Hofstede, 2013, p. 121), que cambian de acuerdo con el nivel de resiliencia del páramo y del estado en que este se encuentre —natural, modificado, transformado o degradado—. Por lo tanto, no es cierto que la restauración de los páramos sea prácticamente imposible. De hecho, existen varios libros y guías institucionales sobre lineamientos, técnicas y casos de restauración de estos ecosistemas (Cabrera y Ramírez, 2014; Aguirre, Torres y Velasco-Linares, 2013; Baca, 2011). Este proceso puede volverse más difícil o incluso imposible en la medida en que el páramo se acerque a un estado de degradación y se superen los puntos de no retorno.
Ahora bien, aunque es cierto que el metabolismo lento de los páramos es un factor que dificulta su restauración, este aspecto también es relativo. Por ejemplo, al comparar las condiciones hidrológicas de tres páramos —Belmira, Chingaza y Romerales— se demuestra que el páramo de Belmira tiene una baja vulnerabilidad al cambio climático y se destaca que su proceso de restauración demoró menos de una década, aunque fue objeto de intervenciones humanas por más de 40 años (Cárdenas Agudelo, 2016).
En tercer lugar, y teniendo en cuenta lo anterior, la restauración y la protección de los páramos no excluyen necesariamente las actividades agropecuarias. Si los usos productivos no superan los puntos de retorno, no llevan al ecosistema a un estado de degradación y su distribución en el paisaje responde a un ordenamiento que tiene en cuenta la base biofísica de la prestación de funciones naturales y servicios ecosistémicos —por ejemplo, respetando sitios de recarga de acuíferos, rondas hídricas y nacederos, así como sitios clave para la conectividad ecosistémica—, los páramos pueden continuar prestando estos servicios y no pierden de forma absoluta su integridad o biodiversidad. El anterior es un ejemplo de los páramos modificados y transformados bien manejados según la clasificación descrita más arriba. Es más, existen casos en los que ciertas perturbaciones antrópicas favorecen el aumento de la biodiversidad en los páramos, como el pastoreo moderado, las quemas localizadas y la agricultura orgánica (Vargas, Jaimes, Castellanos y Mora, 2004; Verweij, 1995; Avellaneda-Torres, 2014; González, 2016).
Para algunas actividades productivas es claro cuándo se sobrepasan los puntos de no retorno (Hofstede, 2013). Sin embargo, hay numerosas posibilidades de armonizar la agricultura campesina y comunitaria con la conservación de los páramos y de reconocer las formas tradicionales de manejo que han permitido la persistencia de estos ecosistemas en el tiempo. Sobre este asunto, el Instituto Alexander Von Humboldt realizó una investigación sobre la relación entre los sistemas de vida 10y las transformaciones en los páramos, en la que se encontraron algunos casos, sobre todo de habitantes tradicionales de estas áreas, en los que se mantienen sistemas de producción que respetan límites de intervención para proteger cuencas hídricas en los páramos de Rabanal y Guerrero (Franco, 2014). En el mismo sentido, Almeida Ferri (2015) realiza una sistematización de 130 prácticas de adaptación por parte de campesinos habitantes de los páramos, entre ellas, cercas vivas, cultivo en terrazas, asociación y rotación de cultivos, producción con fertilizantes orgánicos y planeación comunitaria.
Lo anterior tampoco quiere decir que los campesinos siempre tengan prácticas sostenibles. Por ejemplo, la ganadería extensiva y el monocultivo de papa con insumos convencionales, actividades de las que también participan campesinos, son causas de la degradación de los páramos en Colombia (Otero, 2011; Sarmiento et al. 2017; Franco, 2014). Sin embargo, estas prácticas pueden ser transformadas con una adecuada gestión adaptativa y consensuada (Robineau, Chatelet, Soulard, Michel-Dounias y Posner, 2010, 2014; Ruíz, Martínez y Figueroa, 2015; Sarmiento et al. , 2017).
Sumado a lo anterior, numerosos estudios han demostrado que la restauración de los páramos es viable, ya que la economía campesina sostenible basada en actividades de bajo impacto del modo agrosilvopastoril, al usar poca Naturaleza, puede llegar a ser compatible con esta finalidad, siempre y cuando se respeten dichos umbrales o puntos de no retorno respecto de la conservación ambiental de los diferentes ecosistemas, umbrales que se deben identificar a partir de una zonificación ambiental del territorio.
Derechos Ambientales de las comunidades campesinas que habitan los páramos
Desde nuestra teoría de los Derechos Ambientales (véase Mesa Cuadros, 2019), el ambiente es el gran sistema global e integral conformado por dos grandes subsistemas: los ecosistemas y las culturas que los habitan, además de sus múltiples inter y codependencias, que hacen posible la existencia y permanencia de la vida en general.
En este sentido, el ambiente se ha conceptualizado desde diferentes perspectivas de análisis como un todo interconectado más que la simple suma aislada de sus elementos naturales y antrópicos, y ha llegado a asociarse con conceptos como el gran sistema globeta Tierra 11, la ecosfera (véase Commoner, 1979, 1992), la biosfera (Véase, Richmann, 2000, 2006), la Naturaleza con mayúscula, o incluso con conceptos como la Madre Tierra o la Pacha Mama, provenientes de ciertas sociedades tradicionales que han venido defendiendo estas perspectivas integrales desde hace cientos o incluso miles de años.
No obstante, debemos reconocer que, si bien estas conceptualizaciones no han permitido avanzar hacia una definición legal del ambiente 12, esto no ha impedido que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre las relaciones entre los ecosistemas y las culturas con ocasión de la Sentencia T-622 de 2016, a propósito de los denominados derechos bioculturales (Véase Bavikatte y Bennett, 2015, p. 8) sobre el río Atrato (CC, T-035/16). En esta providencia, los derechos bioculturales son entendidos como aquellos derechos que las sociedades tradicionales étnicas y campesinas defienden como una manera de comprender el ambiente en su integralidad, sin separaciones, segmentos o parcelas en las tipologías de los derechos 13y se resalta la mutua codependencia e interrelaciones dinámicas entre seres humanos y los ecosistemas que habitan.
Читать дальше