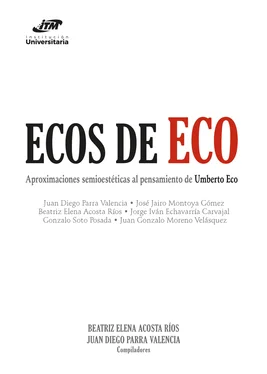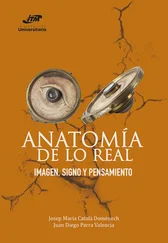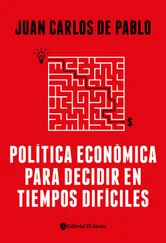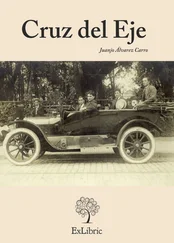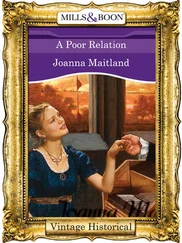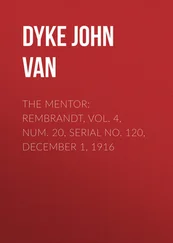Todos los autores han utilizado en sus indagaciones personales la caja de herramientas legada por Eco, de ahí que sus miradas hayan contribuido de manera sustancial a crear una suerte de polifonía en la que resuenan las preocupaciones fundamentales del escritor italiano. Así, hemos organizado los diferentes capítulos con base en los temas tratados, de tal modo que el lector encuentre una continuidad entre ellos, aunque también puedan leerse de forma independiente. Lo dicho aquí no se circunscribe entonces a la historiografía del arte ni a la crítica, ni tampoco a la estética en su sentido moderno de estudio sobre la belleza, el gusto y las bellas artes, sino que proponemos múltiples cruces bajo lo que nombramos como semioestético, es decir, buscamos elementos de la semiótica (en su comprensión no solo simbólica o estructural, sino incluso geológica y paleontológica del desciframiento de los signos) que nos sirvan para comprender ciertos aspectos de la
aisthesis (entendiendo entonces la estética desde su sentido primigenio y expandido de estudio filosófico sobre la percepción, de ahí que acudamos a la semiótica y no a la semiología) y viceversa.
En el primer capítulo, «Eco semiótico», Juan Diego Parra Valencia despliega el concepto de semiótica y sus convergencias y divergencias con la semiología, mostrando cómo la primera proviene del pragmatismo y concibe un signo triádico, en tanto la segunda se desprende la lingüística y concibe un signo diádico o binario opositivo. Además, en este sentido, el autor analiza in extenso el trabajo de Eco a propósito de lo que puede denominarse una semiótica unificada y que toma elementos de ambas vertientes, pero se decanta al final por la línea de los estudios semióticos iniciada por Peirce. Desde la perspectiva peirceana, más que un análisis del signo como factor representacional, se trata de establecer su funcionalidad dentro de la cultura, como eje constitutivo del pensamiento, más en el campo de la producción de sentido que en su adopción subjetivada y, por ende, naturalizada.
Al no hacer énfasis en la representación, sino en la producción de sentido, la semiótica se expande más allá de la lingüística y del logocentrismo saussuriano. Estos elementos son perfectamente tratados por Eco y se permite ampliar el campo de acción semiótico hasta las dimensiones creativas a través del concepto peirceano de abducción , que Eco desarrolla en algunas obras teóricas y que pone en acción en sus novelas. La abducción es un tipo de inferencia lógica alternativa a la deducción y a la inducción y sin la cual estas últimas, de hecho, no serían posibles, ya que ella contiene el principio de la creatividad. La abducción es conjetural, casualista y en ella juega un papel principal el aparato sensorial completo, de tal manera que se constituye en una forma de razonamiento en la que se recrea aquello que se infiere. El autor propone el desarrollo conceptual de la abducción como uno de los conceptos más importantes en el corpus semiótico de Umberto Eco.
Habiéndose planteado el territorio semiótico de la creatividad, gracias al concepto de abducción, el segundo capítulo, llamado «Eco estético»y desarrollado por Jairo Montoya, revisa el pensamiento de Umberto Eco en el contexto de las artes, en clave de una semiótica estética. Para dicho propósito, la estructura misma del texto nos sitúa en el carácter topológico y geológico de la experiencia estética y, en consecuencia, de los estudios estéticos que él plantea desde su expansión respecto a las reflexiones modernas. Nos encontramos con un texto compuesto por islotes que el profesor nombra a partir de la idea de Eco en lo que respecta al mar de la sensibilidad como un magma del continuum sensible. Así, el primer islote se refiere a la teoría del arte como estética; el segundo, a la relación de Eco con las teorías sobre el arte; el tercero, a las relaciones entre Eco y la historia del arte; y el cuarto, a la propuesta como tal de una semioestética de Umberto Eco. Para ello, el autor retoma los textos del semiótico italiano referidos al tema, dejando claro que para él, como se anunció en el primer capítulo sobre el «Eco semiótico», las obras de arte son indicios susceptibles de generar procesos de significación, lo que lo llevó a no emitir los juicios valorativos respecto de ellas, sino a tratar de comprenderlas como parte de ese mar de la sensibilidad al que también Eco se va a dedicar a propósito de la cultura de masas y de otras producciones no artísticas.
La estética para Eco vista así, es comprendida como semiosis o campo sígnico activo en la producción de sentido cultural. Dicha semiosis se expresa en «la enciclopedia» (concepto de Eco que se abordará en el último capítulo) y que configura la cultura como base de constitución e institucionalización del arte. Por ello, es posible considerar que la aproximación a la noción de obra artística, por parte de Eco, más allá de una teoría sobre el gusto y la belleza, se da en el orden mismo de la cultura como eje productor de sentido que deriva en lógicas, tanto de expresión como de recepción, dentro de las cuales deben considerarse los productos de consumo masivo en la era de la reproductibilidad.
Precisamente, como una consecuencia de las líneas abiertas por el asunto estético desde Eco, en el tercer capítulo, titulado «Eco kitsch », Beatriz Elena Acosta propone una lectura actual a la que podríamos denominar «semioestética del gusto», según Umberto Eco. Partiendo de una revisión de las formas en que el concepto kitsch logró insertarse en la cultura como sinónimo de mal gusto, Acosta se interna en las argumentaciones de Eco a partir de sus precedentes inmediatos y del contexto socio cultural en el que habitaba cuando se preocupó por el concepto. En la revisión que hizo el pensador italiano de la estructura del mal gusto , enmarcada en su acercamiento a las producciones de la cultura de masas, la autora observa, más que una crítica a las producciones, una herramienta analítica del fenómeno en cualquier momento de su historia, pues al concebir los productos kitsch en términos de mensaje y revisarlos desde los componentes de su estructura es posible inferir sus relaciones con los entramados técnicos y discursivos de cada época que, a la postre, impiden la separación sustancialista entre alta y baja cultura.
Precisamente el caso de Eco como autor literario y las consecuencias del impacto comercial de su obra, llevada de hecho al cine, y cuya influencia generó no poca producción literaria de best sellers que lo imitaban, permiten a la autora elaborar un panorama crítico de la producción cultural contemporánea en la que ya lo kitsch se aprecia no solo en la dimensión de la artisticidad, sino en los mecanismos de adopción, consumo y producción sígnica de la cultura. Y es justo esta versátil imagen de Eco como crítico de la cultura de masas y a la vez creador de obras de consumo, lo que permite internarse en su condición de autor literario y lector, que se abordará en el siguiente apartado.
El cuarto capítulo, «Eco literario», desarrollado por Jorge Echavarría, da cuenta del recorrido de Umberto Eco en su dimensión de escritor-creador a través de la literatura, no solo en términos de erudición, sino de producción de sentido, alternando universos fabulados con intereses históricos y archivísticos. Partiendo de lo que el autor denomina ecos de la infancia , Echavarría emprende un viaje por la experiencia creadora del escritor italiano, quien desbordó lo que se entiende por géneros literarios, cultivando muchos de ellos e incluso mezclando, componiendo así una obra inconmensurable. Su vasto conocimiento en lingüística, estética, semiótica, historia del arte, teoría de los medios de comunicación, obras de arte tradicionales, obras de arte populares, fruslerías de todo tipo, Edad Media, y demás, permitió a Eco acercarse con tranquilidad a formas de escritura que no hubiera conocido si no fuese por esa enciclopedia cultural.
Читать дальше