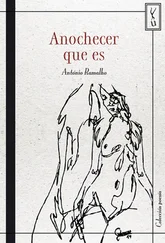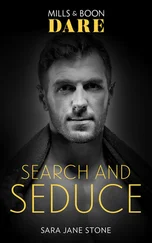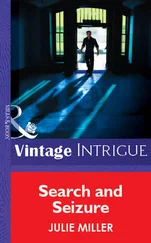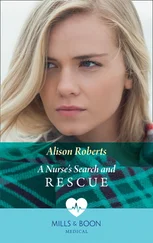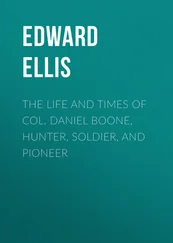La vida de madre nunca fue regalada; y desde el mismo momento que nació, los renglones sobre los que se suponía que se iría escribiendo su historia se fueron torciendo irremediablemente.
Madre no sufrió desde la cuna porque de hecho nunca conoció una; ni falta que le hacía. Lo que si debió de echar de menos, pienso yo, fueron unos brazos que la mecieran como ella nos meció, y una nariz que se le acercara a su pelo para oler el agridulce aroma de los bebés. Y, quizás por eso, a madre siempre le gustó olfatearnos. Lo hacía continuamente, como hacen las perras con sus cachorros: nos olía detrás de las orejas, en el cuello, en el cabello… Y decía, haciéndose la gran dama, que ni el más hábil de los perfumeros podría jamás lograr el efecto que el olor del sudor de un hijo provoca en una madre, porque esta es la única fragancia que está hecha con las esencias del alma.
Cuando sus ojos se abrieron por primera vez, lo hicieron en un día triste y en un lugar amargo. Y quizá por esa referencia de tiempo y espacio, durante la mayor parte de su vida la embargó un punto de pena y amargura que trataba de disimular con una sonrisa casi perenne, que recordaba por su falsedad a la de los payasos de los circos itinerantes.
La escalera de un hospicio no es lugar para que nadie pase las primeras horas de vida; y aun así siempre le dijeron a madre que tuvo suerte de que vinieran de madrugada a avisar a las monjas para amortajar a un rico, que acababa de morir fruto de un desengaño amoroso que terminó con cuerda al cuello.
El ama que llegó no reparó en aquel amasijo de trapos sucios, atribulada como estaba por la imagen de su señorito balanceándose desnudo, erecto y con ojos exaltados. No se le quitaba la imagen de aquel niño al que había amamantado y mimado como propio y que todo tuvo, menos carácter, terminando de aquella forma, y por eso es que estuvo a punto de pisar a madre, que callada, como para no molestar, como siempre hizo, se iba amoratando con el frío de la madrugada. Y fue la hermana Soledad la que al salir con los elementos propios de su oficio reparó en la vida que allí se encontraba, y decidió no olvidarse a la vuelta de recoger aquella nueva carga que les mandaba el Señor. Pero las prioridades son las que son, y más valía ocuparse de un rico muerto que de un pobre vivo.
«Nadie es inmune a la sensibilidad», decía madre, y era por eso que la orden de las hermanas facundianas era estricta en la manera de comportarse con las niñas que acogía, imponiendo unas reglas para que ningún sentimiento oculto de maternidad que pudiera aún albergar alguna monja joven se interpusiese en su sagrada obligación de entrega a Dios. Tenían así prohibido tocar a las niñas si no era con guantes, para impedir que la ternura de su piel o el calor de sus cuerpos les llegase al espinazo o les ensanchase el pecho, haciéndoles temblar las piernas como les pasa a las madres primerizas. De igual manera, no podían olerlas, restregándose siempre ajo bajo la nariz antes de acercarse a alguna huérfana, ya que es bien sabido que es el olfato el más peligroso de los sentidos en este caso: y es que existe en el hedor de los cachorros de cualquier especie una alquimia o hechizo que de llegarle a las hembras al cerebro las atrapa de por vida. De modo que madre se acostumbró al olor del ajo y a la textura del trapo que cubría las manos de las monjas, y yo ahora pienso que de alguna manera esos olores y sensaciones se relacionarían en la mente de madre como parte de lo que es la infancia, aunque a nosotros siempre nos tocó con sus manos desnudas y el ajo no dejó de ser un complemento más en nuestra dieta, ni en mayor proporción ni en menor medida que lo son el perejil o la cebolla en las casas de pobres…, que no estábamos nosotros para desperdiciar ni para ponernos exigentes en lo tocante al alimento.
Qué ternura me causaba aquella mañana mirar a madre con sus ojos de derrota, y aquellos hombros quebradizos y hundidos que decían, mejor incluso que las mariposas violáceas que se situaban bajo sus ojos, o que la silueta de campana que formaban sus descendientes labios, que ya bastaba de cargar, que el peso había sido excesivo y demasiado prolongado, que no aguantaban más, que aquello era sin duda el final.
Pensé entonces que la decisión de madre se había empezado a fraguar en su mente desde aquel día en que fue abandonada en las escaleras del hospicio; aunque entonces y recién nacida no era consciente de una decisión que vino a tomar tantos años después.
Contaba madre, no por lo que recordaba, sino por lo que le contaron después, que en el orfanato la pusieron a dormir sobre la tarima en un rincón de la enorme sala que hacía de dormitorio de todas aquellas niñas desheredadas. Que se crio por tanto entre decenas de llantos desesperados que demandaban un cariño que nunca recibirían.
Madre era capaz de distinguir como nadie los diferentes timbres que tienen los llantos de los recién nacidos: los que causa el hambre, la enfermedad, el capricho, el estreñimiento… Y se estremecía si alguna vez distinguía, lejano, en cualquier rincón, el desgarrador quejido desorientado de los niños que nunca fueron abrazados. Ese, decía, era el más terrible de todos. No eran tiempos para adoptar niños, y las pocas parejas que pasaban por el orfanato se descorazonaban viendo tanta huérfana donde elegir. Y es que la pluralidad de elección es la que genera la duda; y por supuesto no es lo mismo equivocarse al elegir un vestido que al elegir a una hija o a un perro. Madre nos contaba, entre risas forzadas y con su fondo de amargura, las historias de los que venían a buscar. Ella distinguía varios tipos de padres adoptantes: los «científicos», que según ella eran los que les hacían abrir la boca para verles los dientes, como se hace con los caballos, que sin pudor les bajaban los párpados para descubrirles anemias o malarias mal curadas, y que los hacían andar para asegurarse de que no tenían ningún tipo de invalidez o tara; también estaban los «vergonzantes», que llegaban con la frustración de su incapacidad reproductora, reprochándose mutuamente con sus miradas, con sus gestos, el encontrarse en aquella situación; los «mercaderes», que buscaban en el hospicio, más que hijas, mano de obra barata que los ayudase en sus pequeños comercios y oficios, estos buscaban en las niñas la habilidad de sus pequeñas manos y trataban de sopesar las entendederas que cada cual pudiera tener. Aunque por supuesto también los había que llegaban tímidos y llenos de ternura buscando alguien con quien compartir sus vidas, en los que derrochar todo un cariño que les desbordaba el corazón y de los que recibir del mismo modo lo que ellos anhelaban entregar. Lamentablemente no fueron estos últimos los que se fueron a llevar a madre.
Ella nunca nos habló de otro grupo de adoptantes, que fue el que a ella vino a llevársela. Siempre adivinabas en las historias de su vida un tiempo inexistente, borrado y que nunca nos mencionó; tiempo que transcurría misterioso desde la salida del orfanato hasta su encuentro con Tía Elvira, tiempo del que yo formé parte en su etapa final, aunque ni el más mínimo recuerdo queda en mí. Fue una horrible vecina que mal quería a madre, y que siempre nos miraba con el rostro compungido y arrogante, la que me quiso contar, sin que nadie lo pidiera, la historia de madre, con el deleite hipócrita de quien aparenta sufrimiento sin poder evitar su superioridad moral.
Madre nos contaba cómo, cuando llegaba una nueva familia al orfanato, entre las niñas se producía una competencia implacable, fruto del espíritu de supervivencia, pensaba ella, que afectaba incluso a las más pequeñas. Madre nos decía que nunca llegó a entender a qué se debía esa necesidad angustiosa, aquella ansiedad que todas las niñas mostraban por ser elegidas, ya que en realidad ninguna de ellas había conocido lo que significaba una familia, ni conocían en realidad qué habría más allá de aquellos muros que las enclaustraban. Y, sin embargo, ante la visita de cualquier pareja, tuvieran el aspecto que tuvieran, los bebés adelantaban sus brazos tratando de ser recogidos del suelo, las niñas mostraban sus mejores sonrisas y disimuladamente peinaban sus pelos con las manos y la ayuda de saliva, mientras esperaban la inspección, guardando fila nerviosamente, coquetas, alisando sus vestiditos regalados y limpiando obsesivamente sus rodillas maltratadas por las caídas de la infancia.
Читать дальше


![Джон Скальци - Questions for a Soldier [Old Man's War 1.5]](/books/418139/dzhon-skalci-questions-for-a-soldier-old-man-s-wa-thumb.webp)