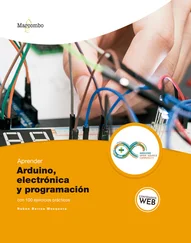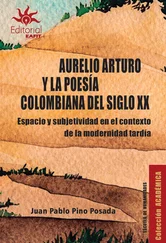El jefe se quedó un rato más en la oficina, sentado, revisando el celular. Cuando se paraba para irse, Hugo le pidió un momento para hablar. El jefe, con una simpatía propia de jefe, le contestó: «Ya lo estás haciendo, por si no te has dado cuenta», y soltó una risa que alargó con evidente falsedad.
Hugo continuó hablando sin alterar ni el semblante ni la inflexión de su voz.
—Quiero pedirle permiso para faltar mañana. Necesito hacer un trámite urgente.
La indiferencia de Hugo hacia su comentario había hecho mella en la buena disposición que el jefe pudo haber tenido, pues este, acostumbrado a la condescendencia de los trabajadores, frunció el ceño y dijo secamente:
—¿Y no puedes hacerlo otro día?
Hugo no advirtió el súbito cambio de ánimo y en vez de modificar su actitud, para limar la aspereza que asomaba, le respondió seriamente, sin siquiera mirarlo, preocupado de la clasificación de documentos:
—No. Tengo plazo hasta mañana.
—No tengo tiempo para tratar tu asunto, tengo cosas más importantes que hacer.
—¿Y más tarde tendrá tiempo para tratar mi asunto? —replicó Hugo.
—Claro. ¡Cómo no! —respondió amablemente el jefe—. Juntémonos aquí a la hora de almuerzo y veremos qué se puede hacer.
Tampoco en ese instante Hugo prestó atención al cambio de actitud del jefe, que de la hostilidad había pasado a la extrema amabilidad; se limitó a decir:
—Está bien. A la hora de almuerzo nos vemos.
A la hora de almuerzo, Hugo esperó al jefe en la oficina. Pasó un buen rato y no advirtió ninguna señal de él. Decidió seguir esperando. No quería ir a almorzar. Si el jefe aparecía y no lo encontraba, hubiese sido la excusa perfecta para negarle el permiso o aplicarle una humillación. Solo después de media hora entendió que el jefe no se asomaría, y no por un acto de análisis situacional y posterior decisión. Se enteró por otro empleado que el jefe no volvería hasta cerca de las cinco de la tarde. Hugo se enfureció. A su juicio, el jefe debería haberle avisado que no se podrían juntar para el almuerzo. «Tal vez se olvidó de mí», se decía, pero esta posibilidad lo cubría con un manto de insignificancia que relucía a vista y paciencia de todos, sobre todo ante sus propios ojos. Cada segundo era como una pieza de rompecabezas que iba tomando ordenadamente su posición para revelar la imagen final de la humillación. ¿Es necesario que el victimario esté presente para perpetrar la humillación? Hugo sabía la respuesta, por eso se aferró al enojo para actuar, y así fue que decidió pararse e ir a almorzar. No obstante, sujetó el plateado pomo de la puerta y las dudas se instalaron nuevamente en su cabeza, cual sombrero de calce perfecto: «¿Y si eso de volver a las cinco era por otros temas, distintos del mío? Después de todo, no pregunté a qué hora de la mañana anunció que volvería a las cinco, pudo haberlo dicho antes de comprometerse conmigo». La conclusión de todas sus divagaciones era tajante: debía seguir esperando. Se arrellanó en su silla, cruzó los brazos apoyándolos sobre el escritorio y posó delicadamente su cabeza ladeada sobre ellos. Cerró los ojos y su rabia fue apaciguándose lentamente, a medida que la debilidad provocada por el hambre y el insomnio de la noche iban sepultando la conciencia con grandes paletadas de cansancio. El barullo exterior, que antes retumbara en la oficina, le fue llegando cada vez más frágil a sus oídos, como si él fuese yéndose, a cada instante, más y más lejos, a un lugar yermo y tranquilo, alejado del bullicio. Así, de pronto, ya no escuchó más nada. Se había dormido y la hora de almuerzo estaba por concluir.
Despertó por el martilleo de unas punzadas en la vejiga; la tenía llena de orina presionando por saltar. Se levantó raudo, pero no pudo salir de la oficina para ir al baño. El dueño, un obseso de metro noventa de estatura, obstruía por completo el paso. Tenía por costumbre dormir la siesta, una o dos veces por semana, acostado sobre una cama de cajas de cartón que armaba en el angosto pasillo a la salida de la oficina que ocupaba Hugo. Cuando dormía en posición fetal, dejaba reducidos espacios por los costados en donde poder apoyar los pies y pasar. Esta vez, para mala suerte de Hugo, había desparramado su abundante humanidad boca arriba y no dejaba claro dónde pisar. Tenía un ronquido similar al guarrido del cerdo y la boca abierta invitaba a la reflexión: «¿Despertará si meo encima de su cara? No, no despertaría. Quizás, luego de que el meado se le seque en la boca y las moscas se posen sobre sus labios, la knismesis, provocada por los pelillos de las patas de las moscas rozándole la boca, le sacaría delicadamente de su ensoñación». Se imaginaba la escena y sonreía, lo que le aflojaba la vejiga y más intensas eran las ganas de orinar. Él se consideraba un buen empleado, y sin duda aguantarse las ganas de ir al baño lo volvían un empleado modélico, digno producto de la escuela de la productividad actual; sin embargo, estaba preparado para esas contingencias. Tenía guardado bajo el escritorio un bidón vacío de cinco litros, boca ancha, que, luego de cerrar la puerta, usó como improvisado urinario… Después de todo, pizca de empleado modélico tenía Hugo…
Cuando el jefe entró a la oficina eran cerca de las seis de la tarde. Se sentó en una silla, sacó una diminuta libreta del bolsillo de su camisa y murmuró unas palabras con un cigarro en la boca. Guardó la libreta y exclamó:
—¡Qué calor! —le dio una calada al cigarro y continuó—. Bueno, tú querías hablar conmigo. ¿O no?
La rabia, que Hugo había olvidado por completo durante la tarde, fue atizada violentamente por esa muletilla interrogativa, reviviendo abrazadora, chisporroteando con nuevos bríos. «Ni siquiera se acuerda de qué trataba mi asunto —pensó a medida que su rostro transmutaba de un semblante sereno y laso a uno circunspecto y desafiante—. Ni siquiera pide disculpas por dejarme esperando». Finalmente, evacuó de su cabeza:
—Por qué no me avisó que no podría reunirse conmigo a la hora estipulada. Me quedé esperando y sin almuerzo.
El jefe lo miró a los ojos y tiró el cigarrillo al piso, poniéndole un pie encima, lo que podía entenderse como una medida de seguridad o como una advertencia de lo que venía.
—Cambia el tono o me paro y me voy. No tengo por qué darte explicaciones de lo que hago. Y deja de usar palabras raras, pareces un viejo apolillado diciendo eso de estipulada .
—Pero…
—Pero nada. Dime qué quieres de una vez antes de arrepentirme de escucharte.
El jefe estaba irritado y hubiese querido dejar hablando solo a Hugo. Sin embargo, sabía que, de hacerlo, este plantearía el tema al dueño del supermercado.
—Quería pedir permiso para faltar mañana a trabajar. Necesito hacer una diligencia urgente.
—¿Querías o quieres?
—Quiero.
—Habla bien entonces… Y supongo que mañana es el plazo fatal.
—Sí.
—Y ¿de qué trata tu trámite, supuestamente, urgente?
—En primer lugar, es un trámite oficial. Así lo indica la carta que recibí del Servicio Municipal de Solicitudes. —Extrajo de su mochila dos papeles, les echó un vistazo, le pasó uno de ellos al jefe y continuó—. En segundo lugar, el trámite consiste en ir hasta sus oficinas y entregar el siguiente documento. No se puede hacer en línea —y Hugo ondeó con su mano derecha el otro papel.
El jefe leyó la carta, miró a Hugo y dijo, elevando cada vez más el tono de voz:
—¿Y esperaste hasta el último día? ¡Tuvimos meses para hacer este trámite!
—Lo importante es que aún estoy en plazo.
—No me imagino qué solicitud pendiente puedes tener con el municipio. Debe de ser una burrada. Si fuera por mí, no te daría ningún permiso, ¡por insolente! Pero si no te doy correrás a contarle al dueño… ¡Te conozco! Así que anda, ¡anda! Y ojalá se te olvide traer algún comprobante… ¡Ojalá!
Читать дальше