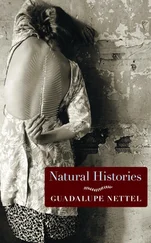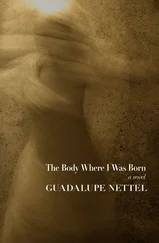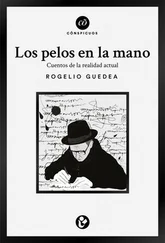El general Fresno maneja con la vista en el parabrisas. Hace unos días se enteró de que su destino sería Jaulagrande y desde ese entonces habla en voz baja, gesticula, no se lo puede oír. A Peggy le pasó lo contrario, habla en voz alta, consigo misma. Boris la escucha repetir Jaulagrande, Ofrenda, Caja. Pero su madre nunca da explicaciones. Sin embargo el chico supone que es algo a lo que hay que temer porque cuando ella dice esas palabras, su tono de voz decae y se queda mirando el piso como si le hubiera venido una imagen que no le gusta, una idea despreciable. Al rato Peggy mira a Fresno y se entusiasma, encuentra en su fisonomía alguna razón que la ordena, la magnetiza. Su madre lo confunde. Va de un estado de ánimo a otro, vive en dos lugares a pesar de habitar bases militares hace más de veinte años: adentro de una cueva y afuera de la cueva.
Otra vez el ganso. Toma velocidad y queda en la misma ubicación que Boris, abre el pico y él le ve algo parecido a un segundo pico que produce un sonido agudo. Boris se ríe, podría hacerse amigo del ganso, piensa.
—¡Qué grito! ¿Viste, Fresno? ¿Hace cuánto que no vemos uno de esos? —dice Peggy con la vista en la ventanilla—. ¡Con cuidado! Esto es un camino espantoso. Eso es lo que es.
—No más que el anterior —dice el general.
—Ni me lo digas, querido.
Hay olor. Vaho a amoníaco. Peggy se tapa la boca, tose, frunce la nariz, parece un conejo, una ardilla. A veces ella misma siente que es uno de esos animalitos inquietos que ya no existen —¿o existen y no sabe dónde están?—. En otra época, cuando los destinos de Fresno eran los de un militar en ascenso, y Boris no había nacido, viajaban de una base a otra por caminos de flora verde y húmeda donde había animales echados en el pasto. Vacas que los miraban pasar como si estuvieran arriba de una nave llevando prosperidad de un lado a otro. Fresno estacionaba la camioneta para estudiar el mapa y ella abría la puerta, se descalzaba, caminaba sobre el pasto carnoso, un colibrí aleteaba cerca, o no, está exagerando, no un colibrí, pero sí una mariposa. Cómo fue que las mariposas se convirtieron en bichos de alas grises que apenas levantan medio metro de vuelo se deshacen en el aire, caen al piso, muertos. Una vez, por el camino se cruzó una liebre, fue un momento dichoso, pudo verla correr, estirar las patas y avanzar con elegancia. Qué pacificador identificarse con ese animal, el corazón se le expandió queriendo salir. Cuando le venía nostalgia de esa época en la que habitaban bases que eran paraísos, la recordaba en voz alta, hablaba durante horas. Boris la observaba y ella lo esquivaba. Lo mantenía a distancia, le contaba algunas cosas, no muchas, las que ella quería y no las que él preguntaba. ¿Por qué no podemos ver eso?, decía él, y Peggy seguía de largo como si estuviera arriba de la nave de aquel entonces. Los pensamientos eran más ligeros que las preguntas de su hijo. Ahora se siente chiquita —no es más una liebre elegante, y no puede evitarlo—. Golpea con un puño la guantera de la camioneta: cómo pasó que el mundo se volvió igual a la tela de un vestido viejo. Quiere gritar, que ni Fresno ni Boris le digan una sola palabra, que ni se enteren de que está, quiere hacer lo que se le dé la gana y no sentir que alguien la metió adentro de una caja y le dejó cinco agujeros para respirar y un poco de espacio para moverse. Se le cierra la garganta, le pica, le falta el aire. Jaulagrande, dice en voz alta. El sonido queda suspendido como las nubes del cielo. Fresno da un volantazo a la derecha.
—¡Jaulagrande una mierda! ¡Dejá de repetir Jaulagrande, carajo, Peggy!
Boris escucha el lloriqueo de su madre que suele empezar bajito y alborotarse en la mitad hasta convertirse en un llanto. Busca en su mochila un pañuelo, algo para darle, revuelve.
—¡Ceremonia en siete días y el que no está listo tiro en el culo! ¡Me oís! —dice el general.
Ella se seca las lágrimas con una remera que acaba de darle Boris. Quisiera partirle un ladrillo en la cabeza a Fresno, pero siempre hay algo que se interpone entre la idea y la acción concreta, como si le apretaran un botón detrás de la oreja y ella se rearmara igual que una muñeca de aire. Las palabras de Fresno primero le molestan, después se convierten en pedacitos de algo bueno y tranquilizador. Consiguen que olvide lo que la llevó a ese estado lamentable. No todo está perdido, piensa y mira por la ventanilla: el reto de él la ubica, vislumbra cierta orientación. Si se lo propone podría regresar a esos días. A lo que eran juntos. Podría embellecer para la ceremonia, colaborar con Fresno. En caso de que ella misma sea una ofrenda, será por algo bueno, se dice, algo en favor de él y, en consecuencia, por su propio bien. ¿En qué puedo ayudarte, querido?, le gustaría decir.
Boris se echa en el asiento de atrás. Su madre dejó de llorar, se da vuelta y le guiña un ojo, un simple guiño de ojos como si le estuviera diciendo: en este ratito en el que mi mente está tranquila, yo te quiero, te tengo en cuenta, hijo. Boris sonríe, es automático. No está contento. ¿Por qué tiene que imaginar las cosas en lugar de verlas? Debe haber una parte de mundo reservada para él, una que no se esté apagando. Si en este momento le dijera a su madre, vámonos, veamos qué hay afuera, ella cambiaría el gesto de pronto, lo miraría confundida como si acabara de caer una piedra enorme. Lo único que Peggy tiene en la cabeza es complacer a Fresno, aunque no sea en un sentido completo, porque no siempre lo consiente, a veces lo maldice. Si Boris lo piensa dos veces, irse con ella sería cargar una bolsa pesada como un muerto. Nadie puede con las chifladuras de una madre. El amoníaco vuelve, es un hilo frío que se mete en la nariz. Están bordeando el muro de cemento que separa la base de todo lo demás.
Jaulagrande es una tierra plana que no tiene horizonte. El cielo es de un color pajizo que se obtura cuando hay nubes. No siempre es así. Hay días limpios, aunque no sean limpios exactamente, porque esos son los días más opresivos, da la sensación de que el cielo empezara a bajar despacio, a comprimir el lugar como si en algún momento fuera a tocar el piso y apagarse. Hay gansos por todas partes, y el olor a pis es tan poderoso que por momentos no se huele, pero basta afinar el olfato y uno se da cuenta de que se instaló en las fosas nasales.
El muro de cemento pertenece al cuartel: la peor base militar, la última. En la base de Jaulagrande —como en cualquier otra— no se mata. Puede haber una sola muerte, que en realidad no es una muerte, sino una ofrenda.
Más allá del muro hay cuatro cosas:
1 El camino de ripio por el que se accede desde el norte.
2 La Laguna Vieja al este: una extensión de agua quieta, contaminada por desechos y pólvora vencida en la que desembocan las cloacas.
3 Los gansos: únicos animales que han sobrevivido a las aguas contaminadas. Están en la orilla o al costado del camino que conduce a la base, andando como si fueran dueños. En cierto modo lo son.
4 El bosque detrás de la laguna: un conjunto de troncos sin hojas ni ramas, negros igual que madera quemada. A veces puede verse dando vueltas un pájaro perdido que llegó por equivocación y vivirá poco.
La camioneta frena delante de una barrera, las ruedas aplastan las piedras que están en la entrada. Un grupo de gansos los observa, el que los había seguido se mezcló con el resto y Boris no sabe cuál es. Un soldado sale de la caseta de seguridad, se acerca y hace la venia dejando el dorso de la mano derecha en diagonal. Un saludo que a Boris le da vergüenza, pero viniendo de aquel muchacho, no sabe por qué, le gusta.
—Bienvenido, mi general —dice el soldado y se arrima al interior de la camioneta.
Читать дальше