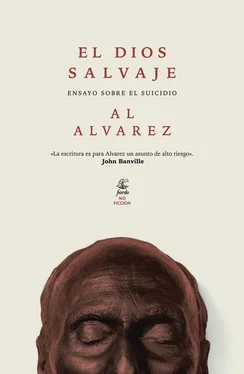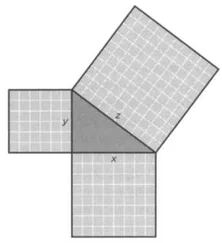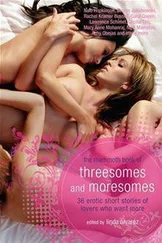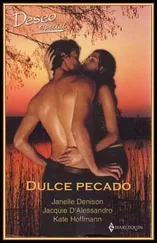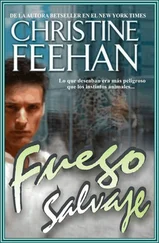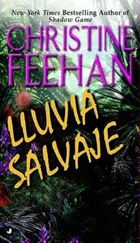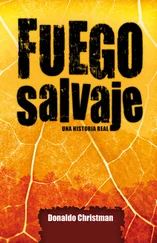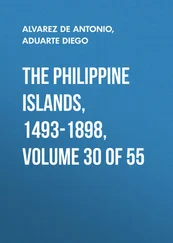Sylvia, pienso, era de estos últimos. Su intensidad era nerviosa, una cuestión urbana y rayana en el grito. A su manera, asimismo, era más intelectual que la de Ted. Participaba de la fiereza con que había trabajado de estudiante, pasando con brillantez, soltura y voracidad un examen tras otro. Con la misma fiereza se había sumergido en los hijos, en la conducción de un coche, en la apicultura y hasta en la cocina; todo había que hacerlo bien y al máximo. Puesto que a su marido le interesaba lo oculto —por las nebulosas razones personales que fueran—, también en eso se había zambullido, casi por deseo de sobresalir. Y como tenía gran talento natural, se había descubierto «dotes psíquicas». Sin duda, los resultados eran auténticos y hasta sobrenaturales, pero, sospecho, un triunfo de la mente sobre el ectoplasma. Lo mismo se ve en los poemas: los de Ted alcanzan su efecto expresando un sentido de amenaza de manera inmediata e incontrolable; en Sylvia, la expresión, aunque a menudo más poderosa, es subproducto de una necesidad compulsiva de entender.
La nochebuena de 1962 Sylvia me llamó por teléfono: por fin se había instalado con los niños en el departamento nuevo; ¿podía ir yo esa noche a ver la casa, comer algo y oír unos poemas nuevos? El caso fue que no podía, pues ya me habían invitado a cenar unos amigos que vivían a pocas calles de ella. Le dije que de camino pasaría a beber una copa.
La vi diferente. Llevaba el pelo, usualmente ceñido en un rodete de preceptora, totalmente suelto. Le caía lacio hasta la cintura como una tienda, dándole a la cara pálida y a la silueta magra un aire de rapto y desolación, como de sacerdotisa vaciada por los ritos de su culto. Mientras me precedía por el pasillo y la escalera hasta su departamento —tenía los dos pisos superiores de la casa— sentí emanarle del pelo un olor fuerte, agudo, animal. Los niños estaban ya en la cama, arriba, y el lugar en silencio: recién pintado, blanco y glacial. Aún no había cortinas, por lo que recuerdo, y la noche apretaba fríamente en las ventanas. Adrede, ella lo había mantenido vacío: esterillas en el suelo, pocos libros, detalles victorianos y nebuloso cristal azul en los estantes, un par de xilografías pequeñas de Leon Baskin. Era bastante hermoso, a su casta y despojada manera, pero frío, muy frío, y los añadidos de torpe ornamentación navideña duplicaban el aire de desahucio, como si cada uno repitiera que ella y los niños pasarían la Navidad solos. Para los desdichados, la Navidad siempre es un mal trance: la terrible alegría falsa que ataca por todos lados, con su alharaca de buena voluntad, paz y diversión familiar, vuelven la soledad y la depresión especialmente difíciles de aguantar. Nunca había visto a Sylvia tan tensa.
Bebimos vino y, como de costumbre, me leyó unos poemas. Uno era «Death & Co.» («Muerte y compañía»). Esta vez no había modo de eludir el significado. Otras veces que había escrito sobre la muerte era como si la hubiera sobrevivido, incluso superado. «Lady Lázaro» concluye con una resurrección y una amenaza, y hasta en «Papi» acaba arreglándoselas para volver la espalda a la sonriente figura que la llama: «Papi, papi, cabrón, ya me harté». De ahí tal vez la energía de esos poemas, su extraña alegría en las narices de todo, su intrepidez. Pero ahora, como si la poesía fuese realmente una forma de magia negra, la figura que tan a menudo había invocado —solo para desdeñarla triunfalmente— se alzaba por fin ante ella, húmeda, final y no tan negada. Se le aparecía en las dos formas habituales: como su padre, viejo, implacable y muy muerto, y también como alguien más joven, más seductor, una criatura elegida por ella y de su propia generación. 2Esta vez no había salida; solo podía quedarse quieta y fingir que no habían reparado en ella.
Ni me muevo.
La escarcha forma una flor,
el rocío forma una estrella,
campana a muerte,
campana a muerte.
Alguien está acabado.
Quizá la campana tañese por «alguien» que no era Sylvia, pero no parecía que ella creyese eso.
Yo no sabía qué decir. Los poemas anteriores siempre habían insistido, de modos diferentes, en que Sylvia no quería ayuda de nadie; aunque de pronto comprendí que tal vez insistían tanto para dar a entender que cierta ayuda sería aceptada si uno estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Pero ahora ella estaba fuera de alcance. Al comienzo había invocado el horror, en parte con la esperanza de exorcizarlo, en parte para demostrar su omnipotencia y su invulnerabilidad. Ahora se había quedado encerrada con ese horror y se sabía indefensa.
Recuerdo haber discutido estúpidamente sobre la frase «El desnudo / verdegrís del cóndor». Dije que era exagerada, mórbida. Al contrario, replicó ella, era exactamente el aspecto de una pata de cóndor. Tenía razón, claro. Yo solo procuraba, fútilmente, reducir la tensión y, por un rato, rescatarle la mente de los horrores privados… ¡Como si una cosa así pudiera conseguirse con la discusión y la crítica literaria! Debe de haber sentido que era un estúpido y un insensible. Y no se equivocaba. Pero ser otra cosa habría significado aceptar responsabilidades con las cuales, en mi propia depresión, yo no podía lidiar. Cuando a eso de las ocho me fui a mi cena, supe que la había dejado en la estacada de un modo final e imperdonable. Y supe que ella lo sabía. Nunca volví a verla viva.
Fue un invierno infame; el peor en ciento cincuenta años, dijeron. Empezó a nevar justo después de Navidad y no quería parar. Para Año Nuevo, el país entero estaba paralizado. Los trenes se congelaban en las vías; los camiones abandonados se congelaban en los caminos. Las centrales eléctricas, abrumadas por un patético millón tras otro de cortocircuitos, se averiaban continuamente; no es que los incendios importaran mucho, ya que los electricistas se pasaban el día en huelga. En las tuberías se solidificaba el agua; para bañarse había que urdir formas de engatusar a los escasos amigos con calefacción central, que con el arrastre de las semanas se iban volviendo más escasos e inamistosos. Lavar la vajilla era una operación mayúscula. El rumor gástrico del agua en las cañerías obsoletas era más dulce que el son de las mandolinas. A igual paso, los plomeros eran más caros que el salmón ahumado y aún más difíciles de encontrar. Flaqueaba el gas y las costillas de los domingos eran magras. Flaqueaban las bombillas y, por supuesto, era imposible conseguir velas. Flaqueaban los nervios y se desmoronaban matrimonios. Por último flaqueaba el corazón. Daba la impresión de que el frío no acabaría nunca. Rezongos, rezongos, rezongos.
En diciembre, The Observer había publicado un largo poema inédito de Sylvia llamado «Event» («Acontecimiento»); a mediados de enero publicamos otro, «Winter Trees» («Árboles de invierno»). Sylvia me escribió una nota al respecto, añadiendo que quizá deberíamos llevar a los niños al zoológico, donde me enseñaría «el desnudo verdegrís del cóndor». Pero ya no pasaba a visitarme con sus poemas. Más avanzado el mes me encontré con el director literario de un gran semanario. Me preguntó si había visto últimamente a Sylvia.
—No. ¿Por qué?
—Me preguntaba, nada más. Nos envió unos poemas. Muy extraños.
—¿Te gustaron?
—No —contestó él—. Demasiado extremos para mi gusto. Se los devolví todos. Pero no parece estar bien. Creo que necesita ayuda.
Su médico, un hombre sensible y sobrecargado de trabajo, pensaba lo mismo. Le recetó sedantes y le arregló una consulta con un psicoterapeuta. Como ya la había mordido una vez la psiquiatría en Estados Unidos, Sylvia estuvo un tiempo dudando de concertar la cita. Pero la depresión no remitía y por fin envió la carta. La cosa no funcionó. Bien se perdió la carta de ella, bien la del terapeuta dándole fecha; aparentemente el cartero entregó una de las dos en una dirección equivocada. La carta del terapeuta llegó dos días después de que ella muriese. Fue uno de los muchos eslabones de la cadena de accidentes, coincidencias y errores que culminaron con su muerte.
Читать дальше