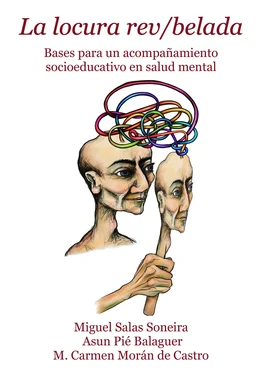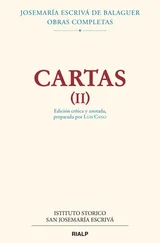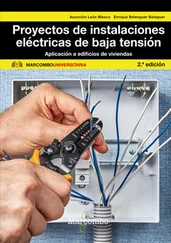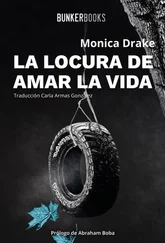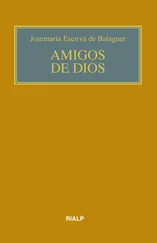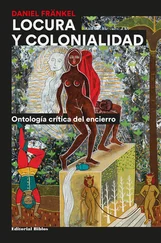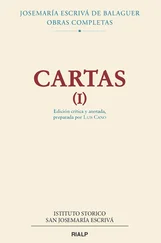El sistema nervioso humano depende inevitablemente del acceso a estructuras simbólicas públicas para elaborar sus propios esquemas autónomos de actividad. Esto a su vez implica que el pensar humano es propiamente un acto público desarrollado con referencia a los materiales objetivos de la cultura común y que sólo secundariamente es una cuestión íntima, privada.
Por estas razones, es al vasto negocio del mundo -del que las actuaciones socioeducativas forman sin duda parte-, a lo que desde la óptica antropológica se presta una atención prioritaria. Con el propósito de realizar una lectura de las lecturas que las personas hacen sobre hechos particulares -en un determinado momento y lugar-, sobre lo que a éstas se les hace, sobre cómo experimentan aquello que les sucede, etc., coincidimos en que no puede divorciarse la interpretación de dichos acontecimientos –por inusuales que sean-, ni de su contexto ni de sus aplicaciones. De lo contrario, no se estaría sino vaciando la interpretación de todo sentido y significado (Geertz, 2006).
Por esto Geertz insiste en la idea de que las formulaciones teóricas enunciadas independientemente de sus aplicaciones prácticas y contextuales, carecen de sentido y resultan vacuas. Así, para el tipo de trabajo etnográfico que defiende el antropólogo estadounidense, «la tarea esencial de la elaboración de una teoría es, no codificar regularidades abstractas, sino hacer posible la descripción densa, no generalizar a través de casos particulares sino generalizar dentro de éstos» (2006:36).
Por tanto y siguiendo con este razonamiento, cabe preguntarse de qué manera resulta posible no caer en una desconexión entre teoría y práctica -evitando lo que Apel ha acuñado como «falacia abstractiva» (citado en Gómez, 2007:11)-, si se tiene en cuenta que el objeto de atención que en un momento dado se plantea, puede ser visto como aquello a lo que Hanna Arendt (2005) se refiere en términos de «trama de relaciones humanas», cuya característica principal es precisamente la intangibilidad. Si de lo que se trata es de captar un tipo de procesos -por ejemplo, el actuar y el hablar en relación a la locura- que pueden efectivamente no dejar tras de sí resultados o productos finales y si, aún a pesar de ello, dichos procesos no son menos reales que el mundo de cosas físico que las personas tienen en común... ¿cómo capturarlos para el estudio y luego derivar sus elementos propiamente socioeducativos?
Frente a esta necesidad de captar las distintas manifestaciones sociales por medio de las que las formas culturales de la «enfer-medad mental» se articulan y adquieren significado, para describirlas, interpretarlas y generalizar dentro de ellas, se requiere de lo que se ha llamado «inscripción». Es decir, se exige poner por escrito los discursos sociales efímeros -palabras y actos-, de modo que la etnografía pueda ser apartada «del hecho pasajero que existe sólo en el momento en que se da» y pase a tener una relación con los hechos que existen en sus inscripciones, pudiendo ser consultada y movilizada a efectos de ampliar el universo de las experiencias, significaciones y discursos humanos circunstanciados (Geertz, 2006:31). La situación sin embargo, es aún más complicada pues:
Lo que inscribimos (o tratamos de inscribir) no es discurso social en bruto, al cual, porque no somos actores (o lo somos muy marginalmente o muy especialmente) no tenemos acceso directo, sino que sólo la pequeña parte que nuestros informantes nos refieren. Esto no es tan terrible como parece, pues en realidad no todos los cretenses son mentirosos y porque no es necesario saberlo todo para comprender algo (2006:32).
Lo importante es, en cualquier caso, conseguir mostrar que una pieza de interpretación antropológica es dibujar la curva de un discurso social y fijarlo en una forma susceptible de ser re-conocida en su complejidad, con base en un tipo de descripción densa, cualitativa y microscópica.
Nos recuerda Martínez (2011:186), que «la aplicación de la mirada etnográfica devuelve a los procesos de salud, enfermedad y atención su condición de hechos sociales y a la vez desvela críticamente las estrategias de encubrimiento que permiten la naturalización de estos fenómenos». Para el autor, el método etnográfico se ha revelado en los últimos años como un potente instrumento para la promoción de la salud y para el enfrentamiento de sus retos locales, en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. Asimismo, ha demostrado ser una herramienta adecuada para la actuación socioeducativa (Celigueta y Solé, 2013), toda vez que permite rescatar y poner en juego los contenidos culturales que emergen de dichos procesos.
A continuación, explicitamos una serie de elementos que constituyen el modelo de referencia que hemos seguido para obtener los relatos comunicativos que presentamos en este trabajo: el modelo dialógico.
El modelo dialógico. Entre la antropología médica y la educación
Siguiendo a Martínez (2011:184-189), tres son los ejes que sostienen el modelo dialógico de investigación en antropología médica -y particularmente en el terreno de la salud mental en el caso que aquí se aborda-, frente a los enfoques monológicos, jerárquicos e impositivos que han articulado al modelo biomédico en los últimos tiempos. Estos ejes son: la multidimensionalidad, la bidireccionalidad y la horizontalidad.
1. En cuanto a la multidimensionalidad, se entiende que la lente analítica ha de contemplar los múltiples factores que intervienen en los procesos de producción y condicionamiento de buena parte de las formas de malestar psíquico. En el caso de aquellas como la llamada esquizofrenia, se ha demostrado que no pueden comprenderse a expensas de los factores socioculturales y la influencia que éstos ejercen mediante expectativas, valores, conflictos, significaciones y formas de experiencia que operan en su producción. Precisamente por esta multiplicidad de razones, resulta adecuada una aproximación compleja que no excluya ni a las ciencias sociales, ni por supuesto tampoco a las personas afectadas y los saberes hechos de experiencia que poseen. La idea de multidimensionalidad de la enfermedad, igual que el enfoque antideterminista, las nociones de redes multicausales e interacción dinámica o el énfasis en la localidad, son principios que permiten una aprehensión más global del sufrimiento (Kleinman y Kleinman, 2000; Najmanovich y Lennie, 2001), a partir del cual la pedagogía social encuentra un campo fecundo del que nutrirse.
Con todo, hay que advertir que un planteamiento multidimensional debe ser algo más que una simple ampliación de elementos interactuantes en los procesos de salud-enfermedad y adentrarse de lleno en el terreno de la diversidad de factores co-productores que se relacionan con su aparición (Najmanovich y Lennie, 2001).
2. El segundo eje que articula la perspectiva dialógica consiste en la bidireccionalidad o el intercambio de saberes. El criterio de bidireccionalidad no presupone la aplicación monológica y unidireccional de cualquier saber experto a expensas de lo que las personas «legas» con quienes se interactúa tengan que decir; más bien al contrario, exige un intercambio de saberes, representaciones, valores, informaciones, etc., entre sujetos, del que siempre resulta algo novedoso (Veiga, 2010). También desde ámbitos de investigación como la psicología clínica, se ha insistido en la conveniencia de contar con el punto de vista de las personas principalmente concernidas por la experiencia de la locura (Geekie y Read, 2012; Bentall, 2011; Read, Mosher y Bentall, 2006), en un plano de horizontalidad o simetría respecto del punto de vista de otros agentes expertos. Subraya Mosher (2006:424) que «esto requiere la aceptación incondicional de que la experiencia de los demás es válida y comprensible dentro del contexto histórico de la vida de cada persona, incluso cuando no pueda ser validada por consenso». Es decir, resulta necesario tomar con cierta precaución la permanente vocación de acuerdo, así como la persecución de la situación ideal de habla (Habermas, 2007) propuesta por algunas metodologías comunicativas (Gómez, Latorre y Sánchez, 2006), a tenor de las dispares experiencias vitales de que parten las personas y las diferentes posiciones de poder en el enfrentamiento de un verdadero diálogo. Para que haya bidireccionalidad e intercambio, no es siempre y en todo caso imprescindible el consenso.
Читать дальше