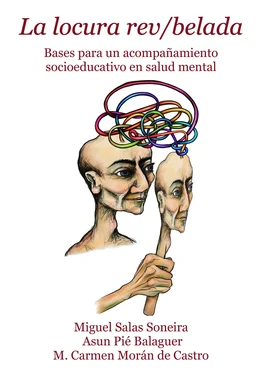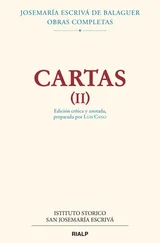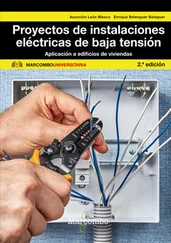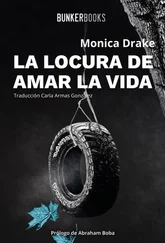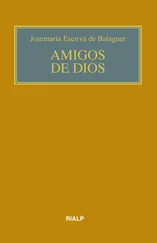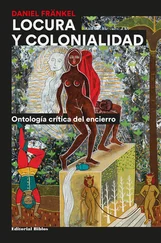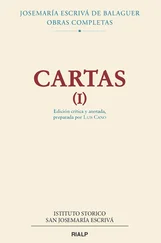Sin duda ha sido un camino en el que hemos vivido también un goteo constante de pérdidas dolorosas como la de Marian, a cuya memoria que se quiso silenciar se dedica este trabajo. Muchas de estas pérdidas bajo circunstancias dramáticas que nos las arrancan de forma trágica y nos remiten a nuestro violento pasado colectivo y al olvido en que solemos permanecer, al tiempo que ponen tregua a nuestras azarosas vidas recordándonos que podemos ser las siguientes. Para darse cuenta de las circunstancias en que existimos basta con que avances algo más en esta lectura. Que nuestra voz colectiva sobreviva en tu mirada, transformándola. A eso me refiero con desear que el texto te atraviese. Y que en palabras de Uxía, la experiencia aquí contenida sea de utilidad a tantas personas como sea posible. Espero que tú encuentres en éste libro el potencial liberador y renovador que yo misma encuentro.
Sirvan esta y otras aportaciones, además, para reclamar reparación, respeto a la memoria y dignidad para la existencia de Marian y de todas las Marian, pasadas, presentes y futuras.
Patricia Rey Artime
Dice Larrosa (2010) que la educación nace de una herida, ante el espectáculo cotidiano de la injusticia de vidas malogradas. Cuando aparece un dolor, cuando se cancelan las posibilidades de la vida, es preciso reaccionar, hacer algo. Ahí reside el motivo de la educación. Frente a la vida biológica, entendida como mera supervivencia, la vida como existencia tiene que ver con el sentido o el sinsentido de biografías que son únicas, singulares y jamás intercambiables. Cuando alguien muere, algo insustituible desaparece.
La educación tiene aquí varias responsabilidades. Prepara para sobrevivir en las mejores condiciones, a través de competencias y herramientas con que sostener la vida; y se dirige al mundo común, nutriéndose de palabras y relaciones con que elaborarlo y dotarlo de sentido. Garantizar la novedad que cada cual trae consigo, aquello que nunca más vendrá, se vincula al compromiso de hacer de la educación un espacio para la experiencia, para la vida y para la palabra.
En lo que a la locura respecta, rescatar la palabra de un territorio que sólo en los últimos siglos ha sido considerado como absolutamente médico (Lewontin, Rose y Kamin, 2003), implica necesariamente acudir y elaborar epistemologías que lo permitan. Porque en el siglo XXI, también conocido como el siglo del cerebro (Yuste y Church, 2014), nuestro sistema de salud mental continúa dominado por un modelo de atención e investigación de signo mayoritariamente biomédico. Y a pesar de que el malestar psíquico representa un fenómeno multifactorial y complejo (Cooke et al., 2015), las teorías genéticas y biológicas hegemónicas han relegado a un segundo plano, cuando no ignorado, otros abordajes y otras interpretaciones posibles sobre lo que está sucediendo en el mundo de las personas afectadas, sus familias y sus entornos (Read, Mosher, Bentall, 2006b). En este contexto, la voz narrativa de los sujetos de la aflicción se ha visto sistemáticamente expulsada de la comprensión de la vida, así como desterrados los sentidos implícitos en su locura (Martínez, 2010).
Estas son algunas de las razones por las que, el trabajo que aquí presentamos, gira fundamentalmente alrededor de los relatos biográficos de siete personas que han vivido, o viven, el sufrimiento psíquico en carne propia. Sus voces situarán algunas claves para pensar un tipo de actuación socioeducativa que se articule desde sus saberes hechos de experiencia, al tiempo que ponga en valor su palabra.
El libro que el lector/a tiene entre sus manos se encuentra estructurado en tres capítulos, un prólogo y un epílogo.
El primer capítulo aborda el interés que para la pedagogía social tiene el recurso a la etnografía como método de investigación cualitativa. Esta opción permite, justamente, rescatar la experiencia en primera persona e inscribirla de modo tal, que los contenidos culturales que contiene puedan ser puestos en juego por medio de la actuación educativa. Para ello, los principios propuestos por el método dialógico son incorporados a fin de crear las condiciones de posibilidad para la emergencia de las seis historias de vida que se presentan, seguidamente, en el capítulo segundo.
El tercer capítulo aborda la tarea educativa en salud mental, desde un punto de vista de la experiencia y el acontecimiento, teniendo en cuenta algunas de las estrategias pedagógicas que se desprenden de los relatos comunicativos.
El capítulo que en forma de epílogo cierra este trabajo, está dedicado a una última voz: la de Marian. Su historia silenciada se rev/bela en este texto frente a cualquier intento de silenciar su memoria.
Capítulo 1
La experiencia como material cultural problematizable
Berger y Luckmann, en su ya clásica obra La construcción social de la realidad (1994), indican cómo la experiencia se inscribe en un ordenamiento general de significaciones desde el que las personas interpretan y construyen su realidad. Es precisamente «esa urdimbre de significaciones atendiendo a las cuales los seres humanos interpretan su experiencia y orientan su acción», lo que Geertz (2006:133) denomina cultura, mientras que la forma que toma dicha acción en el contexto de las relaciones humanas es lo que el autor entiende por estructura social. Cultura y estructura social son, desde este punto de vista, dos abstracciones de los mismos fenómenos: «La una considera la acción social con referencia a la significación que tiene para quienes son sus ejecutores; la otra la considera con respecto a la contribución que hace al funcionamiento de algún sistema social» (2006:133). Teniendo esto en cuenta, el autor destaca la importancia de:
Entender la conducta y hacerlo con cierto rigor porque es en el fluir de la conducta -o, más precisamente, de la acción social- donde las formas culturales encuentran articulación. La encuentran también, por supuesto, en diversas clases de artefactos y en diversos estados de conciencia; pero estos cobran su significación del papel que desempeñan (Wittgenstein diría de su «uso») en una estructura operante de vida, y no de las relaciones intrínsecas que puedan guardar entre sí (2006:30).
De acuerdo con estos planteamientos, en el presente trabajo hemos recurrido al método etnográfico (Geertz, 2006; Martínez, 2011; Correa, 2010; Veiga, 2011), el cual se considera apropiado en la búsqueda interpretativa y comprehensiva de la multiplicidad de condicionantes -sociales, culturales, psicobiológicos-, a partir de los que las personas se construyen y construyen sus complejas realidades de salud/enfermedad/aflicción. Nuestro punto de partida es que dichas formas culturales son susceptibles de ser puestas en juego en la actuación educativa orientada a transformar el espacio social que ocupa el malestar.
Conviene recordar, además, que los procesos de morbilidad «no pueden comprehenderse en toda su extensión sin tener en cuenta el papel de la cultura y las relaciones sociales» (Martínez, 2011:67) en que se inscriben, aún a pesar de las dificultades que para este tipo de análisis, plantean las tan arraigadas convicciones acerca del conocimiento biomédico y sus verdades científicas. Si recurrimos a Good (2003:24):
En particular, es difícil evitar la firme convicción de que nuestro propio sistema de conocimiento refleja el orden natural, que se trata de un sistema progresivo, que ha emergido a través de los resultados acumulativos de los esfuerzos experimentales y que nuestras propias categorías biológicas son naturales y «descriptivas» más que esencialmente culturales y «clasificatorias».
Con todo, a través del método etnográfico hemos querido conectar las experiencias e interpretaciones que de la realidad tienen y realizan las personas, las cuales acontecen en ese en medio de, en ese entre propio del espacio público del que habla Arendt (2005) en donde se sitúan las propiedades de las cosas de un mundo que es nuestra propia creación simbólico-vivencial (Najmanovich, s.f.). No obviando las dimensiones biológicas de los fenómenos de enfermedad (Good, 2003), sí sostenemos que lejos de entender que el sufrimiento psíquico tiene su origen exclusivo en algún funcionamiento anormal del cerebro, éste y sus problemáticas, en cualquier caso, «no pueden entenderse de forma aislada, sin tener en cuenta el universo social» (Bentall, 2011:324) en que se insertan. Incluso podría decirse que, siguiendo de nuevo a Geertz (2006:82):
Читать дальше