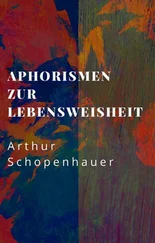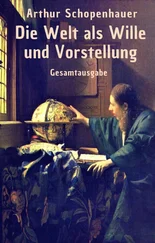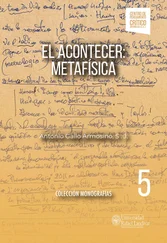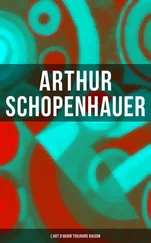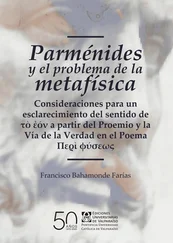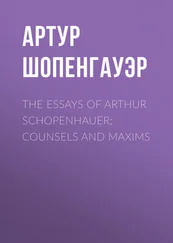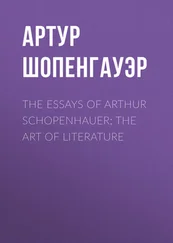Arthur Schopenhauer - Lecciones sobre metafísica de lo bello
Здесь есть возможность читать онлайн «Arthur Schopenhauer - Lecciones sobre metafísica de lo bello» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Lecciones sobre metafísica de lo bello
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Lecciones sobre metafísica de lo bello: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Lecciones sobre metafísica de lo bello»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Lecciones sobre metafísica de lo bello — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Lecciones sobre metafísica de lo bello», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ahora, tras la amarga experiencia universitaria, encontramos repetida en su cuaderno de apuntes secreto Eis eauton la misma idea:
Cuando a veces me he sentido infeliz, fue siempre a causa de una méprise, de un error en la persona, pues me había tomado por alguien distinto al que soy y que se lamenta de sus desgracias: por ejemplo, por un encargado de cursos que no tiene alumnos y no llega a ser catedrático; [...] pero yo no he sido [...] eso [...] ¿Quién soy yo, pues? Soy el que escribió El mundo como voluntad y representación y el que dio una solución al gran problema de la existencia. [51]
No haber sido escuchado por la canalla no suponía, pues, un desdoro, ni una humillación, sino, por el contrario, un retorno a su propio ser, además de un orgullo y una alta distinción: haber sido bien recibido habría sido incluso sospechoso, y habría puesto en cuestión la validez misma de su mensaje.
Aficionado a lo esotérico y a la nigromancia, Schopenhauer interpretó además su fracaso vinculándolo a la tradición esotérica: los antiguos egipcios o griegos sabían que sólo unos pocos iniciados comprenden el verdadero significado de los misterios (significado que Schopenhauer, siguiendo a Plutarco, interpreta filosóficamente); [52]y consideraban a la gran masa –incluidos muchos «intelectuales»– absolutamente incapaz de entender la compleja simbología involucrada en el culto, al interpretarla de forma literal y burda:
Los misterios de los antiguos fueron un hallazgo excelente, puesto que reposan en la idea de escoger algunos, entre la enorme masa de los hombres, a los que la verdad resulta completamente inaccesible, para comunicarles la verdad dentro de ciertos límites. De éstos, a su vez, serán escogidos unos cuantos a los que se les revelará mucho más, porque serán capaces de comprender más, y así sucesivamente. [53]
Dado que la historia se repite y es siempre la misma, no cabe duda de que Schopenhauer pasó a considerarse él mismo un iniciado, que con su filosofía había conseguido penetrar en los misterios del ser, mientras que tanto el público como los eruditos de su época permanecían completamente ajenos a las profundidades abismales a las que él se había aventurado.
Por lo demás, ¿no había afirmado él mismo entre 1814 y 1816, mucho antes de imaginar que iba a naufragar en la aventura universitaria, que «al hombre, a fin de que alcance un sentimiento elevado y oriente sus pensamientos hacia lo eterno desde la temporalidad (en una palabra, para que nazca dentro del mismo la mejor consciencia), el dolor, el sufrimiento y los fracasos le son tan imprescindibles como al barco ese pesado lastre sin el cual no cobra profundidad alguna, convirtiéndose así en un juguete de las olas y del viento, incapaz de fijar su rumbo y que naufraga con suma facilidad»? ¿No había alcanzado a comprender, con absoluta certeza, que «el mejor avituallamiento para el viaje de la vida es esa generosa cuota de resignación que uno debe abstraer [...] de las esperanzas malogradas», y que «un deseo satisfecho es comparable a la limosna que acepta el pordiosero, [que] le sirve de sustento hoy para volver a estar hambriento al día siguiente, [mientras que] la resignación se parece a una cuantiosa herencia patrimonial, [por cuanto] absuelve para siempre a su propietario de toda cuita o preocupación»? Ahora, la experiencia venía a confirmar su lúcida reflexión de que «el mejor consuelo ante todo mal es el convencimiento de su absoluta necesidad», [54]dándole fuerzas para soportar el revés sufrido y sacar a flote su existencia.
[20]Cfr. Platón: La República, o de la justicia, libro VII, 511d-517b, en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 19792, pp. 778-780: H. Blumenberg ha visto acertadamente que, en buena medida, la filosofía schopenhaueriana se basa en una reinterpretación kantiana del mito de la caverna: cfr. H. Blumenberg: Höhlenausgänge, Frankfurt, 1989, pp. 600-609 (trad. cast. de J. L. Arantegui: Salidas de Caverna, Madrid, Antonio Machado, 2004, pp. 493-503).
[21]«Aus langgehegten, tiefgefühlten Schmerzen / Wand sich’s empor aus meinem innern Herzen. / Es festzuhalten hab’ich lang’gerungen: / Doch weisz ich, dasz zuletzt es mir gelungen. / Mögt euch drum immer wie ihr wollt gebärden: / Des Werkes Leben könnt ihr nicht gefährden. / Aufhalten könnt ihr’s nimmermehr vernichten: / Ein Denkmal wird die Nachwelt mir errichten» (A. Schopenhauer: Opúsculos (trad. Fulgencio Egea Abelenda), Madrid, Reus, 1921, p. 144).
[22]A. Schopenhauer: Sobre la filosofía universitaria (trad. F. J. Hernández i Dobón), Valencia, Natán, 1989, p. 50, n. 5.
[23]R. Safranski: op. cit., p. 343.
[24]Ibíd., pp. 344-346.
[25]A. Schopenhauer: Epistolario de Weimar, op. cit., pp. 243-244 y 264.
[26]Cfr. G. W. F. Hegel: Enciclopedia de las ciencias filosóficas (ed. F. Larroyo), México, Porrúa, 1980, § 389.
[27]L. Scheman: Gespräche und Briefwechsel mit Arthur Schopenhauer. Aus dem Nachlasse von C. G. Bähr, Leipzig, 1894, p. 51 (apud A. Schopenhauer: Sobre la filosofía universitaria, op. cit., pp. 115-116, n. 9).
[28]R. Safranski: op. cit., p. 346.
[29]R. Rodríguez Aramayo: Para leer a Schopenhauer, Madrid, Alianza, 2001, p. 78.
[30]«Sie sind mir alle fremd, die mich umgeben, / Die Welt is öde und das Leben lang» (A. Schopenhauer: Opúsculos, op. cit., p. 145).
[31]A. Schopenhauer: Gesammelte Briefe (hrsg. von Arthur Hübscher), Bonn, Bouvier Verlag, 1987, c. 79.
[32]Ibíd., c. 83.
[33]Ibíd., c. 87.
[34]Ibíd., c. 92.
[35]Ibíd., c. 102.
[36]Ibíd., B, c. 516.
[37]Ibíd., B. c. 106.
[38]Cfr. R. Rodríguez Aramayo: op. cit., p. 78.
[39]Sobre la «inactualidad» de Schopenhauer, cfr.: C. Rosset: Schopenhauer, philosophe de l’absurde, op. cit., p. 16.
[40]Cfr. G. W. F. Hegel: Lecciones sobre filosofía de la religión, 1 (trad. de Ricardo Ferrara), Madrid, Alianza, 1984, p. 333.
[41]G. W. F. Hegel: Principios de la filosofía del derecho o Derecho Natural y Ciencia Política (trad. Juan L. Vernal), Buenos Aires, Sudamericana, 1975, p. 23.
[42]Ibíd., p. 26.
[43]Cfr. C. Rosset: Schopenhauer, philosophe de l’absurde, op. cit., passim. Es sabido que a Schopenhauer le ofendía profundamente la doctrina judía (que a su entender había condicionado toda la filosofía europea, incluido Hegel) de que el mundo debe su existencia a un Ser Supremo, de índole personal, que le ha conferido belleza y bondad, dotándolo de un fin predeterminado (cfr.: Ch. Janaway: «Schopenhauer’s Pessimism», en Ch. Janaway (ed.): The Cambridge Companion to Schopenhauer, Cambridge University Press, 1999, p. 321).
[44]«El valor que atribuyo a mi trabajo es muy grande, pues lo considero el fruto de mi existencia» (cfr. A. Schopenhauer: Epistolario de Weimar, op. cit.,
p. 224, y R. Safranski: op. cit., pp. 361 y 357-359). Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta difícil entender cómo el profesor Dr. D. Félix Duque puede mantener aún que «Schopenhauer y Hegel están íntimamente unidos en la lucha común contra el filisteísmo de su tiempo»; Duque llega incluso a afirmar que «en ambos pensadores [...] es la contradicción el motor del método, y su resolución la que permite la elevación a lo especulativo. La gran diferencia entre ellos no está en el fáctico modus operandi, sino en la falta, por parte de Schopenhauer, de una reflexión lúcida sobre el propio método que él se ve forzado (¡) a seguir, mientras que Hegel ha levantado para mostrar esa reflexión el ingente edificio de su Lógica» (F. Duque: «Eppur si mouve, a despecho del lúcido, necesario renegar. Schopenhauer y Hegel», en Arthur Schopenhauer, Documentos Anthropos, 6 (1993), pp. 48 y 50-51). Es muy posible que Duque haya entendido a Hegel, pero desde luego creemos que en absoluto a Schopenhauer: de ser así, afirmaciones como las transcritas resultarían impensables.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Lecciones sobre metafísica de lo bello»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Lecciones sobre metafísica de lo bello» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Lecciones sobre metafísica de lo bello» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.