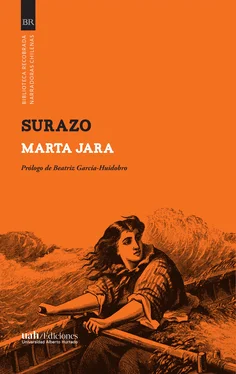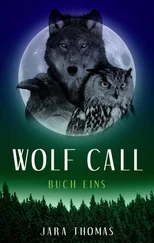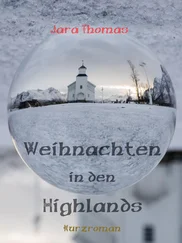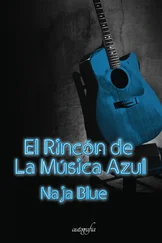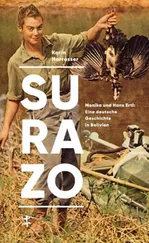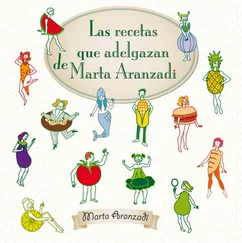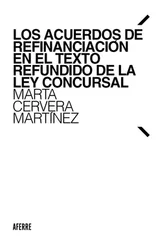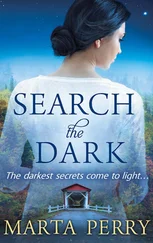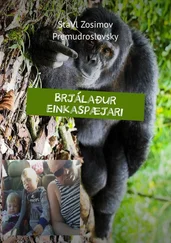A partir de ese pequeño elemento, el hombre revisa los hitos más importantes de su vida, rememoranza simple y lineal de una existencia aceptada en su aparente desabrimiento pero en cuyos detalles estaba contenido el sentido más profundo de ella. La naturaleza envolvente era protagonista de los momentos tristes y de los calmos: la tierra, los árboles, el río fecundo y traicionero. Y la cuchilla siempre en su costado, tallando con ella en el coigüe los momentos trascendentes, las fechas de nacimientos y las muertes: “El fundo lo vendieron. A veces pienso que el coigüe ya ni existe (…). Ni tampoco la cuchilla”.
La mujer empatiza con el hombre y lo escucha. Nada más puede hacer por él que dejarlo hablar y caminar junto a él y a sus palabras.
Al leer este cuento, no solo se siente la soledad del hombre, sino también se percibe que quizás esta sea la última alegría de su vida, el momento en que nuevamente se hizo presente el significado de su existencia. Y esto queda en manifiesto cuando ella se va y él le regala el yugo, hecho en madera de ese coigüe y con la cuchilla. Un trozo de su pasado a quien puede apreciarlo antes de que todo se extinga.
El cuento más extenso y que da el título a la obra, “Surazo”, probablemente sea el más logrado por lo insinuante y los contrapuntos que ofrece de manera delicada y poética. En la casa, a orillas del mar, un anciano está muriendo. La hija, más que cuidarlo y acompañarlo, simplemente está ahí en lo cotidiano, en las obligaciones, y a la espera del desenlace. Ella está anclada a la fuerza de la vida, a la crianza de sus hijas, a la pesca, a la tierra.
Descalza y todavía amodorrada, entró a la cocina. La ventana filtraba el claror opaco de la madrugada. Llovía. Rápida y diestra astilló un palo y una lengua larga, viva, leonada, lamió la tetera ya puesta (…). Miró el canal brumoso y cubierto. La isla de enfrente era apenas visible. Entre las junturas del tablado que avanzaba sobre el canal apoyándose en pilotes, el gallo se limpiaba el pico y cacareaba. “Ya la playa ha de estar quedando en seco. De aquí a una hora la mar entrará en plena baja”, dedujo y gritó áspera: —¡Apúrense, que es tarde!
Si como señala John Berger, “la vida campesina es una vida dedicada por entero a la supervivencia” 5 5 Berger, John. Puerca tierra. Buenos Aires: Alfaguara, 2006. 6 Schopenahuer, Arthur. El amor, las mujeres y la muerte. Santiago: Ediciones Ercilla, 1960. 7 Ibíd. 8 Elias, Norbert. La soledad de los moribundos. México: FCE, 2010.
, también lo es aquella insular, la mujer no puede detener el ritmo de la sobrevivencia de ella y de sus hijos, en la tierra y en el mar.
La muerte ocurre a ritmo de la naturaleza y sin ritos, posee al cuerpo de cada quien y lo devora del modo que ha de ser para ese organismo y ningún otro. La muerte no existe y sin embargo es una presencia palpable para el hombre. Tiene miedo y el hecho de que no le quede nada hace aún más valiosos esos jirones de vida. No parece ser un hombre religioso, pero la cercanía de su fin despierta en él las súplicas supersticiosas hacia un dios impreciso sin posibilidades de hacer nada por él: ‘“¡Dios Todopoderoso —balbuceó aterrado—, misericordia!’. Y comenzó a golpearse el pecho mientras rezaba con urgencia: ‘Dios mío Jesucristo, Dios y Hombre…”’. No son rezos sino expresiones de desasosiego. De deseos imprecisos, cuando se sabe que todo está perdido.
Aunque Schopenahuer, no sin razón, sostenga que “la individualidad de la mayoría de los hombres es tan miserable y tan insignificante, que nada pierden con su muerte. Lo que en ellos puede aún tener algún valor, es decir, los rasgos generales de la humanidad, eso subsiste en los demás hombres” 6 6 Schopenahuer, Arthur. El amor, las mujeres y la muerte. Santiago: Ediciones Ercilla, 1960. 7 Ibíd. 8 Elias, Norbert. La soledad de los moribundos. México: FCE, 2010.
, la conciencia de la propia extinción es siempre dolorosa para la persona individual que la padece, esa certeza del propio fin diferencia a los seres humanos de otros seres vivos. Y no hay conformidad filosófica ni religiosa ante el ancho final de la única vida que se nos ha dado. Es la paradoja de la muerte necesaria y angustiosa entre la especie y la individualidad.
(…) te pareces a la hoja del árbol cuando marchitándose en otoño pensando en que se ha de caer, se lamenta de su caída, y no queriendo consolarse a la vista del fresco verdor con que se engalanará el árbol en la primavera, dice gimiendo: “No seré yo, serán otras hojas”. ¿A dónde quieres ir pues, y de dónde vendrían las otras hojas? ¿Dónde está esa nada cuyo abismo temes? Reconoce tu mismo ser en esa fuerza íntima, oculta, siempre activa del árbol, que a través de todas sus generaciones de hojas no es afectada ni por el nacimiento ni por la muerte. ¿No sucede con las generaciones humanas como con las de las hojas? 7 7 Ibíd. 8 Elias, Norbert. La soledad de los moribundos. México: FCE, 2010.
.
La mujer y las hijas y el niño menor regresan tras haberse hecho a la mar y empiezan a hilar y a tejer. La rutina del día es larga y no deja tiempo para el hombre que yace. Como dice Norbert Elias, “cuando una persona a punto de morir tiene la sensación de que, aunque todavía está viva, apenas significa ya nada para los que la rodean, esa persona se siente verdaderamente sola” 8 8 Elias, Norbert. La soledad de los moribundos. México: FCE, 2010.
.
Aun el laborar absorto y distante, hermético de las mujeres, admite una intención velada y conciliatoria de tácita colaboración. Es un sentimiento impalpable pero preciso y adverso que aísla al viejo, que lo excluye e incomunica.
Hay viento y lluvia, viene el surazo. Y ese viento empuja la barca de unos conocidos hacia la isla donde atraca. No pueden seguir viaje y la mujer los acomoda dentro de la casa. Como no hay más lugar, le dicen al joven recién llegado que duerma con el viejo. Él está en una mezcla de sopor, vigilia y sueño, murmura acerca de su mujer, de cómo la conoció, de cómo la protegió de un lejano día en el mar soliviantado por el surazo. Y en vez de tenerla a ella esa noche, se acomoda en su lecho un desconocido. El joven piensa: “No pasará de esta noche. Morirá ahora, sin duda…, mientras yo esté aquí, durmiendo con él… Como si el surazo para eso, preconcebidamente, con el solo y determinado objeto de ponerme por testigo, hubiera venido sirgando nuestra barca…”.
Pero la jornada ha sido larga y extenuante, se duerme, todos duermen excepto las ratas correteando por el piso. Y la muerte incansable acecha.
Es dramática y hermosa la alegoría a la muerta solitaria/acompañada. Si toda persona, aunque esté rodeada de otras, ha de vivir a solas su muerte, abandonar el mundo con un extraño en la cama es un doloroso acierto de la autora para realzar aún más la soledad del moribundo. El surazo, viento fuerte del sur que alguna vez lo arrimó a su mujer, ahora lo acerca a vivir su muerte junto a este desconocido que debiera haber sido su hijo; viento frío e implacable que remece la campana de iglesia “como si doblara a muerto”, que arrasa y se lleva todo a su paso.
Notas:
1Jara, Marta. Surazo. Santiago: Zig-Zag, 1962.
2Muñoz, Rosabetty. Misión circular – Antología. Santiago: Lumen, 2020.
3Miller, Alice. El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo. Barcelona: Fábula Tusquets, 2009.
4Rama, Ángel. “Marta Jara: Surazo”. Revista Marcha 1149, 1963.
5Berger, John. Puerca tierra. Buenos Aires: Alfaguara, 2006.
6Schopenahuer, Arthur. El amor, las mujeres y la muerte. Santiago: Ediciones Ercilla, 1960.
7Ibíd.
8Elias, Norbert. La soledad de los moribundos. México: FCE, 2010.
Читать дальше