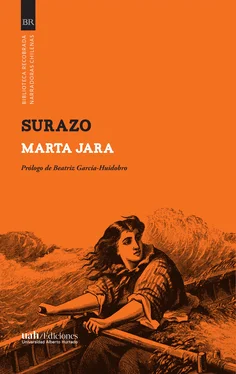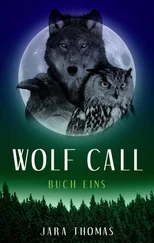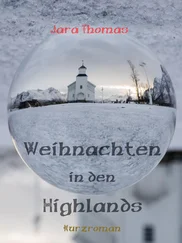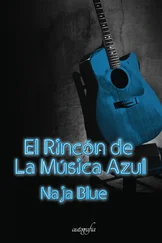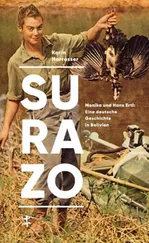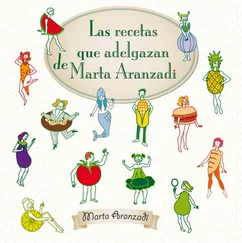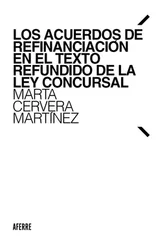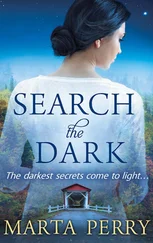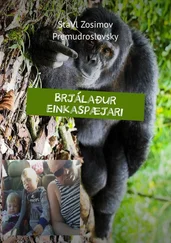Y es entonces cuando emerge el niño, un preadolescente, quien toma las riendas de la negociación y revela hacia su madre una ternura y firmeza de hombre empoderado. Valida con sus acciones al ser femenino que contiene la madre, a la vez que traza y sostiene los órdenes patriarcales. Hay además una insinuante sexualización de la madre desde la mirada del niño en contraposición con aquella del vendedor, un breve brochazo que perturba sin hacerse evidente. La autora consigna sin pronunciarse, pues claramente la mirada está dirigida a la figura más débil, a la que no protagoniza y sin embargo es el eje y es en torno a ella que se mueven los demás.
Esto se observa en el registro opuesto, en “El vestido”, donde la jerarquía está encabezada por la madre. La pareja del “falte” se adentra hacia la casa donde vive una mujer grande, fuerte, masculinizada por sus labores campesinas. Tiene más de cuarenta años y no ha conocido hombre, como solía decirse. La virginidad le pesa como un hierro del que debe deshacerse y su anhelo es que alguien la considere y la posea. Y esta no es una posesión explícita ni sexualizada en su matriz, sino que es simbólica, ancestral, carencia desconocida mientras más sufrida. Es el sentido de la existencia determinado de manera imprecisa por un hombre, por la validación a la existencia de una mujer cuando tiene un compañero “aunque sea chilote”.
(…) esta vez sí compraré un vestido. Aunque se oponga lo compraré… Para ir los domingos a la iglesia, a Chonchi. Iré bien lavada y peinada, y con vestido nuevo. Me verán. Alguno, alguien tiene que verme. No me importa que sea un chilote… Es un hombre… Aunque ella se oponga…
La madre se burla de ella y regatea de manera cruel, para que no pueda tener el innecesario vestido y menos la seducción que le atribuye. Se adivina entonces la dureza de su crianza, el desprecio hacia la hija, aquello que Alice Miller describe como “en la base de todo desprecio, de cualquier discriminación, se encuentra el ejercicio del poder —más o menos consciente, incontrolado, oculto y tolerado por la sociedad (…)— del adulto sobre el niño. Lo que el adulto haga con el alma de su hijo es asunto de exclusiva competencia, la trata como si fuera propiedad suya” (…) 3 3 Miller, Alice. El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo. Barcelona: Fábula Tusquets, 2009. 4 Rama, Ángel. “Marta Jara: Surazo”. Revista Marcha 1149, 1963. 5 Berger, John. Puerca tierra. Buenos Aires: Alfaguara, 2006. 6 Schopenahuer, Arthur. El amor, las mujeres y la muerte. Santiago: Ediciones Ercilla, 1960. 7 Ibíd. 8 Elias, Norbert. La soledad de los moribundos. México: FCE, 2010.
.
Imaginamos entonces los cuarenta y tantos años de sometimiento y humillación, del poder de la madre no solo por la investidura de poder adjudicada, sino también por el hecho de que ella sí tuvo un hombre. Que lo haya perdido, que haya vivido una existencia a solas con su hija, no exime el hecho de haber podido yacer entre los brazos de alguien. Tener y perder, dolor posible. No haber tenido, un dolor inenarrable, un vacío.
“Ella se morirá algún día, pero no tan pronto como para brindarme la ocasión. Yo también estaré vieja y me quedaré sola, sin más compañía que el perro, el gato y las aves, siempre sembrando y aporcando papas. ¿Para qué? ¿Para quién?”. De improviso, comprendió: “Ella tuvo todo lo que a mí me niega”.
En este relato, la reiteración de la mujer, su retahíla en torno a la necesidad de un vestido para revertir su presente, no su destino, no su vida, solo tener la experiencia, es un recurso que la autora no usa para enfatizar lo que ya sabemos, sino para demostrar la obsesión, la necesidad, la simpleza del postulado y a la vez la hondura de su opresión. Si como explica Bataille, el erotismo humano difiere de la sexualidad animal precisamente en que moviliza la vida interior, la mujer de este relato se mueve por acciones y pensamientos básicos pero no por ello menos enérgicos, desde una libido que habiéndose oprimido, finalmente ha de resurgir. Y la crueldad de la madre está en que intuye, sabe lo que la hija desea y usa su poder, sus años de sometimiento, sus códigos de opresión, para evitar que satisfaga esta pulsión y escape a su dominio.
Es la hija una mujer hombruna, grande, de cutis muy claro: “Resultaba extraña a las islas la blancura lechosa de la piel”. Y ha sido este prejuicio de clase y raza el argumento de la madre para prohibirle pretendientes. Ellas descienden de españoles y no se mezclan con chilotes. Así es como rechaza los vestidos, desde su clasismo y contención moral:
—No son honestos —latigueaba la voz seca y breve, sistemática, de la anciana. “No habrá ocasión”. Sonreía saboreando el triunfo—. ¿Es qué no tienes vergüenza? ¿Cómo te vas a exhibir así? No es honesto —repetía.
Hay en la solución final de este relato una sororidad entre la mujer del “falte” y la campesina, empatía de la vendedora hacia los desgarros del alma de esa otra, manifestación de la sabiduría adquirida en el contacto con otros seres humanos, apartados pero no por eso menos complejos.
Si aparentemente lo simple es el eje de la escritura de Marta Jara, son finalmente los temas trascendentes encarnados en personas sencillas. Se devela en su escritura cuán iguales son todos los seres humanos, asemejados en los grandes tópicos humanos: la muerte, la pérdida, el amor, las relaciones familiares, el envejecimiento. Y de qué manera es la naturaleza determinante en las existencias, cómo su grandiosidad es más que escenario y se despliega ancha e inasible a la vez que intervenida por pequeños fragmentos que generan la identidad de mujeres y hombres con la tierra, el mar y el viento.
La atemporalidad y universalidad de la escritura de Marta Jara, fue retratada por Ángel Rama cuando escribió:
Se diría que hay aquí una regresión: voluntariamente la autora ha podado todo vestigio de vida social para recuperar las esencias que ella recubre y modifica. Así ha conseguido una sensación directa de carne viva, lacerada, lo que otorga fuerte verdad a sus relatos. Pero el tipo de personajes que utiliza, por una parte, y por otra la autenticidad del sentimiento que maneja, justifican esta aparente regresión. Porque si es cierto que el hombre se inflexiona para dominar la naturaleza, es también cierto que él es naturaleza, y dentro de ella, muchas veces, un fragmento débil 4 4 Rama, Ángel. “Marta Jara: Surazo”. Revista Marcha 1149, 1963. 5 Berger, John. Puerca tierra. Buenos Aires: Alfaguara, 2006. 6 Schopenahuer, Arthur. El amor, las mujeres y la muerte. Santiago: Ediciones Ercilla, 1960. 7 Ibíd. 8 Elias, Norbert. La soledad de los moribundos. México: FCE, 2010.
.
En “El yugo”, único relato que no transcurre en lugares apartados y marginales, está una familia acomodada, en un fundo, con invitados y un ambiente festivo. Una mujer entabla conversación con un anciano al que la familia desprecia. Por viejo y latoso, aunque es más bien porque ya ha perdido lo que tenía y no sigue el ritmo de los nuevos tiempos. La casa y las tierras son de un nieto, mientras que las suyas fueron vendidas y en ella quedaron sus recuerdos y su existencia, sus irrecuperables afectos.
La mujer, que es una invitada ocasional, aparentemente más por gentileza y compasión que por interés en el hombre, escucha con atención lo que le cuenta sobre el cortaplumas con que juega en las manos. Es moderno, de marca. Pero él añora su cuchilla que perdió hace años.
—Antes tuve otra —repitió—. No tenía tantos adminículos, pero de todas maneras era una buena cuchilla. Únicamente una hoja larga y firme, dura. Flexible… ¿sabe? Con esa cuchilla se podía hacer cualquier cosa: descuerar, carnear, raspar tiento, calar una sandía, cortar y tallar madera.
Читать дальше