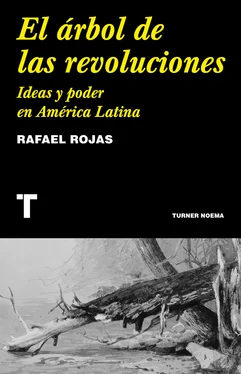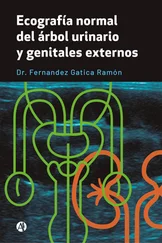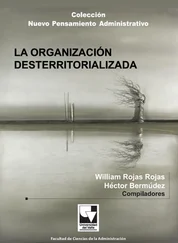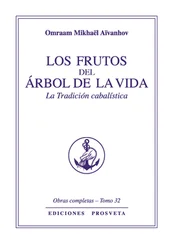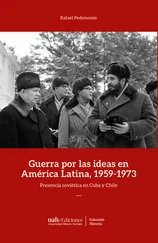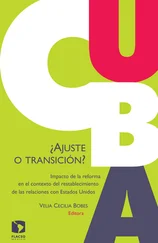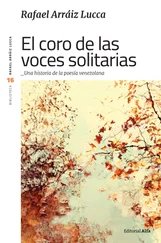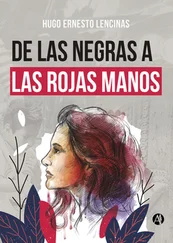Restrepo combinaba el civismo con el laicismo al incluir a la Iglesia dentro de los actores causantes de las rivalidades y fracturas de la sociedad colombiana. La tolerancia religiosa, especialmente ante el crecimiento de las religiones protestantes, era un componente de aquel republicanismo, que también se constata en Martí y Madero.16 Por momentos, Restrepo parecía inclinarse por el desplazamiento de los credos desde una religión civil, en un proceso paralelo al de la superación de las diferencias raciales y sociales en una comunidad igualitaria de derechos.17 La UR de Restrepo se proponía sacar a Colombia de su largo ciclo de guerra civiles y militarismo por medio de un nuevo pacto social basado en la extensión del sufragio.
El sistema electoral establecido en la Constitución colombiana de 1886 consistía en un complejo mecanismo indirecto en dos grados. Según el artículo 172, los ciudadanos elegían directamente a los consejeros municipales y a los diputados a las asambleas departamentales. Y los artículos 174 y 175 señalaban que un comité de electores votaba por el presidente y el vicepresidente de la República, mientras que las asambleas departamentales elegían al Senado. Pero antes, el artículo 173 establecía que solo los ciudadanos que supieran leer y escribir o tuvieran una renta anual de quinientos pesos o una propiedad inmueble de mil quinientos pesos podían votar por los electores y elegir directamente a los representantes de la cámara baja del Congreso.18
Restrepo y el partido UR promovieron una reforma constitucional en 1910, que eliminó la reelección presidencial, a la que atribuían junto con el militarismo y otros vicios, la dictadura de Rafael Núñez a fines del siglo xix. Pero también suprimieron la Vicepresidencia, recortaron el periodo presidencial a cuatro años, limitaron los poderes emergentes en caso de “estado de sitio” y reforzaron la autonomía del poder judicial. Los republicanos justificaban las reformas con el argumento de que aquellos dispositivos constitucionales garantizaban no solo el despotismo, sino una polaridad liberal-conservadora que siempre tendía a la guerra civil. Lo que no lograron reformar del todo fue, precisamente, la ley electoral. La Constitución de 1910 eliminó los grados de la elección indirecta, pero limitó el voto directo a los ciudadanos alfabetizados y con rentas de trescientos pesos o propiedades de mil pesos al año.
En el mismo año de 1910, el movimiento antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero protagonizaba el colapso de la dictadura de Porfirio Díaz, bajo el lema de “Sufragio efectivo, no reelección”. Derrocado Díaz y electo Madero como presidente en octubre de 1911, el Bloque Renovador maderista en el Congreso federal promovió, en diciembre de ese año, una reforma electoral que introdujo el voto directo en las elecciones legislativas e impulsó la articulación del sistema de partidos. En un estudio de aquel proceso electoral, Francois-Xavier Guerra observaba que la defensa del sufragio, que Madero había emprendido desde su ensayo La sucesión presidencial en 1910, se enfrentaba a un movimiento reformista que desde los últimos años del Porfiriato proponía la exclusión del voto de los analfabetos.19
Desde 1908, autores como Ricardo García Granados, Manuel Calero, Francisco de Paula Sentíes y Querido Moheno habían formulado diversas objeciones al sufragio universal, especialmente al derecho al voto de los analfabetos. Una buena síntesis de aquellos argumentos apareció en el ensayo El problema de la organización política de México (1909), de García Granados, por entonces diputado al Congreso de la Unión, aunque, tal vez, la propuesta de reforma electoral mejor elaborada fue la de Calero en Cuestiones electorales: Ensayo político (1908).20 Madero, en La sucesión presidencial en 1910 (1908), refutó esas tesis reformistas, que se inspiraban en fuentes del liberalismo positivista, con el argumento de que en México el “pueblo estaba apto para la democracia” y que la “masa ignorante y analfabeta”, que constituía el ochenta y cuatro por ciento de la población, no debía ser privada del voto.
La argumentación de Madero se inclinaba al republicanismo e, incluso, al populismo, sin abandonar un trasfondo liberal relacionado con la importancia de los partidos políticos y las élites intelectuales como cantera de los candidatos electorales. “El pueblo ignorante –decía Madero– no tomará una parte directa en determinar quiénes han de ser los candidatos para los puestos públicos; pero indirectamente favorecerá a las personas de quienes reciba mayores beneficios, y cada partido atraerá a sus filas una parte proporcional del pueblo, según los elementos intelectuales con que cuente”.21 En el clásico La constitución y la dictadura (1912), dos años después, Emilio Rabasa refutará a Madero: “El requisito de saber leer y escribir –decía Rabasa– no garantiza el conocimiento del acto electoral, pero da probabilidades de él y facilidades de adquirirlo”.22 Y concluía que al extender el voto a los analfabetos, la Constitución de 1857 “había cerrado las puertas a la democracia posible en nombre de la democracia teórica”.23
Observaba Pierre Rosanvallon, en La consagración del ciudadano (1999), a propósito de Louis Blanc, Jules Ferry, Léon Gambetta y otros republicanos franceses de fines del siglo xix, la paradoja de que unas veces identificaban el republicanismo con el sufragio universal y otras colocaban a la república por encima del sufragio, advirtiendo, como los liberales, sobre los elementos sociales perturbadores que entraban en la arena política. El sufragio, decía Gambetta, hace del “pueblo una asamblea de reyes”.24 En América Latina sucede lo mismo a la altura de 1910, especialmente en liberales de formación positivista como Rabasa, pero también es perceptible una reacción republicana, que entiende el sufragio universal como garantía de la república, cuyo mejor ejemplo tal vez sea la ley Sáenz Peña en Argentina, en 1912, y la defensa de la misma en el discurso de Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical (UCR).
Como su tío Leandro Alem, Yrigoyen había participado en la llamada Revolución del Parque de 1890, que derrocó el Gobierno de Miguel Ángel Juárez Celman y dio lugar a la UCR. Había en los principales líderes del radicalismo originario una mística republicana, contrapuesta al liberalismo oligárquico del Partido Autonomista Nacional, que recuerda en muchos aspectos el lenguaje político de Martí, Madero y Restrepo. Tanto el énfasis en una austeridad cívica, antídoto de la corrupción, como un acento supraclasista, de inclusión social, dirigido atraer a socialistas y anarquistas y, también, a sectores de la burguesía comercial e industrial, marcaron las campañas del republicanismo radical en las elecciones regionales y presidenciales después de la ley Sáenz Peña, impulsada el ministro del Interior Indalecio Gómez.25 Como recuerda Marcelo Cavarozzi, aquella transición del “voto cantado al voto contado”, que facilitó la elección presidencial de Yrigoyen en 1916, por sufragio secreto, obligatorio y universal, se impuso a propuestas de restringir el sufragio a los analfabetos, como la del jurista Juan Álvarez, y dio forma a una ruptura con el liberalismo de la Constitución de 1853, muy parecida al de la Revolución mexicana con respecto a la Constitución de 1857.26
De hecho, a pesar de que el Gobierno de Yrigoyen intentó avanzar por medio constantes enmiendas constitucionales, que en su mayoría desechaba el Congreso opositor, en su lenguaje se mezclaban los conceptos de reforma y revolución, tal y como sucedía en Martí y Madero. En su célebre discurso inaugural, Yrigoyen presentaba su proyecto de reforma social como una “insurrección” o una “contienda reparadora”, animada por el “genio de la revolución”.27 El caso de la “república verdadera” de Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, como le llamara Tulio Halperín Donghi, ilustra los aciertos pero también los límites de aquel republicanismo, que tras un proyecto de integración de clases no vaciló en recurrir a la represión del movimiento obrero y no pudo impedir la recomposición de nuevas oligarquías que propiciaron la caída del régimen en 1930.
Читать дальше