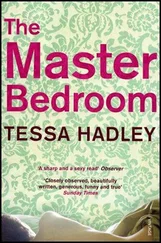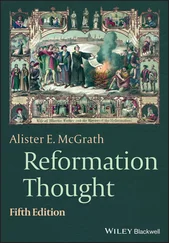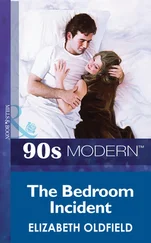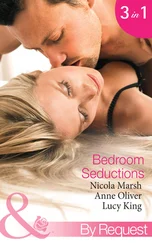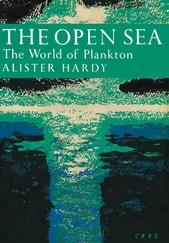La mujer descabalgó y tras atar al animal en una rama baja, se acercó al campamento. Tomó asiento en un tronco caído, al lado de Dismas.
—¿Y se lo han tragado? —El hombre dejó escapar una sonora carcajada—. ¿Quiénes eran? ¿Las Hermanitas de la Candidez?
—Ya basta —se quejó Martel—. No es moral burlarse así de quienes han entregado su vida a Dios.
—Pensaba que eras médico, no sacerdote —siguió burlándose su compañero—. ¿Tanto echas de menos el seminario del que te escapaste?
—Yo no me escapé —corrigió el aludido—. Terminé mi formación.
—Y saliste por patas en cuanto tu querido tío te dejó solo un momento…
—¡Porque no quería pasar el resto de mis días rodeado de apestados! —estalló el médico—. Si buscas a alguien huido de un convento habla con ella —dijo señalando a Beatrice.
La mujer fue a replicar, pero Ross se lo impidió con un gesto de la mano.
—Ya he tenido bastante. ¿No os da vergüenza gastar energías lanzándoos pullas los unos a los otros de manera tan absurda? —les recriminó. Sus compañeros bajaron la cabeza—. Acepté este trabajo porque era lo mejor para todos. Y no dejaré que nadie cuestione mis decisiones. ¿Ha quedado claro?
—Parfaitement —dijo Martel en un susurro.
Su atención volvió al caldero del estofado.
Ross asintió con satisfacción. No le agradaba tener que enseñar los dientes para imponer disciplina en el grupo. Pero no siempre hallaba maneras diplomáticas de apaciguar sus ánimos.
Dismas giró la cabeza hacia Beatrice, dispuesto a insistir con su interrogatorio. La mujer lo detuvo antes de que pudiera siquiera abrir la boca.
—No diré una palabra más con el estómago vacío —declaró. Y ninguno de sus compañeros replicó ante sus palabras.
Pronto Martel les puso un cuenco de guiso en las manos y los cuatro miembros de la banda se dispusieron a cenar mientras el sol se escondía tras las montañas del oeste.
—Me he acercado al convento de las dominicas, cerca del orfanato —explicó Beatrice, sirviéndose un segundo cuenco—. La mayoría de ellas no habían ni siquiera oído hablar de Tarragó. Pero había una chica, una novicia, que lo conocía. Sus familias provienen del mismo pueblo y tenían una relación fluida antes de que Tarragó se dedicase a señalar brujas.
—¿Y bien? —preguntó Dismas limpiándose la barba, negra y densa.
—Al parecer el tal Tarragó tuvo problemas con un obispo del norte. Cuando el rey determinó acabar con la caza de brujas tuvo miedo de que el obispo quisiera cobrarse su venganza. De modo que, en lugar de regresar a las tierras de su familia, se ocultó en las montañas, por la zona de Las Guillerías. Allí recuperó su antiguo nombre, Cosme Soler. Por lo que decía la novicia, aunque ya no ejerce, Tarragó sigue prestando sus servicios como herbolario.
—Así que, si preguntamos por el vendedor de hierbas Soler, daremos con Tarragó, ¿no? —resumió Dismas. Ya no parecía tan malhumorado.
Beatrice se encogió de hombros.
—En principio, así es.
—¿Pero…? —quiso saber Ross. Conocía lo bastante a Beatrice como para saber que tras esa vaga afirmación se ocultaba algún que otro inconveniente.
—La zona donde habita Tarragó no es segura —explicó Beatrice tras rebañar su cuenco de estofado con una onza de pan—. Dicen que la sierra es tierra de bandoleros. Y de algo peor.
—¿Algo peor? —intervino Martel—. ¿Acaso hay algo peor que un grupo de desaprensivos dispuestos a hurtarte la bolsa a golpe de trabuco?
Dismas soltó una risita entre dientes.
—Después de todo lo que has visto, ¿cómo puedes tener miedo a unos salteadores de caminos? Es absurdo.
—Porque soy médico —replicó Martel con un gesto brusco que hizo bailar en el aire la coleta baja con que se recogía su largo cabello castaño—. Y como todo el mundo sabe, los bandoleros secuestran a los médicos para exigir rescates en las ciudades.
—Los bandidos serán el menor de nuestros problemas si lo que dijo la novicia es cierto —siguió Beatrice—. Cuentan que en esos bosques ronda una sombra oscura que secuestra las almas de los vivos y las lleva al Infierno.
—Nada que no pueda detener una bala de plata —afirmó Dismas con despreocupación.
—Admiro tu determinación, pero me temo que tus pistolas no servirán de nada —señaló Beatrice.
—¿Y eso por qué?
—Porque las monjas hablaron de un ser sin cuerpo, una sombra —dijo la mujer, retirándose la capucha del hábito para mostrar su melena rubia—. No se puede disparar a lo intangible.
—Eso complica algo más las cosas —reflexionó Martel, frotándose el rasurado mentón—. Los seres incorpóreos nunca son de buen matar.
Ross posó una mano en el hombro del médico.
—Eso solo supondrá un problema si nos cruzamos con esa criatura. Y por lo que a mí respecta, pienso evitarlo en la medida de lo posible —dijo en tono tranquilizador—. Así que, de momento, preocupémonos únicamente por dar con Tarragó.
Camino de Viladrau, 1625
Les llevó casi dos jornadas a pie alcanzar la sierra de Las Guillerías, lugar donde se asentaba actualmente Tarragó. En su periplo, Ross y su banda apenas si se cruzaron con un par de carros de bueyes que bajaban leña a las ciudades. Por lo demás, su trayecto transcurrió en soledad y silencio por entre los frondosos bosques mediterráneos.
En cuanto dejaron atrás la línea de costa, los secos arbustos y los detestables pinos que los acompañaban desde que salieran de Barcelona, dieron lugar a bosquecillos de robles que no tardaron en convertirse en verdaderas selvas alfombradas de romero y hojas muertas.
El clima de la zona también cambió. Tan pronto como empezaron a internarse en el territorio, el sol desapareció, sustituido por un manto perenne de nubes que descargaban agua cada pocas horas. Las pezuñas de la mula de Beatrice se hundían en el barrizal provocado por las frecuentes lloviznas.
Las quejas de Dismas sobre la humedad en sus calcetines y el precio de las botas se tornaron una molesta constante durante el camino.
Al caer la noche, empapado y hambriento, el grupo se detuvo para descansar en una diminuta posada que encontraron frente a un cruce de caminos, al pie de las montañas. Ataron a la mula de Beatrice en el cobertizo que hacía las veces de establo y cruzaron la pequeña puerta de madera.
Dentro la atmósfera era cálida y tranquila. Salvo por la presencia de dos labriegos que bebían cerveza mientras un tercero canturreaba la historia de un noble cruel condenado al Infierno, la posada estaba prácticamente vacía. Eso les permitió ocupar un lugar junto al fuego, cosa que Dismas agradeció dejándose caer en la silla con un suspiro de placer.
Beatrice se arrellanó en su asiento y giró la cabeza en dirección a los labriegos cantores. Ross sonrió para sí. No importaba en qué lugar del mundo se hallaran, Beatrice siempre encontraría la forma de empaparse de la cultura local. Sin duda alguna, pensó Ross, si no la hubieran internado en el convento de niña, su compañera habría terminado ejerciendo de juglaresa.
El propietario de la posada no se demoró en aparecer junto a los recién llegados. Se trataba de un hombre menudo, con un prominente bigote oscuro que tapaba sus labios finos y resecos. De no haber portado un raído delantal atado a la cintura, cualquiera le habría tomado por un campesino más.
—Bona nit —los saludó. Ross negó con la cabeza—. ¿Buenas noches? —intentó el hombre.
Los mercenarios correspondieron a su saludo.
—¿Qué puedo… ofrecerles? —El español del posadero resultaba vacilante—. Tenemos estofado de verduras, pero si prefieren otra cosa…
Читать дальше