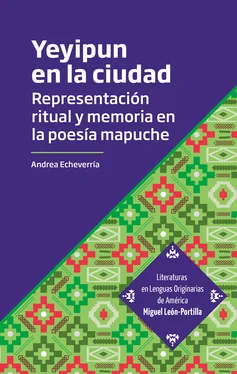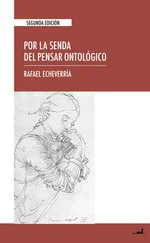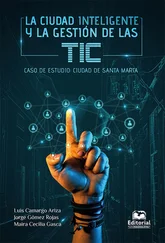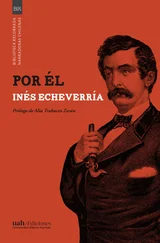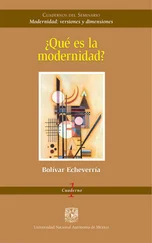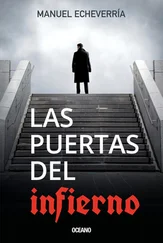2El Censo de Chile de 1992 mostró que, en ese momento, alrededor del 80% de la población mapuche vivía en ciudades debido a la migración, mientras que sólo el 20% restante vivía en espacios rurales (Aylwin 129).
3Es importante señalar que, en muchos casos, los habitantes de la región de la Araucanía ni siquiera reciben beneficios económicos de la explotación de estos territorios. No debemos olvidar, por ejemplo, el caso emblemático de Ercilla, uno de los distritos con mayor porcentaje de población mapuche en la Araucanía (46%), y el lugar donde la industria maderera está más presente en los territorios mapuche (Cayuqueo 291). Según Cayuqueo, lo único que quedaba de esta industria era la “degradación ambiental, el trabajo temporal y precario y, de hecho, un grave deterioro de la paz social y la convivencia (...) plagada de pinos y eucaliptos. Ercilla es ahora una de las comunidades más pobres de Chile” (292).
4Wallmapu o Waj mapu (“territorio circundante”) se refiere aquí al histórico territorio mapuche. Este concepto incluye a todo el territorio mapuche político y territorial, incluido Gülu Mapu (sur de Chile) y Puel Mapu (parte del sur de Argentina) y está articulado con base en siete identidades territoriales mapuche que ocupan un espacio cultural y geopolítico desde el siglo XVI (Marimán et al. 77). Al respecto, es importante mencionar que no existió una conceptualización homogénea del espacio territorial mapuche antes de la colonización española.
5Este interés renovado en la revitalización de la memoria histórica e identidades mapuches en la década de 1990 fue impulsado por muchos otros eventos en el contexto de la re-democratización que incluyen las protestas en torno a la conmemoración por parte del gobierno de Chile del Quinto Centenario en 1992, el florecimiento de un movimiento político y cultural mapuche (Bello 3; Osorio) y las luchas contra la construcción de la represa Ralco en territorios mapuches (entre los años 1994 y 1997) (García et al. 13).
6Anselmo Quilaqueo es el autor mapuche que primero escribió un poemario monolingüe en español en 1939 llamado Cancionero Araucano. Sebastián Queupul es el primer poeta mapuche que comenzó a escribir poesía bilingüe en la década de los sesenta (Carrasco, “Poesía mapuche etnocultural” 196). Muchos textos poéticos de escritores mapuches en la década de los cincuenta y sesenta fueron invisibilizados, lo que hizo posible conocer sólo algunos poemas completos y fragmentos antologados de las obras de Queupul, José Santos Lincomán, Anselmo Raguileo, Rosendo Huenumán, Domingo Colicoy, Pascual Painemilla y Pedro Alonso Retamal (García, “La literatura mapuche actual” 139; García et al. 8).
7Aunque mi intención en este estudio es focalizarme en la poesía de algunos escritores que inician su producción creativa en los años 90, pienso que es necesario señalar que en esta década también surge una importante producción mapuche en el campo de la historia (e.g. las obras de Pablo Marimán, José Marimán, Sergio Caniuqueo, Fernando Pairicán, etc.), y una producción literaria de narradores que se ocupan con la recreación de la memoria histórica mapuche a partir de la recuperación de los vinculos con el territorio (tuwün) y el linaje (küpalme) (e.g. las obras de Graciela Huinao, Jaqueline Caniguan, Ricardo Loncón, José Teiguel, etc.).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.