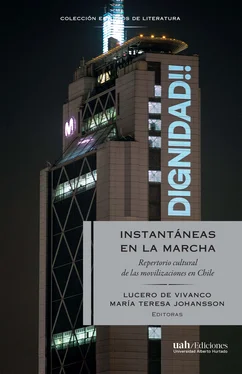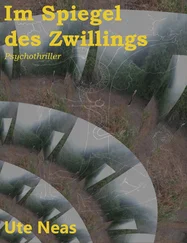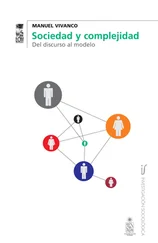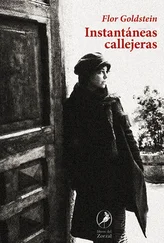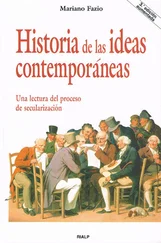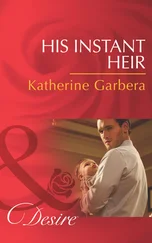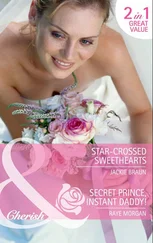El octubre chileno nos permitió recordar esta experiencia que, como ya leíamos con Giannini, es una experiencia primariamente callejera. La comunidad democrática es primero que nada una comunidad de iguales que se concretiza en la calle como principal espacio público concreto donde ocurre la democracia12.
A mi juicio, en este sentido, se trató de escenificar el proyecto de democratizar la democracia y encarnarla en un proceso de reconocimiento de los ciudadanos de a pie, como la base real y efectiva del demos chileno. Al mismo tiempo, también se escenificaron las fallas reales acumuladas del proyecto igualador de la democracia chilena, la deuda, la promesa incumplida. Fallas que posiblemente se arraigan en un pasado de servidumbre y exclusión que no hemos logrado romper y donde la voz de los ciudadanos ha sido difícilmente escuchada.
Queda la alegre y también la dramática demanda porque la igualdad no sea una experiencia simbólica y pasajera de la calle sino un objetivo permanente en el tiempo, un proyecto real, verdadero para el Chile que viene.

©️ Leticia Benforado
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50190029.
21 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/27/sigue-sumandose-gente-a-masiva- marcha-en-vina-del-mar-con-destino-al-congreso-en-valparaiso-ya-van-mas-de-cien-mil/.
3Como ejemplo de este proceso, el 18 de enero de 2020 se reúnen en la Usach de Santiago, 1.200 personas provenientes de distintas asambleas territoriales de la Región Metropolitana, en la autodenominada Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) que busca comenzar a construir un pliego unificado de demandas. Ver https://ciperchile.cl/2020/02/14/yo-me-organizo-en-la-plaza-las-cientos-de-asambleas-que-surgieron-tras-el-estallido-social/.
4A pesar que esta juventud-adolescencia ya se hizo ver en los movimientos estudiantiles de los años 2006 y 2011, aunque con intensidades y énfasis distintos.
5Kant señala que “lo que constituye la única condición bajo la cual puede algo ser fin en sí mismo no posee simplemente un valor relativo, o sea, un precio, sino un valor intrínseco: la dignidad” (148).
6Nos referimos a actos de violencia callejera como la quema de las estaciones de metro.
7No estamos identificando las distintas formas de violencia que tuvieron lugar: violencia defensiva de los manifestantes, violencia represiva de las fuerzas policiales, violencia política como manifestación de rabia y malestar, violencia delicuencial, etcétera, sino estamos únicamente señalando que la experiencia callejera también involucró formas de violencia, entre ellas formas de violencia como forma de protesta con contenido político específico: mostrar un malestar, frente al sistema, frente al gobierno, frente a la democracia, etcétera.
8Para una perspectiva histórica de la violencia callejera, como un elemento recurrente en distintos episodios de estallido social que se suceden en la historia de Chile, ver Salazar 2006, 2012, 2019.
9Agradezco a Eduardo Fermandois hacerme ver la importancia de esta leyenda callejera, en un análisis distinto al que aquí propongo, pero muy iluminador. Esto en el contexto del seminario: Estallido social y democracia en Chile, celebrado el 10 de enero de 2020 en Centro de Estudios e Investigación Enzo Faletto, Universidad de Santiago.
10Las limitaciones de la democracia no solo se reflejan, entonces, en instituciones insuficientes, o en élites desconectadas, sino también en ciudadanos incompletos, que no saben o no pueden conducir y dar curso democrático a su malestar.
11“¿Qué es, en fin, la democracia, sino la sanción, la garantía, el ejercicio mismo de la verdad, la salvaguarda de los derechos, el espíritu del mundo gobernándose?” (103).
12“La democracia griega, en efecto, nace en la calle; y queda ligada a los espacios abiertos de la plaza, del mercado, espacios que permitirán el encuentro socrático y la convergencia ciudadana. Luego, con el andar del tiempo, la libertad de desplazamiento, la libertad de expresión, la libertad de reunirse, son conquistas no solo ganadas en la calle, sino además, ganadas esencialmente para ella” (51).
El otro octubre: huellas chilenas en el Wallmapu
Juan Carlos Skewes
Que en la estatua del general Baquedano en la Plaza Italia —o de la Dignidad— se enarbolara la wenüfoye (canelo del cielo) o bandera mapuche, que además sirviera de soporte para la exhibición de esculturas indígenas y particularmente de los chemamull (personas o gente de madera) y que la imagen de Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado un año antes por las fuerzas policiales, proyectada ahí mismo, sobre la fachada de los edificios Turri, son acontecimientos que no pueden sino evocar la retoma al menos simbólica de la porción septentrional del Wallmapu o territorio mapuche en medio de una movilización generalizada del pueblo chileno.
La protesta recupera para el país la memoria de la usurpación de tierras y maltrato crónico hacia el pueblo mapuche y lo hace a través de la movilización de los símbolos más emblemáticos de sus reclamos. La plaza, a su vez, es el corazón de la divisoria social entre el arriba y el abajo, es el sitio de encuentro donde confluyen personas, reclamos y símbolos para dar cuenta de la injusticia con que el país se ha construido y el hambre de dignidad que a todas y todos une.
Octubre es cuando tal vez por primera vez en la historia republicana la multitud se reconoce a sí misma si no como mapuche al menos como hermana de la causa indígena. Marca, en este sentido, una oscilación mayor en el complicado entretejido de Estado, pueblo chileno y nación mapuche. El punto de encuentro entre lo mapuche y lo chileno no podía ser sino el de la Plaza de la Dignidad, allí en el corazón de las tierras usurpadas del Wallmapu. Las refriegas ocurren a pocos metros de la ribera sur del río Mapocho y de la Chimba, a la vista del Tupahue —el cerro centinela usado por los incas y convenientemente rebautizado como San Cristóbal— y al oriente del cerro Huelén trocado en Santa Lucía por los colonos. Y es, justamente, en la Plaza de la Dignidad donde el Taller de Escultura Mapuche levanta un chemamull, en este caso la figura de una mujer tallada en madera (mamüll).
Las oligarquías criollas despreciaron lo indígena y lo popular e impusieron la curiosa idea según la cual el modelo a seguir era el europeo y buena parte de la población así lo entendió. Edificaron la capital de la república en el extremo norte del Wallmapu, allí hasta donde el inca había alcanzado a llegar en su expansión. Y aunque lo mapuche se denotase en cada recodo de la provincia, en cada giro de la variante chilena del idioma español, en la piel de sus habitantes, en los nombres de los lugares y en su mitología, los wingka, extranjeros en la vastedad geográfica del Wallmapu, han volcado sus espaldas a su condición de origen y dieron una constitución a su país refractaria a los pueblos originarios. No obstante, el pueblo mapuche mantuvo encarnado un archivo de su memoria cultural el que generación tras generación encontró nuevas formas de desplegarse, incluido el cine, para incomodar, contradecir y tensionar el arco de la memoria colonial (Gómez-Barris 2016).
Octubre es descorrer el velo y evidenciar las confluencias culturales negadas por la construcción hegemónica de la nación. Lo popular y lo mapuche se encuentran en la lucha por la dignidad, en el clamor por el derecho a vivir en paz. Y es que, en realidad, la frontera chileno-mapuche es harto más permeable de lo que se la pretendió y, no obstante, es tan frontera como no se la quisiera. En este doble registro parecieran oscilar las relaciones entre Estado y pueblo y entre pueblo mapuche y pueblo chileno, tal como se advirtiera para la celebración del Bicentenario cuando la conmemoración de la Independencia se viera empañada por una huelga de hambre de prisioneros políticos mapuche cuyos ecos fueron globales. “Los presos y sus voceros, especialmente las jóvenes mapuches, expresaron una nueva imagen de los indígenas, firmes en sus posiciones, modernos en sus actitudes, valientes y con un programa de acción de enorme claridad y significado, no solo para ellos sino para el conjunto de la sociedad chilena” (Bengoa y Caniguan 2011: 28). Un decenio más tarde, en aquel octubre de 2019, las calles y avenidas del país se saturaron con los símbolos del pueblo mapuche, tres de los cuales cobran un especial significado: sus banderas, los chemamull (esculturas que honran a los difuntos) y la imagen de Camilo Catrillanca.
Читать дальше