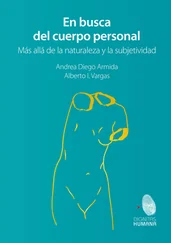“Abro el seguro y la puerta, le desabrocho el cinturón de seguridad y lo hago rodar… Si voy más lento, a lo mejor no se lastima tanto… ¿Qué estoy pensando?”.
Bocinazo ajeno. Ella, sumergida en buscar una solución a ese momento, había inconscientemente empezado a desacelerar y a frenar lentamente, lo cual, en la autopista, no es algo muy esperable de hacer o, por lo menos, no suele serlo.
No quiso encender la radio, porque había sido su hermano quien había usado el auto la última vez. Y cuando eso sucedía, el dial sentenciaba, a quien osaba despertar su electrónico letargo, a ser parte de un partido de fútbol en el cual se desconocían los nombres de los jugadores y de los equipos. Fue la palabra “fútbol” la que había activado el piloto automático en su cabeza, ahora con los oídos invisiblemente tapados y concentrada en lograr el cometido de llegar a destino sin aligerar de peso el coche.
—La próxima te tiro y ni freno, o peor, venís en bondi.
Su hermano se quedó perplejo, y ella no esperaba decirlo, pero como lo hizo, se sobrepuso a su sorpresa y se puso firme en su palabra. Ambos se rieron y la tensión se diluyó.
Justicia en el país
de los limpiaparabrisas
En las oficinas ocupadas del terrible microcentro porteño, hace añares que se repite la misma rutina. Tanto es así que, en una oficina de mediano tamaño, donde dos viejos amigos, escribanos ambos, manejan con estrategias similares su compartido negocio y su amistad, un día todo se reventó inesperadamente.
Los dueños de la firma habían discutido. Nadie sabía por qué, nadie. Muy pocos metros cuadrados de una oficina repleta de empleadas y empleados, y nadie sabía nada. Los rumores volaban como microbios en plena tos, chisme y contrachisme, algunos durísimos, otros eran mentira, unos pocos muy graciosos e ingeniosos.
Por un mes, nadie oyó una palabra salir de la boca de ninguno de los escribanos. Apenas se los veía ingresar y egresar de las oficinas escoltando a un tercer traje vestido de hombre, que también caminaba muy serio.
Llego el día que nadie esperaba, incluso, tal vez alguien hasta ese momento solo deseaba terminar esa jornada y dejarla en el pasado, pero nunca nadie se olvidaría jamás de la reunión más agresiva, alguna vez llevada a cabo, en aquel recinto.
Esto es lo que sucedió: el barullo comenzó a las siete de la mañana, puntual, me refiero al sonido ambiente de una oficina. Siete y cuarenta y cinco, en sus habituales caras, los asociados y su escolta se hacían paso a través de la muchedumbre y desaparecían detrás de la puerta, ahora giratoria. El ruido del portazo limpió de toda expresión a los rostros de la oficina entera, dejando rastros de tensión en las facciones y preocupación en los ceños fruncidos. Después del portazo, se escuchó el ruido de un maletín contra lo que sonó como el escritorio, y finalmente se oyó esto:
—Bueno, ¿Y qué selló?
—¡¿Qué sé yo?! Solo sé que sellé todo lo que yo tenía para sellar.
Se escuchó un disparo. Todos se preocuparon. Cuando se abrió la puerta para dejar pasar a los paramédicos y posteriormente al forense, se dejó ver que el difunto era el siempre escoltado mediador que habían contratado los socios para darle fin a su disputa.
Entró el oficial a cargo de la investigación como pudo y se acercó a la forense, quien ya estaba terminando de examinar al ensangrentado hombre y dijo:
—Es muy difícil encontrar una conclusión en este momento, es necesario un procedimiento más detallado; sin embargo, a simple vista podría, hipotéticamente hablando, llegar a ser un suicidio.
El oficial la miró, ella lo miró en respuesta y, entonces, el empezó su corto desfile de interrogaciones, del cual solo vale rescatar el siguiente fragmento épico:
—Así que se suicidó, ¿eh? Escribano, acérquese, por favor, ¿usted qué vio? —dijo el policía.
—Fue suicidio —respondió uno de los escribanos.
—No diga más, está corroborado entonces, me voy a tomar un café, con permiso.
Se había golpeado y ya no marcaba bien la hora y la malla se había roto. De todos modos, Lance se puso el castahuate de vuelta en el bolsillo. “Nueve menos veinte”, le dijo a un árbol, a lo que este le contesto: “¡Uy! Gracias”, arremangó su tronco y se dispuso a correr.
Son las nueve de la noche ahora y la pultracia no parece haber salido, debe ser una de esas noches de mil paretilas y sus constelaciones.
—¡Fantástico! —dijo la verruga de Lance—. ¿Acaso ahora también debo cambiar mi nombre por este cuento? Pues bien, mi nombre será… Ehm… ¡Decidido más tarde!
Lance empezó su caminata a través de Riverside Lane, buscando la fachada de la zacasustia de su primo, el borracho sofisticado, o más conocido como el dueño del beraclio donde se emborracha el pueblo entero. Se encontraron casualmente cuando la puerta se abrió. El primo estaba tomando balbuscia con jugo de naranja y haciéndose el importante, frente a un grupo de estirados, con su auténtico Pamdetruál colgado en la pared.
“El perrufio del alma no es bueno, el flagelo nunca es la solución; sin embargo, según Zimbowsizky, nada importa más en esta pretancia que la propia existencia”, comentó y luego rio distinguida y displicentemente. ¿Un mensaje sobrevivisionista? ¡Y en su propia casa! Qué desastre…
Lance camina directo por donde vino, de vuelta a su propia zacasustia, con ganas de no volver a hablar con el borracho snob (bueno, así le dice él, se refiere al borracho sofisticado) sin antes haber leído varios brabacos y de los gordos.
—Todavía no tengo el nombre, pero, cuando lo tenga, va a ser buenísimo —dijo la aún verruga de Lance.
Varios meses pasaron y una vez más estaba tocando la puerta de su primo, pero esta vez le pidió que estuvieran solos, y naturalmente así fue. El dueño de casa ofreció una de sus escoldrafias, él se sentó en la otra. Bebieron balbuscia, aunque Lance fue siempre más del prectar. “A mí, no me saquen el escocés on the rocks”, era una de sus frases célebres.
Todo salió como no fue planeado: ambos borrachos al amanecer en la parlafruncia, vestidos de fiesta corriendo olas y corriendo de las olas, mojados por la mitad, o casi tres cuartos. Lance supo que sería una buena oportunidad de decirle, pero se lo veía tan feliz a su primo, su amigo de toda la vida… Pero alguien debía decirle… su felicidad dependía de eso.
El gordo muy perceptivo inquirió:
—¿Qué te pasa a vos? Decime…
Frío empezó a correr por todo el prospiato de Lance. Hubo una batalla de le digo no le digo, mientras sus pies, tobillos y pantorrillas empezaron a, notoriamente, congelarse hasta los muslos.
—Ay, es que no sé, puede ser cualquiera, ¿no? –dijo dudosa la indecisión en forma de verruga—. ¡Ya casi termina el cuento, encima! Bueno, quiero un nombre con actitud…
—Es tu socio. Él te robo el warlaztron con guita que era para la inversión, no fue Lamorsa.
Lance se congeló. Evidentemente no dijo todo a tiempo. Su primo tuvo la brillante idea —fruto de la desesperación— de tirarlo al mar, esperando que se descongelase, pero el congelado solidificó el océano y con él, su existencia.
Años más tarde, un transeúnte reportaría haber escuchado, desde una grieta del entonces llamado “Mar Congelado”, un nombre gritado en una voz muy finita: “Walter Julio”.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше