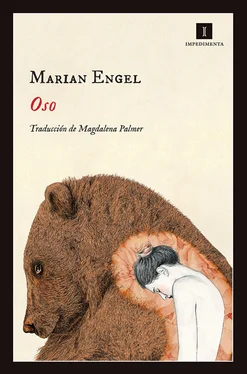Traducción del inglés a cargo de
Magdalena Palmer

Para John Rich,
que sabe cómo piensan los animales
Los hechos se vuelven arte mediante el amor,
que los unifica y encumbra a un plano
más elevado de la realidad; en el paisaje,
este amor que todo lo abarca
está expresado por la luz.
Kenneth Clark
El arte del paisaje
<
En invierno vivía como un topo, enterrada en las profundidades de su despacho, escarbando entre mapas y manuscritos. Se alojaba cerca del trabajo y hacía la compra de camino al instituto, correteando apresurada de un refugio a otro por el túnel del invierno, sin perder el tiempo. No le gustaba sentir el aire frío en la piel.
Su despacho estaba en el sótano del instituto, cerca de la caldera, protegido por un mural de libros, archivadores de madera y fotografías enmarcadas, marrones y muy viejas, de temas insólitos: el general Booth y una abuela anónima, la ciudad, una vista aérea de Francia en 1915, grupos de atletas y zapadores; cosas que la gente le llevaba porque no quería tirarlas y porque sabía que conservarlas era su trabajo.
—No tires esas cosas —decía la gente—. Llévalas al Instituto Histórico, puede que les interesen. Quizá fuera alguien más importante de lo que creíamos, aunque bebiera.
Y así, gracias a la generosidad de los demás, ella había recuperado una felicitación navideña de las trincheras con una bota de celuloide, un poema dedicado al municipio de Chinguacousy escrito en pergamino y adornado con un mechón de cabello o la fotografía autografiada del fundador de una empresa de semillas absorbida por la competencia hacía ya mucho tiempo. Nimiedades que servían para recordarle que antaño había existido el mundo exterior y que el presente era mucho más que el ayer y sus papeles amarillentos, su tinta parda y esos mapas que se desintegraban al desplegarlos.
Sin embargo, cuando mejoraba el tiempo y conseguía filtrarse algo de sol por las ventanas del sótano, cuando flotaba polvo primaveral en los rayos de luz y los viejos ceniceros de estaño empezaban a apestar a un invierno de nicotina y contemplación, los defectos de su gris mundo privado se hacían evidentes hasta para ella, pues, por mucho que adorase las cosas viejas y gastadas —cosas ya amadas y sufridas, objetos con un pasado—, al verse los brazos pálidos como babosas y las huellas dactilares con manchas de tinta viejísimas, al comprobar que los comunicados del tablón de anuncios estaban arrugados y obsoletos, al descubrir que sus ojos ya no enfocaban ante tanta luz, siempre se avergonzaba, pues la imagen de la Buena Vida que tiempo atrás había grabado en su alma era muy distinta de esta, y el contraste le hacía sufrir.
Este año, no obstante, escaparía de ese vergonzoso momento de la verdad. El topo no se vería obligado a admitir que tendría que haber sido antílope. Cuando el director la encontró entre sus archivos y mapas enrollados, se plantó solemne bajo una hilera de retratos de familia donados a la institución con la excusa de que sería impío colgarlos en el baño (como estaba de moda por aquel entonces) y le anunció que el pleito por la propiedad Cary se había resuelto, por fin, a favor del instituto.
Él la miró, ella lo miró: había ocurrido. Por una vez, en lugar de certificados de asistencia a catequesis, viejos documentos de emigración, sobres con fotografías dominicales o marchitas cartas de amor de granjeros desconocidos, les habían legado algo de valor.
—Será mejor que hagas las maletas, Lou, y te encargues del asunto. El cambio te hará bien —dijo el director.
Cuatro años atrás habían recibido la carta de un bufete de abogados de Ottawa. En ella les comunicaban que un tal «Coronel Jocelyn Cary» declaraba que su patrimonio liquidado, que incluía la isla de Cary, la propiedad conocida como Pennarth y el contenido de sus edificios, había sido legado al instituto. Los abogados añadían que Pennarth tenía una gran biblioteca con documentación relevante sobre los primeros asentamientos en la zona.
Lou y el director habían buscado referencias sobre Cary en sus archivos y también enviaron investigadores al Archivo Provincial. Desempolvaron un documento con la arcaica caligrafía de la señorita Bliss, la predecesora de Lou, en el que se daba cuenta de la visita de Jocelyn Cary en 1944 durante la cual se propuso la donación. A la sazón, el director estaba en el extranjero; el instituto pasaba por horas bajas. No se hizo nada por concretar la oferta y, para cuando Lou dejó de crecer y empezó a trabajar en el instituto, hacía tiempo que la señorita Bliss se había dado a la bebida y recargaba sus archivos con comentarios de lo más increíbles.
—Bueno —dijo el director con cautela—, será mejor que no nos hagamos ilusiones. Jamás nos había pasado nada igual.
Los familiares habían impugnado el testamento, por supuesto. Todos sabían que la isla de Cary ya no era un mero enclave aislado en un río solitario; los automóviles, las lanchas motoras, las motos de nieve y el dinero la habían transformado en una propiedad inmobiliaria.
Mientras el director se encargaba de agenciarse ayuda legal del Gobierno Provincial (que se había hecho gradualmente con el control del instituto), Lou revolvió y escarbó en bibliotecas y archivos,
suplicando mientras trabajaba que la investigación revelase lo suficiente para investir a su sujeto de una personalidad propia. Había descubierto que la tradición canadiense era, por lo general, mojigata en este sentido. Cualquier prueba de que un antepasado hubiese hecho algo más que rezar y trabajar solía destruirse. Este hábito lograba que las familias se volvieran convenientemente respetables en retrospectiva, pero —como el director y ella lamentaban a menudo— resultaba desastroso para la Historia. Si uno de los Cary había tenido bastante dinero y energía para construir una casa en el remoto Norte
y llenarla de libros, es que había sido alguien fuera de lo común. Dependía de Lou averiguar cuán fuera de lo común y, entretanto, rogar a los dioses, las musas o los parlamentarios que supervisaban los asuntos del instituto que saliesen a la luz datos suficientes para revelar el negativo de la historia de aquella región.
El coronel Cary artífice de la donación había incluido un resumen con las hazañas de dicho antepasado. Parecía que el viejo coronel, nacido en el año en que estalló la Revolución francesa en una respetable aunque plebeya familia de Dorset, se había alistado como soldado a edad temprana y había servido en Portugal y en Sicilia durante las guerras napoleónicas. A los veinte años se casó con una tal señorita Arnold, cuyo padre era ordenanza de las tropas destinadas en Mesina. Ascendió en las filas de la artillería, engendró con su esposa un buen número de hijos y sirvió con honores en varias campañas en el valle del Po antes de volver a Inglaterra al final de las guerras, con su prole pero sin empleo a la vista.
Toda aquella información se había verificado mediante referencias a diversos registros de la propiedad, nombramientos, recomendaciones y menciones militares.
Durante el servicio militar, apuntaba su descendiente, el coronel había empezado a encapricharse con la idea de vivir en una isla. La leyenda familiar contaba que un caluroso verano, mientras servía en Malta, el coronel abrió un atlas del Nuevo Mundo, cerró los ojos y eligió la isla de Cary con un alfiler.
Читать дальше