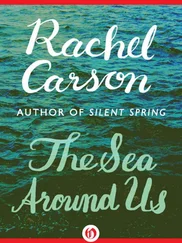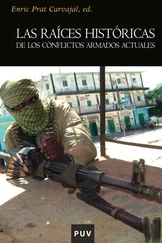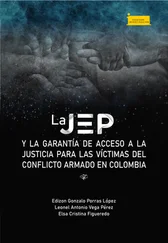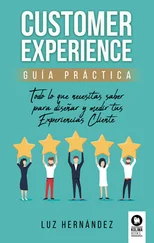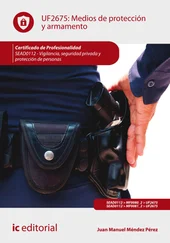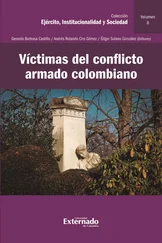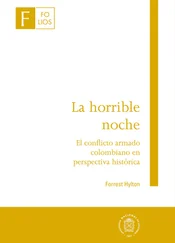Para los colonos, la recolonización fue la «semilla» que creció con los acumulados de experiencias anteriores y generó elementos políticos, económicos y sociales que se integraron en la construcción de un nuevo territorio. Antes de ser desplazados, los colonos que vivían por los lados de Ciénega Barbacoas, límites entre Yondó y Puerto Berrío, recuerdan que el proceso de colonización que estaban viviendo en ese lugar fue acorde con las necesidades del campesino, es decir, debido al fácil acceso a recursos naturales: buena tierra, caza y pesca. Fue una colonización que se guiaba por el «ánimo de tener un patrimonio en el ámbito del núcleo familiar, con una solidaridad normal y la hospitalidad del campesino», pero con la particularidad de no contar con la suficientemente organización para resistir. Como recuerda uno de los campesinos, a modo de aprendizaje: «Creo que esa parte de no haber concebido un contexto económico y político de la defensa del territorio nos jodió y nos puso a reflexionar [...] perdimos y aprendimos» (León, D. Entrevista 4 con líder de la ACVC. 5 de septiembre, 2017).
A comienzos de la década de los ochenta, los terratenientes «amparados» en el apoyo del batallón Calibío de Puerto Berrío entraron en esa zona «masacrando y aplicando la política de tierra arrasada». Unos se quedaron, otros se desplazaron para la ciudad y otros continuaron hacia el río Cimitarra, un territorio que no conocían, dejando atrás tierras, animales, cultivos y una historia para muchos de más de 15 años:
… entonces llegar al río Ité sobre la altura de un punto que llama la Troja y ahí nos quedamos. Nos quedamos, digo: decidimos descansar. No conocíamos tampoco muy bien el terreno. Decidimos descansar sobre ese río, que había mucho pescado y se encontraba tal vez por esas épocas antes que decían que antes de la violencia había habido unas explotaciones de caoba y que habían quedado algunos espacios de campamento de aserradores. Recuerdo que en esas primeras partes de salidas había unos rastrojos grandes que no eran montañas, que se veía que habían sido talados, pero había, por ejemplo, popochos, había plátano, que le llamamos manzano, y entonces había forma de tener de ahí y ajustar con pescado y comer. Eso ya era un alivio inmenso, porque sobre ese río, tal vez porque era río, ya una ribera, porque tal vez habían bajado mucha madera, en eso antes de la violencia, por el río como una vía y madera embalsada, y tal vez entonces habían dejado esos espacios. Ya luego nos dimos cuenta que más abajo había gente colonizada y entonces empezamos ahí con los pocos colonos. Creo que eran tres no más que vivían muy solos, que subían desde Barranca y entraban por el río Cimitarra; pero no había mucha tronquera, el transporte era a palo, a pura canoa de remo y palo, y duraban tres días para subir las cosas desde donde lograban mercar y nos echaban todos esos cuentos; entonces decidimos recolonizarnos ahí, y ese es como el nuevo momento que parte la historia hoy (Páez, 2016, p. 219).
Adicionalmente, otros focos de colonización se formaron por la entrada de gente río arriba. Un caso en este proceso está representado por la vereda Concepción o la Concha, que a comienzos de los años de 1980 mantuvo una junta de acción comunal con familias que venían del sur de Bolívar, San Pablo, Simití, Caldas y algunas familias del Chocó. Desde Barrancabermeja salían canoas hasta La Rompida, por donde se podía entrar al río Cimitarra, y de ahí, a un día de camino, se llegaba a los sitios conocidos como Bagre y la Concha. Se trabajó en tierras productivas «tumbando» montaña, sembrando maíz y arroz en medio de abundante pesca y cacería. Era, como decía una de las colonas, «un paisaje hermosísimo, eso había especies de todo, tanto de aves como de animales, abundaba la danta, el venado, toda una suficiencia de alimentos, por eso la gente fue acabando con las mismas especies porque con eso se sostenían» (León, D. Entrevista 35 con lideresa de la ACVC. 23 de abril, 2018).
De esta forma, a orillas del río se fueron dando nombres a lo recién descubierto. Muchos colonos atraídos por la biodiversidad bautizaron las veredas con nombres de especies nativas como El Bagre, Coroncoro, La Raya, Nutrias, La Poza, San Miguel del Tigre, Los Mangos, Cagüí, Guamo y Bijao. Otros reivindicaban un sentimiento religioso que se ligaba indudablemente a fiestas o santos patronos propios del imaginario rural: San Francisco, Concepción, Santa Clara, San Luis Gonzaga, San Lorenzo y Santo Domingo. Tras los nombres de las veredas también aparecen, en parte, las historias de personas y procesos surgidos en el territorio, referentes en la memoria que ayudan a contar los aciertos, esperanzas, apuestas políticas y dificultades vividas por las familias en busca de mejores condiciones y participación: Puerto Nuevo Ité, Puerto Matilde, La Cooperativa, La Y de los Abuelos, No te Pases, Jabonal, Lejanías, La Congoja y Vietnam. Estos nombres retienen y congelan múltiples aventuras, sensaciones y experiencias.
El empuje de la colonización (con ritmos diferenciados en términos de poblamiento y configuración territorial) permitió que los esfuerzos de los colonos encontraran intereses y desafíos comunes ante las contradicciones que se venían presentando. A diferencia de las experiencias anteriores, esta forma de combinar la «solidaridad» tenía un «criterio», es decir, un objetivo común que trascendía el bienestar de la familia y el patrimonio y se dirigía hacia la lucha por el territorio. Los comienzos de la década de 1980 marcan una nueva fase en ese sentido, en el ámbito local se fortalecieron los comités de tierra, las juntas de acción comunal y una cooperativa desde donde se definían acuerdos y se hacían esfuerzos para la «distribución cualitativa de la tierra», la comercialización y el suministro de alimentos. Se compartieron alimentos, semillas, herramientas y la cría de animales domésticos, así como el trabajo para levantar los primeros ranchos de madera y palma. En palabras de los colonos, «todo eso era casi que un compromiso de los colonos, que ya existíamos con el colono que llegaba, y el que llegaba y ya al año tenía esa garantía, entonces se comprometían también [...] esa solidaridad surgió en la recolonización, por la necesidad de la distancia, la soledad, la falta de los productos, la falta del dinero para comprar los productos». Gilberto de Jesús Guerra, líder fundador de la ACVC, insiste en la forma como se dio este poblamiento:
El primer año usted recibía de los campesinos que ya estaban en la frontera que iba la colonización yuca, plátano, pie de cría en aves, en cerdos no vieron esas condiciones siempre, y luego, semillas de ese mismo producto para que usted sembrara donde estaba. La solidaridad que se merecía el compañero que llegaba, el espíritu de la solidaridad, es uno de los tantos temas del criterio, y al año, en la asamblea siguiente usted ya con un año de convivir con esta colonización tenía derechos a decidir si se quedaba o se iba. Si en ese año decidía que me quedo estaba totalmente comprometido con el criterio, y ya el criterio tenía el decir que un objetivo en común para la región era que yo no solo iba a trabajar por el bienestar de mi familia y mi patrimonio, sino iba a comprometerme con la lucha por el territorio y la defensa del mismo. Ese es el criterio, independiente de [...] la forma de pensar de la persona, ahí no tenía que ver, yo podía venir a desplazado, podía haber sido liberal, conservador, bueno, casos sucedieron (León, D. Entrevista 20 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2017).
Desde aquí hacia afuera y empezamos: cooperativa, comités de tierra y juntas de acción comunal
Después de 1982, las relaciones de cercanía entre los colonos se fueron asumiendo como un «criterio» fundamental para fomentar un proceso colonizador dirigido a fortalecer el territorio, siempre con un compromiso de amor por la tierra; por lo tanto, los líderes buscaban estrategias adecuadas para que los recién llegados permaneciesen en los lugares colonizados: cultivar la tierra. Muchos de los que habían llegado a la zona habían pasado por el ciclo «migración-colonización-conflicto-migración» (Fajardo, 2015, p. 7), dejando atrás tierras, familia, amigos, trabajo y proyectos, para tener que hacerlo una vez más, al poco tiempo de haberse establecido en otro lugar. Ante esta experiencia, se dieron nuevas relaciones, actividades y un proceso organizativo que buscó transformar la realidad y construir un orden deseado. La capacidad de los campesinos residió en mantenerse con lo básico —es decir, colonizar y «producir para el consumo familiar y el de sus animales domésticos»—, pero, además, crear una expectativa colectiva frente a la colonización.
Читать дальше