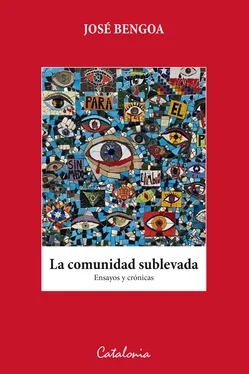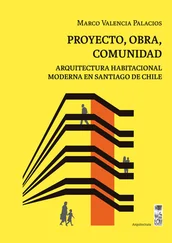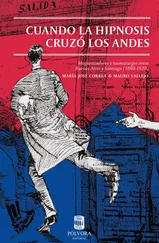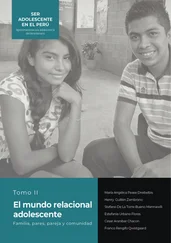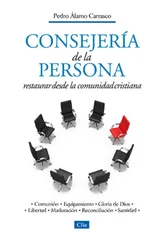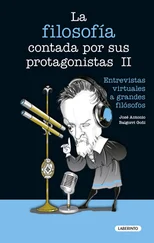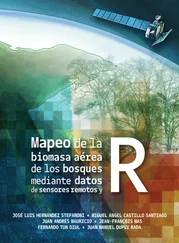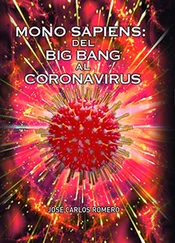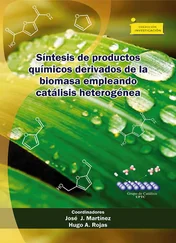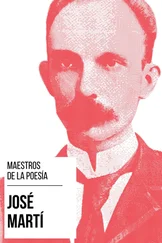La experiencia del campesinado es clave para comprender este asunto. Marx, en su libro conocido como El 18 Brumario de Luis Bonaparte , trata muy mal a los campesinos y les dice que son como “ un saco de papas ”, es decir, no hay colectivo, solo son un agregado semejante a las papas. No habría allí conciencia de clase, ni en sí, ni para sí, ya que tienen su alma dividida: son patrones y trabajadores de sí mismos al mismo tiempo. Sus conductas sociales y políticas han cambiado y caminado en zigzag a lo largo de la historia, como es de toda evidencia.
Esta aseveración no hace mejores a los obreros industriales o mineros, al proletariado, con supuesta conciencia de clase, en su actuación social y política. En 1847/48, Marx no tenía por qué suponer que esas clases obreras surgentes y revolucionarias terminarían hoy en día en posiciones tanto o más reaccionarias que los campesinos. Una corriente importante en la política occidental consideró que la existencia de una gran masa de propietarios pequeños, campesinos sobre todo, sería un freno a los extremismos y sobre todo al comunismo; una suerte de garantía de la democracia en el decir gaullista francés. De allí la historia de subsidios, apoyos estatales, etc.
Es otro caso de falsa conciencia. El cuenta-propista, comerciante pequeño por ejemplo, puede que no “vea ni sienta”, que el fruto de su trabajo se enajena, se va a otro lado y se le vuelve en contra, pero rápidamente comprenderá que la cadena de comercialización lo lleva a una situación de intercambio desigual, y, por ejemplo, que el sistema bancario financiero lo explota y esquilma, en fin, que hay también una suerte de desposesión, para seguir con la idea de David Harvey, que enriquece a unos y empobrece a los otros, siguiendo la tesis marxológica de la concentración creciente de los medios de producción y la pauperización relativa de los asalariados y, en este caso, los cuenta-propistas. Las ilusiones campesinas de trabajo con lo propio y prosperidad asegurada se golpean frente a la evidencia. Chile es un caso extremo y expresivo de esta situación. Las campañas pro pymes y los programas de innovadores individuales que se van a hacer millonarios duran lo que un vaso de agua en un canasto. Es el afamado cuento campesino de las “picanas”.30
La desocupación como abuso y al mismo tiempo alienación extrema
Y la otra derivada es la desocupación ya no solamente de los migrantes, sino que también de las poblaciones locales que salen o son expulsadas de los mercados de trabajo.
El capitalismo tardío se ha caracterizado por la mala distribución de las ofertas laborales y sobre todo por la precarización de los puestos de trabajo. Los estudios realizados en la zona sur de Santiago de Chile muestran que los abuelos y abuelas trabajaban (sobre todo mujeres) en las industrias textiles (Yarur, Hirmas, Said, etc.), los padres después de una larga cesantía trabajan por cuenta propia y parcialmente en obras públicas (peones de pala y picota) y los hijos no trabajan ni estudian, los conocidos como “ninis”.
La historia es bien conocida. Un campesino de subsistencia y mercado a la vez debía saber una cantidad de asuntos que hoy día ni siquiera son capaces de ser manejados por el nivel universitario. Debía, nuestro campesino o artesano, saber de meteorología indispensable para las siembras, saber de semillas y variedades de cultivos, conocer los tiempos por cierto y manejar las señalas del mundo simbólico religioso, sin el cual no era posible que la producción prosperara. Cultura, como es bien sabido, viene de la palabra cultivo y el primer libro o poema escrito, según se dice, fue Los trabajos y los días , de Hesíodo.
En la medida en que la división técnica del trabajo aumentó, la especialización fue ganando terreno hasta llegar a la primera gran modernidad del siglo XX (Charles Chaplin en Tiempos modernos ), en que el trabajo en cadenas de montaje condujo a la parcialización casi completa del conocimiento. Un gerente de un viñedo de Aconcagua, al norte de Santiago, nos señaló en una visita con mis estudiantes que “no le gustaba la gente con iniciativas”, que el trabajador debía obedecer ciegamente lo que se le ordenaba en el trabajo. Y “sin pensar” agregó.
No hay fruto directo del trabajo individual, ni en equipo, y por lo tanto el mismo concepto clásico de trabajo alienado se disuelve en un colectivo abstracto y anónimo de la cadena de montaje. Por tanto ha variado el concepto, las sensaciones y emociones ligadas a la experiencia directa del trabajo.
La especialización que ha caracterizado a los procesos productivos del fordismo y posfordismo se ha entrometido en áreas que no necesariamente aumentan la eficiencia y más bien, por el contrario, rompen el carácter holístico necesario del saber y pensamiento humano. Dos casos. En la medicina se ha llegado al extremo de las especializaciones, tanto que a los médicos se los denomina especialistas . Cada uno de ellos se preocupa y dedica a una parte de la anatomía del cuerpo, de su fisiología, en fin, su especialidad. Se echa de menos hoy en día el médico general que se ocupa del conjunto armónico del cuerpo y de su evidente relación con el “alma”, esto es, lo psíquico. Es por ello que se está produciendo un regreso a sistemas de salud que se caracterizan por trabajar en el equilibrio corporal.31
Algo semejante ocurre en el ámbito académico, en el que la hiperespecialización se está transformando en una barrera al conocimiento. Cada disciplina pone murallas artificiales con la vecina y desata un caudal de subdisciplinas, entidades asociadas, revistas especializadas; en fin, conglomerados encerrados en sí mismos y con lenguajes crípticos inentendibles para los no iniciados. Si a eso se agregan los sistemas de promoción académica que favorecen y exigen la especialización ad nauseam , tenemos un sistema científico-técnico que es eficiente por un costado y hace agua por el otro, como es de toda evidencia en la actualidad pandémica del mundo.
El abuso en los cuerpos
El período que estamos estudiando tiene en el movimiento feminista uno de los elementos centrales, sino simplemente el central. En Chile ha habido una revolución de los cuerpos femeninos y masculinos. Hasta hace unos años era un tema de un grupo de activistas feministas y con el paso de estos años se ha transformado en fuente de transformación profunda de las bases sociocultural de la sociedad. Lo que ocurre con los desplazamientos en el ámbito del trabajo es parte de un cambio de perspectiva en todos los terrenos y sobre todo en el denominado de “género”. Hacer del propio cuerpo un ente autónomo es quizá uno de los cambios epocales más profundos que estamos viviendo: derecho a la salud reproductiva, a cambiar de sexo, a tatuarse la piel y, por cierto, el derecho al buen morir y disponer de su cuerpo a como le parezca al sujeto, sea este hombre o mujer o trans.
Se ha producido un desplazamiento desde el producto enajenado al cuerpo alienado por el cansancio, la mala calidad ambiental, las largas horas de la jornada, los medios de transporte excesivos; en fin, todo aquello que supera la simple fatiga.32
La sociedad y el Estado, sobre todo, en este período no tienen derecho a inmiscuirse en los asuntos corporales. Desde siempre quizá que el Estado —todos los Estados— era custodio del cuerpo humano, dictaba reglas de higiene, prohibiciones de todo tipo (sobre todo a las mujeres); en fin, los cuerpos eran de una u otra manera construidos por el Estado.
Desde el cambio ocurrido en estas últimas décadas, y sobre todo en estos años recientes, se critica la capacidad del Estado de actuar en estos ítems denominados como valóricos por la prensa. No cabe mucha duda de que se trata de uno de los ejes —si no el eje— más significativos de la nueva cultura postindustrial.33
Читать дальше