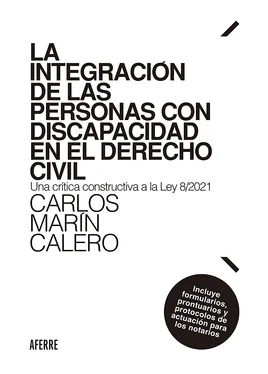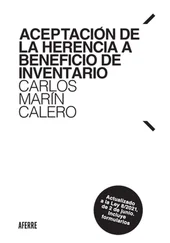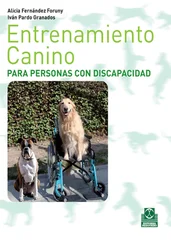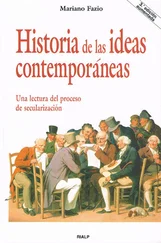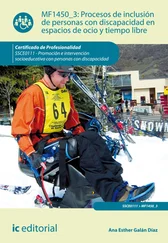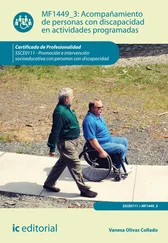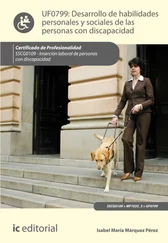Y omito aquí toda referencia a las personas con discapacidad física o sensorial, no porque la ley no se refiera a ellas y no aporte soluciones a sus dificultades personales en el ejercicio de sus derechos jurídicos y su capacidad de obrar, sino porque este libro no se va a referir a ellas y porque, por lo que conozco, sus dificultades en el ámbito de lo jurídico son muy diferentes y apenas asimilables a las de las personas con alteraciones intelectuales o de salud mental. De hecho, afortunadamente, hace tiempo que estas otras personas dejaron de sufrir la incapacitación judicial y las pocas restricciones legales que aún les afectaban (muy residuales, con especialidades arcaicas para el otorgamiento por su parte de ciertos actos, como los testamentos o en su participación como testigos) han desaparecido con esta reforma, sin que se haya pensado para ellas ninguna clase de apoyo a la formación de su voluntad. Sus problemas se derivan de los déficits en el diseño universal de los servicios públicos y de la irregular implantación y uso de los medios humanos y técnicos de accesibilidad.
Como se verá, todo este libro está basado en esa distinción entre grupos de destinatarios de la ley, algo sobre lo que, en este momento, sólo quiero dar una breve pincelada introductoria. Y es que las personas con discapacidad intelectual y las personas con ciertas enfermedades mentales, las que persiguen su autonomía personal, siendo ellas individuos, con sus circunstancias concretas y con sus propias vivencias, son también, a la vez, parte de un colectivo, uno que desea, necesita y tiene todo el derecho a ser integrado y acogido por la sociedad. La respuesta a sus necesidades se la debe la sociedad en su conjunto y la solución debe configurarse de un modo que favorezca esa dimensión social -y no sólo la individual- de los destinatarios. Son personas que, especialmente cuando sus rasgos y comportamiento “delatan” una discapacidad intelectual, tienen el derecho a sentirse acogidas y cómodas en las notarías como en cualquier otra dependencia del estado, incluidas las administraciones públicas y las dependencias judiciales (o tan cómodas como las demás, pues con frecuencia son lugares un tanto inquietantes, que provocan una cierta intimidación en personas poco acostumbradas). Y nunca discriminadas, sometidas a requisitos específicos y añadidos y, en el peor de los casos, inmersas en una especie de incapacitación fáctica, indebida e injusta cuando no tiene otra razón de ser que su discapacidad.
El mundo del derecho privado y muy particularmente el de las notarías debería ser consciente de que tiene el dudoso honor de haber sido el último espacio de relevancia social que -con esta ley y, por tanto, en la medida en que sus objetivos no se frustren y sus mandatos se cumplan- ha aceptado integrar a las personas con discapacidad intelectual. Aceptación que esas personas ya habían reclamado y en gran parte conseguido en el ámbito escolar, en la escuela ordinaria y con profesores de apoyo, en el ocio y la vida autónoma, como es la que llevan en una vivienda independiente de su hogar materno, siempre con apoyos, o en su acceso, pequeño, escaso, pero abiertamente reconocido, en teoría, al empleo con apoyo en la empresa ordinaria. Un logro al menos teórico y en el discurso social y -dificultades financieras o presupuestarias al margen- también en el ámbito político, y además, como he dicho, actuando como un colectivo, pues de poco les serviría una solución personal o aislada.
Y ésa es la exitosa experiencia que necesitan trasladar ahora al derecho civil o privado, con la aceptación -que parece lo más difícil de lograr- de los profesionales jurídicos y con la esperanza de que también ellos estarán dispuestos a cumplir con su obligación de acoger, de integrar y de no apartar o segregar a las personas con discapacidad intelectual, exigiendo de ellas lo que no piden a otras o haciéndolas sustituir por terceros, porque no se sientan cómodos tratándolas directamente.
Y ese problema no es igual y se parece muy poco a que el estado -como es su deber desde la Convención- proporcione la debida atención y protección a las necesidades de una persona con alzhéimer cuando, por ejemplo, se trata de enajenar sus propiedades. No porque su caso tenga una menor importancia humana, quizá sea más bien todo lo contrario, sino porque el suyo es un problema como digo individual. En este orden de cosas -y en palabras de la Convención- lo más importante es prevenir que esa persona se vea privada de sus bienes de manera arbitraria. Pero, en casi cualquier sentido de la palabra apoyo a la capacidad jurídica, la persona con demencia no es susceptible de recibirlo; porque no está verdaderamente enfrentada a la situación de que se le haya prohibido llevar adelante sus deseos, sino que es ella la que ha dejado de tenerlos, de generarlos, más allá de su esfera más íntima y personal. Y, para tales personas, efectivamente, la respuesta adecuada será la medida representativa, como dice la ley de los apoyos, y no un apoyo que no está demandando. Una medida representativa que, en realidad, la Convención no prohíbe ni restringe, porque no es a esas personas a las que se dirige.
La acumulación -o quizá confusión- por parte de la ley de distintos supuestos personales y su aparente generalización de las soluciones, que presenta como comunes a todos los casos, temo que conlleve un doble peligro. De un lado, creo que se corre el riesgo de entender mal las propuestas -y las críticas, a veces muy radicales- de los juristas. Así ocurre, creo, cuando algún autor (María Paz García Rubio; “Contenido y significado general de la reforma civil y procesal en materia de discapacidad”) habla de “casos límite”, de “casos difíciles”, de persona que no “puede formar su voluntad ni puede expresarla”, para justificar con ello que el Código Civil deba también incluir, guste o no, un apoyo sustitutivo o representativo, pero, al mismo tiempo, reconoce y nos recuerda que el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad -emanado de la citada Convención-, en su famosa “Observación General Primera” (ambos textos de muy recomendable lectura), no admite la actuación sustitutiva en ningún caso. Quizá la discrepancia se deba a que unos y otros estén pensando en situaciones personales muy diferentes.
Quizá ocurra que el segundo piensa en las personas con discapacidad de las que habla la Convención, candidatas y merecedoras de la más completa integración y la más plena realización personal, personas que no deben ser sometidas a representación alguna, porque lo que se les debe es rescatarlas de la injusta segregación en que viven y de la más dura discriminación, empezando por la que practican contra ellas los estados, las leyes y sus autoridades dependientes, y hasta ahora así lo hacía el Código Civil y los juristas profesionales (como es el caso que lo siguen haciendo otras legislaciones civiles españolas no reformadas). Mientras que la primera autora está pensando en una persona con dependencia, entre las que es obligado incluir a las que, según la ley 39/2006, tienen una “pérdida total de la autonomía mental o intelectual”.
En el mismo sentido, algunos de esos juristas profesionales, sobre todo, los vinculados a la práctica forense, nos dicen que el legislador demuestra desconocer la realidad, porque es un hecho que la inmensa mayoría de las personas que hasta ahora han venido siendo incapacitadas es absolutamente incapaz de “autogobernarse”. Dejando a un lado ahora que es precisamente el prefijo “auto” el que debemos acostumbrarnos a descartar, porque ese “gobierno” debe tener la oportunidad de estar compartido, lo que en este momento me interesa destacar es que esa práctica forense, como tal, desconoce el grado de autonomía de la gran generalidad de las personas con discapacidad, porque éstas no se han venido sometiendo al proceso judicial de incapacitación, más que en los contados casos en que sus familiares se han visto abocados a otorgar una escritura en la que el notario les informa que se requiere la unanimidad, la presencia de todos los herederos o copropietarios; entre otras razones porque la mayor parte de las personas que tienen discapacidad intelectual desde su nacimiento no llegan a formar un patrimonio propio, por sus escasos o nulos ingresos. Y es que el problema bien puede plantearse desde una perspectiva exactamente contraria, atendiendo al hecho de que un colectivo, el de las personas mayores con demencia, precisamente porque es el que se hace más visible en los juzgados, ha condicionado -sin saberlo ni quererlo, claro- el acceso a la normalización y la integración jurídica de las personas con discapacidad, que han conseguido integrarse en casi todos los demás aspectos de su vida ordinaria, pero no en el del derecho privado; en el que tal cosa se le ha prohibido, sin razón suficiente alguna. Y claro está que la discusión no puede versar sobre el mayor o menor número de integrantes de cada colectivo; no se trata de que haya más personas con discapacidad intelectual que personas con demencia -o lo contrario-; la única respuesta correcta es la de aplicar a cada cual la solución que le sea adecuada. Porque el mismo error se cometería exigiendo a la persona que forme sus propia voluntad, deseos y preferencias sobre un negocio jurídico cuando sea una realidad que su mente no se lo permite. Lo adecuado es ofrecer la respuesta adecuada a cada caso y no la misma para todos.
Читать дальше