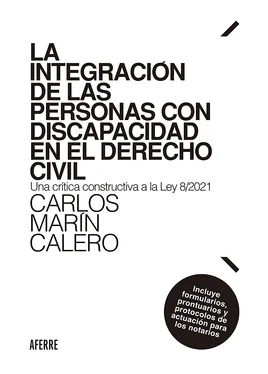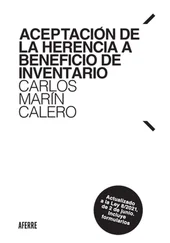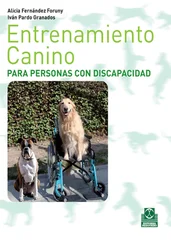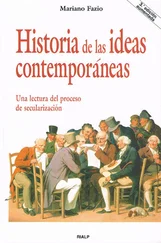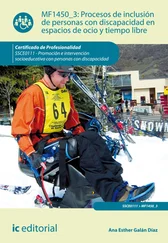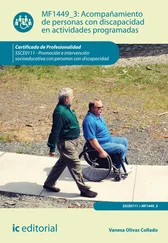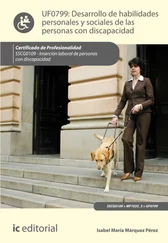Pero es importante entender que la Convención se dirige a un colectivo particular y no a cualquier otro en situación de exclusión jurídica, por utilizar una terminología no legal; no habla de las personas con enfermedad mental ni de las que tengan demencia o sean dependientes…, salvo que, además, tengan discapacidad (lo que desde luego es relativamente frecuente que ocurra, es verdad, pero que no por ello debemos confundir unas situaciones con otras).
(Cosa distinta es que la Convención haya dejado voluntariamente abierto el propio concepto de discapacidad, muy abierto, para acoger situaciones muy diversas; y que, desde luego, para ser beneficiario o destinatario de la ley de los apoyos -ni siquiera en el concreto apartado de la discapacidad-, no se requiera una concreta calificación administrativa).
Esta acumulación de supuestos que hace la ley y la unificación de su respuesta conllevan, en mi opinión, no pocas dificultades teóricas y traerá consigo, también, muchos estorbos en la práctica. Porque, en el mundo de la discapacidad y muy especialmente de la discapacidad intelectual, existe desde hace muchos años una técnica muy asentada, muy conocida y muy fructífera que tiene y ya tenía esa denominación de apoyos, pero cuyos perfiles teóricos y cuyo uso práctico por las personas con discapacidad no es del todo compatible y ni siquiera es totalmente comprensible si se pretende asociar a otros colectivos, como los que he citado.
Así, y por si se consideran de interés, en los precedentes legislativos, en la conocida como ley española de la dependencia (pero que, en el mismo sentido sobre el que yo estoy llamando la atención ahora, en su propio nombre acumula dos cuestiones distintas, la “promoción de la autonomía personal”, por un lado, y, por otro, la “atención a las personas en situación de dependencia”), distingue entre la atención y las ayudas para realizar actividades básicas de la vida diaria, de un lado, y el apoyo, de otro, destinado este último a potenciar o lograr tal “autonomía personal”. Y basta con que retengamos en este momento que “autonomía” es lo contrario de sustitución de la voluntad, esto es, en términos jurídicos, lo opuesto a una representación legal.
Las palabras no son más que palabras (aunque en el círculo de los activistas de la discapacidad se tenga una acentuada tendencia a convertirlas en armas arrojadizas, como ocurrió con los términos minusválido, mentecato, imbécil, disminuido, etc., pero también con otros bastante más anodinos, como la palabra normal o incluso el término integración), y no hay inconveniente en llamar apoyos a los medios, a las medidas que esta ley cita y perfila, pero debe estarse atento a las confusiones que puedan producir en las personas y en los colectivos que ya estén acostumbrados a utilizar y servirse de los apoyos nacidos y usados en su propio mundo (como, por ejemplo -y es muy destacable por su importancia y difusión-, el empleo con apoyo en la empresa ordinaria).
Quizá -es lo que sostengo- la aparente homogeneidad de las soluciones de la ley esté más en la denominación que en el contenido, pues, en realidad, la ley prevé y regula apoyos muy diferentes y se ha visto obligada a adjetivar y hasta a sobrepasar en ciertos casos -no es excesivo decirlo- cualquier significado lógico de la palabra apoyo. Habla así la ley de apoyos sin más, de apoyos de provisión judicial, de apoyos auto provistos o auto acordados por la persona con discapacidad, de apoyos del entorno social o comunitario, de apoyos “precisos”, o sea preceptivos, y hasta de apoyos representativos -una contradicción en términos-. Y la doctrina amplía el catálogo y distingue también los apoyos formales frente a los informales y los voluntarios frente a los forzosos, entre otros supuestos.
Por lo cual, en mi opinión, a todos, pero, por lo que aquí interesa, a los notarios, nos será imprescindible distinguir entre los diversos supuestos y comprender los distintos problemas, para poder enfocar mejor la solución adecuada a cada caso. Y no me refiero con esto a la loable pretensión de encontrar la respuesta justa a cada persona y a cada circunstancia, sino (menos ambiciosamente y para empezar) a saber diferenciar, al menos, entre algunas categorías básicas de problemas (que, ocasionalmente, podrían incluso concurrir en un mismo sujeto, pues no es a las personas lo que hay que ordenar o clasificar, sino al tipo de problema y a la clase de solución oportuna). Nos será -creo- absolutamente necesario discernir entre al menos tres situaciones personales (tres generalizaciones, a efectos discursivos y de comprensión, que no niegan las muy distintas situaciones y circunstancias particulares de las personas, dentro de cada uno de esos grupos) y, correlativamente, tres distintos tipos de apoyos (en la terminología de la ley).
Así, de un lado, estarán: a) las personas con una discapacidad intelectual que pudiéramos llamar habitual (como el síndrome de Down), que es propia de personas jóvenes (en la mayoría de los casos se nace con ella, aunque también la pueden provocar ciertos accidentes, como los traumatismos cerebrales o el ictus), personas históricamente condenadas al ostracismos social y que, al menos en los últimos cuarenta o cincuenta años, están intentando y en gran medida consiguiendo, con su loable y enorme esfuerzo personal, integrarse en la sociedad, habiendo alcanzado una vida digamos que normal; personas que, contando con el apoyo de su familia y de sus educadores y preparadores, persiguen y anhelan ser (por primera vez en la historia) autónomas y relativamente independientes, progresivamente aceptadas por la sociedad; b) Las personas con diferentes discapacidades especiales, que afectan a aspectos muy concretos (como, por ejemplo no poder hablar o no poder construir frases coherentes, a pesar de que su comprensión intelectual del asunto sea plena o al menos suficiente), secuelas algunas de los cuales pueden complicarles mucho sus otorgamientos en una notaría; c) las personas que tienen distintas clases de enfermedades mentales, de cualquier edad, pero con la especial problemática de las que son jóvenes, que también aspiran a llevar una vida integrada y normal, conservando la autonomía de la que ya gozan, pero que la podrían perder por trastornos ocasionales o errores de juicio, en ciertos asuntos de su vida cotidiana, y que, con el debido apoyo y supervisión, podrían hacer vida como digo normal, suficientemente salvaguardados de esos errores de juicio; y, por último, d) las personas con enfermedad mental degenerativa o demencia (como el alzhéimer), propia de las que son mayores o muy mayores (aunque a veces les surge de modo precoz), que van perdiendo el contacto con la realidad y el sentido de las cosas y necesitan que otras las cuiden y atiendan y se ocupen de sus asuntos de todo orden, incluidas las actividades básicas de su vida diaria, cuánto no más, de sus cuestiones jurídicas.
Sumando a los anteriores, ya sea dentro o fuera de alguno de los grupos citados, también cabe tener en cuenta el caso de: e) las personas inmersas en situaciones provocadas por las adiciones, la ludopatía o el consumismo, que inducen al sujeto a que actúe de manera temeraria, malgastando sus bienes o comprometiendo pagos fuera de su alcance; o , de modo parecido, f) las situaciones de gran dependencia emocional, respecto a otros (personas muy influenciables o manipulables), que no tiene verdadera libertad para oponerse a las pretensiones de otras de su entorno.
A efectos de la ley de los apoyos y simplificando, podemos reducir estos grupos a tres, distinguiendo entre: las personas con discapacidad intelectual (las de los grupos “a” y “b”), las que con más propiedad son susceptibles de recibir y aprovecharse de un apoyo en ese proceso de formar su voluntad jurídica, por ser las que más habituadas están a esa figura; las personas cuya economía es desordenada y debe ser controlada, para preservar sus medios de vida (las del grupo “e”), lo que puede conseguirse con el llamado apoyo obligatorio o preceptivo; y las personas con demencia o situación similar (las del grupo d), a las que el apoyo apenas les puede ser útil y cuyas necesidades deben ser cubiertas por medio de una actuación representativa. Por su parte, las personas del grupo “c”, internamente tan plural, y las del grupo “f”, según sean sus experiencias y circunstancias de vida, tanto podrían encontrarse en una situación similar a las que tienen discapacidad, y ser por tanto susceptibles de apoyo, como mostrarse incapaces de formar una voluntad reconocible o coherente, con valor jurídico, por lo que otros -y no ellas- deberán actuar en su beneficio. Del mismo modo que también las persona con discapacidad intelectual a las que, desde niñas, no se les haya facilitado ni permitido un proceso de integración y a las que se haya mantenido apartadas de toda cuestión económica, sobre todo si ya tienen cierta edad, tampoco será fácil hacerlas participar en actos jurídicos, ni aun con el mayor apoyo.
Читать дальше