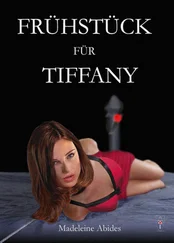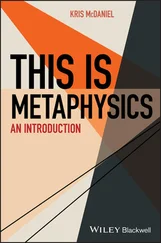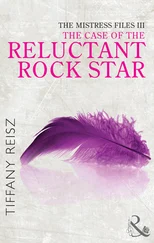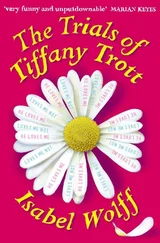Cuando papá giró bruscamente, alcé la vista y vi el nombre del camino.
—Shady Lane —pronuncié en voz alta.
Unos árboles muy altos bordeaban los dos lados de la travesía, y sus ramas se trenzaban como ríos helados. El camino terminaba en la entrada de nuestra propiedad, compuesta por hectáreas de bosque y campo sin podar. En el camino de acceso cubierto de malas hierbas había un coche rojo. Apoyado en él estaba Leland. Se encontraba de permiso, y como papá le había escrito para informarle de que íbamos a cambiar de vivienda, Leland dijo que se reuniría con nosotros en la nueva casa. Entonces tenía veintidós años. Tenía el pelo rubio corto y llevaba el uniforme de servicio del Ejército.
Trustin gritó el nombre de Leland cuando bajó del coche.
—¿De dónde has sacado ese cochazo nuevo? —preguntó papá mirando cómo brillaba el vehículo de Leland.
—Me lo ha prestado un amigo —respondió Leland.
—¿Nos has traído algo de Japón? —quería saber Trustin.
Leland nos había comunicado por carta que había estado destinado recientemente en Japón. Nos había cautivado con todo lo que había visto. Mujeres con pintura blanca en la cara. Bonitos kimonos que se arrastraban por el suelo. Tejados que se llamaban pagodas y tenían forma de flores de calabaza apiladas unas encima de otras.
—Pues claro que tengo cosas para vosotros.
Leland le regaló a Trustin un pisapapeles que tenía espirales de color dentro. A Lint le dio una piedra gris redonda.
—La cogí en suelo japonés yo mismo —le explicó.
—Mira lo redonda que es —le dijo papá a Lint—. Parece un ojo grande y viejo.
Lint sonrió al oír su comentario.
Flossie se puso a dar saltos de alegría cuando Leland le regaló un abanico. Se lo acercó a la cara e hizo ojitos tras sus ilustraciones de mariposas blancas y hojas doradas.
Mi regalo era una caja de seda rosa. Dentro había un pijama de la misma seda. Tenía alamares y botones de nudo. Yo estaba acostumbrada a tejidos como la tela vaquera, el algodón y la franela, pero no la seda. Nunca había tocado un material tan suave. Me la llevé a la mejilla mientras Flossie cogía una manga y se la acercaba a la suya.
—Qué tacto más fresco —dijo sonriendo.
—Que sepáis que la seda viene de un gusano —observó papá.
—¿Un gusano? —Flossie se apartó—. Puaj.
Leland introdujo la mano en el coche y sacó un joyero. Medía como mi brazo entero de largo. La parte superior tenía forma de pagoda. En la reluciente laca negra, había pinturas de bonsáis y lotos. Dos puertecitas situadas en la parte delantera permitían acceder a un interior forrado de seda con cajoncitos y compartimentos alrededor de una figurita femenina que daba vueltas al son de la música. Leland le dio el joyero a Fraya, quien lo sostuvo torpemente entre los brazos y cerró rápido las puertas para que la música parase.
—¿Por qué el regalo de Fraya es tan grande? —preguntó Flossie cerrando su abanico.
Leland se limpió las manos en el pantalón antes de sacar dos figuritas de pájaros de la guantera. Las aves estaban hechas de cristal rojo. Le dio una a mamá y otra a papá.
—Es muy pero que muy bonita, hijo.
Papá le dio a Leland unas palmaditas en el hombro.
Leland retrocedió y se metió las dos manos en los bolsillos señalando la casa con la cabeza.
—He esperado a que llegaseis —dijo—. Ni siquiera me he asomado a las ventanas.
Papá le dio a mamá su pájaro para que se lo sujetase mientras extendía los brazos en dirección al terreno.
—¿Os lo podéis creer? —preguntó—. Nadie puede decirnos que salgamos de toda esta tierra.
Cada uno de nosotros echó a andar entre la alta hierba dispersa siguiendo un camino distinto. Había un garaje independiente por el que corría un mapache. La casa propiamente dicha era grande y estaba bien protegida por unos arbustos oscuros de hoja perenne. Parecía que fuese propiedad de la tierra más que del hombre. Los muros enteros estaban cubiertos de hiedra, y las enredaderas envolvían las barandas del porche que todavía se conservaban, mientras que la omnipresente maleza que crecía bajo el porche inclinaba la galería a la derecha. Había nidos de avispas que colgaban como cañas ahuecadas, y a las veloces lagartijas no les faltaban escondites.
—Voy a cazar un centenar y a tenerlas todas en mi cuarto —dijo Trustin persiguiendo a los reptiles.
La casa tenía dos plantas, sin incluir el desván. Su arquitectura victoriana se había ido deteriorando hasta que no fue más que un sueño vetusto apuntalado por las sombras de los pinos que crecían contra sus lados.
Subimos con cuidado por los desvencijados escalones del porche, como si pudieran desplomarse en cualquier momento. Papá probó la resistencia de los postes del porche agarrando uno con cada mano.
—Es firme —dijo.
Mamá fue la última de todos. Se le había enganchado el tacón en la hendidura del escalón superior. Soltó un juramento mientras papá trataba de liberarla.
—Este sitio es una trampa —dijo, apoyando el peso en el hombro de él mientras miraba la casa.
Las tablas del edificio habían estado pintadas de amarillo en otro tiempo, pero la pintura se había desconchado y había dejado al descubierto la madera desnuda, erosionada como la piedra caliza.
—Menuda pocilga —comentó mamá tan pronto como papá le sacó el zapato.
—Solo en superficie ya vale su peso —se apresuró a decir papá—. Además, no hay nada que no se pueda arreglar.
—Como todo lo demás, ¿eh? —replicó mamá en tono monótono mirando la combadura del techo del porche.
Nos dirigimos a la puerta principal sorteando las altas hierbas espinosas que crecían por las rendijas del suelo. El gran ventanal no se había roto, pero estaba agrietado y lleno de tierra. En algunas zonas, el cristal había sido limpiado por los vecinos que no habían querido entrar en la casa por miedo a tropezarse con algún fantasma. Habían optado por pegar la cara a la ventana para ver qué acechaba entre habitación y habitación.
Papá empezó a toquetear la puerta mosquitera, que colgaba de una sola bisagra. La mosquitera estaba cortada, y la parte suelta se balanceaba. De repente, la puerta se desprendió de la última bisagra oxidada, y papá se vio impulsado hacia atrás. Recuperó el equilibrio antes de caer del todo y dejó rápidamente la puerta como si nunca hubiese tenido la intención de quitarla.
—¿Quieres hacer el favor de dejar de trastear con todo? —Mamá pasó por su lado dándole un empujón—. ¿No ves que esta casa no se tiene en pie porque está en deuda con el diablo?
Se detuvo ante la amplia puerta principal. Tres de sus cuatro entrepaños habían desaparecido junto con el pomo y la cerradura. Mamá meneó la cabeza antes de abrir el resto de la puerta de golpe.
Entrar en la casa era como cruzar el umbral de una tumba. Había hojas marrones secas amontonadas por el suelo de madera, que inicialmente había tenido una gran esfera de reloj pintada. Una amplia escalera circular se hallaba en el centro de la casa. En su día había sido majestuosa, mientras que ahora lo único que quedaba de ella por robar eran los escalones.
De la escalera partían dos salas de estar distintas. El exterior se introdujo en la casa por los boquetes de las paredes hasta que crecieron hojas de verdad al lado de las estampadas en el papel de pared con anticuados motivos florales y enredaderas. Todavía me acuerdo de esa pared. Verde claro, lila y color crema como una larga primavera. Me imaginaba que la mujer que eligió ese papel de pared lo hizo porque le encantaba su casa.
—¿La historia de los Peacock es verdad? —Fraya tocó el agujero de bala de la pared que separaba la sala de estar del comedor—. Creía que era inventada.
Читать дальше
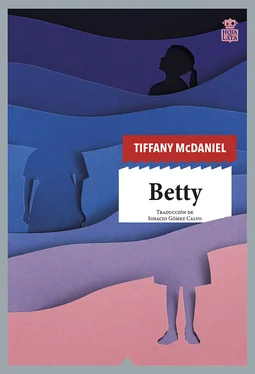


![Lady Tiffany - Милость короля [СИ]](/books/397137/lady-tiffany-milost-korolya-si-thumb.webp)
![Lady Tiffany - Madness and Greatness [СИ]](/books/397138/lady-tiffany-madness-and-greatness-si-thumb.webp)