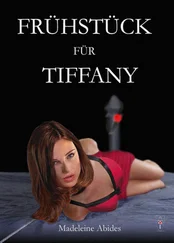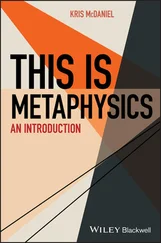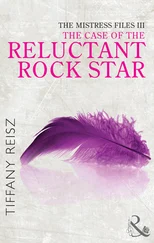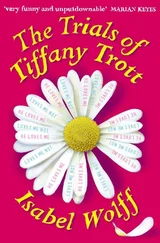1 ...7 8 9 11 12 13 ...25 —¿Por qué siempre pintas estrellas en los botes? —le pregunté.
—Porque destilo el licor por la noche, bajo las estrellas —contestó él antes de dejar el frasco en el suelo a sus pies.
Metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó la petaca con hojas de tabaco secas. Observé cómo ponía una pizca en un papel de liar.
—¿Por qué no te importa que nos hayamos perdido, papá? —quise saber.
—Tú eres la que se ha perdido, muchacha. Yo sé perfectamente dónde estoy.
Me dejó lamer el borde del papel de liar para poder envolver el tabaco. Acto seguido rascó una cerilla contra la cinta de papel de lija de su sombrero. Mientras encendía el cigarrillo, le miré la cicatriz de la palma de la mano izquierda. La piel se arrugaba como si prácticamente se le hubiese derretido la palma. Él también miró la cicatriz, estudiándola desde todos los ángulos. Cuando empezó a fruncir el entrecejo, apartó la vista y se quitó el sombrero. Me lo puso y dio una chupada al cigarrillo.
—¿No te da miedo que siempre nos perdamos? —le pregunté—. A mí sí. Tengo miedo.
Él espiró soplando hacia las estrellas.
—¿Sabías que el humo es la niebla de las almas? —dijo—. Por eso es sagrado y puede llevarse tu miedo a las nubes, que es el hogar de los comemiedos.
—¿Los comemiedos?
—Unas criaturitas buenas que devoran todo lo que te da miedo para que puedas vivir tranquila.
Me dio el cigarrillo y me dijo que aguantase el humo en la boca antes de soltarlo rápido. Solo fui capaz de expulsarlo tosiendo. Iba a volver a inspirar, pero papá me dijo que cuidase mis pulmones.
—Los necesitarás para correr por los campos —dijo, cogiendo el cigarrillo.
Observamos cómo el humo se alejaba y desaparecía.
—Sigo sintiéndome perdida —confesé.
Papá me miró antes de volver a desviar la vista a la oscuridad del bosque.
—Una vez encontré un bosque maldito, ¿sabes? —dijo—. Había ido a buscar plantas, pero me dormí. Cuando me desperté, había perdido la brújula.
—¿Una brujilla? —pregunté—. ¿Y la llevas encima? Tiene que ser muy chiquitita. ¿Es buena? Déjame verla.
Me puse a hurgar en sus bolsillos, pero solo encontré sus bolitas de ginseng . Él rio y me detuvo con el brazo.
—Tranquila, Betty —dijo, riendo aún—. Brújula, no brujilla . Me refiero al sentido de la orientación. Aplané la hierba detrás de mí, pero seguía perdido. Cuando atardeció, pensaba que me quedaría en ese bosque toda la eternidad.
—¿Qué hiciste, papá?
—Cogí unas piedrecitas y escribí mi nombre en la tierra para que la gente supiese que tenía uno. Luego me tumbé y miré las estrellas en el cielo. Entonces me di cuenta de que sabía dónde estaba.
—¿Dónde estabas?
—Al sur del cielo.
—¿Dónde está eso?
—Mira arriba, Betty.
Me orientó suavemente la cabeza hacia el cielo empujándome por debajo de la barbilla con el dorso de la mano.
—Allí arriba, en alguna parte, está el cielo —dijo—. Y nosotros estamos un poco al sur. Ahí se encuentra el sur del cielo. Está aquí mismo. —Pisó fuerte el suelo debajo de nosotros—. No importa dónde estés ni adónde vayas, porque siempre estarás al sur del cielo.
—Estaré al sur del cielo.
Miré al cielo con gran asombro.
—No se puede estar en otro sitio —aseguró él.
Apagó el cigarrillo pellizcándolo con los dedos y se lo metió en la bota. Simuló que me echaba una colilla en el zapato, pero como yo estaba descalza, me hizo cosquillas en el talón hasta que rompí a reír.
—No ha crecido —dijo de mi pie, midiéndolo con la mano—. Pero nunca volverá a ser tan pequeño.
—No dejaré que crezca, papá.
—Seguro que no. —Rio por lo bajo dejando mi pie en el suelo—. Más vale que descansemos. Mañana nos espera un viaje largo. Con suerte, por la tarde veremos Ohio.
—¿Puedo dormir contigo en el capó?
—¿No te enfriarás? —preguntó.
—Tengo una bufanda. —Me envolví el cuello con mi largo cabello moreno—. ¿La ves?
—¿Seguro que no quieres dormir en la Rambler?
—Preferiría dormir en Marte, que por cierto es el tema de un cuento nuevo que he escrito. Lo escribí en una servilleta en la cafetería en la que paramos cuando pasamos por Luisiana, pero se me olvidó.
—¿Se te olvidó el cuento? —preguntó él.
—No. —Negué con la cabeza—. Se me olvidó la servilleta. Pero me acuerdo del cuento. Es el mejor cuento marciano que he escrito.
—Siempre escribes sobre Marte. Debes de tener sangre marciana.
—Hala, el cuento trata precisamente de la sangre marciana.
—Eso tengo que oírlo.
Estiró las piernas y las cruzó a la altura de los tobillos.
—El caso es que los marcianos quieren invadir la tierra —empecé a relatar.
—Parece que los marcianos siempre quieren invadir lo que es nuestro —observó él.
—Supongo que no lo pueden evitar. Para invadirnos, mandan pájaros —dije, tratando de formar una figura de pájaro con las manos—. Son de una especie que solo se encuentra en Marte. Los pájaros tienen unas alas igualitas a los menús a cuadros de la cafetería. Sus cuerpos son como los frascos de kétchup de la cafetería, y sus cabezas, tazas al revés.
—¿Como las tazas en las que mamá y yo bebimos el café? —quiso saber él, llevándose una taza imaginaria a los labios y sorbiendo.
—Sí. Y las patas de los pájaros son cucharillas largas de postre, como la que Trustin utilizó para comer su helado con zumo de naranja. Las puntas de las cucharas están torcidas y llevan sangre marciana. Cuando los pájaros vuelan a la tierra, la sangre se cae. Cada gota de sangre se cuela en la tierra como una semilla. Antes de que se den cuenta, todo el mundo tiene marcianos creciendo en sus jardines.
—¿Cómo son esos marcianos?
—En lugar de la piel que tú y yo tenemos, la piel de un marciano está hecha de manteles azules a cuadros.
—En la cafetería también había de esos, ¿verdad? —dijo él con una amplia sonrisa.
—Claro. —Asentí con la cabeza—. En vez de dedos, los marcianos tienen pajitas torcidas. —Torcí los dedos hacia su cara—. Como la pajita blanca con rayas rojas por la que yo me bebí el batido de fresa. ¿Te acuerdas de la bandera roja que había fuera de la cafetería? ¿La de la X azul grande con estrellas rojas?
—Me acuerdo.
La sonrisa de él se desvaneció.
—Ese es el pelo que tienen los marcianos, solo que cortado en tiras para cepillarlo más fácilmente. Todos tienen pepinillos en las cejas como el broche que llevaba la camarera, y sus ojos son como las tartas de mora Ola… Ola…
—Olallie… —me ayudó a pronunciar la palabra.
—Olallie —dije—, con el jugo de las moras chorreando. Grrr, grrr .
Me manoseé las mejillas hasta que papá rio tanto que se puso a toser.
—Tienen antenas con forma de salero y pimentero —continué—, y unos tenedores pequeñitos en lugar de dientes. Y nos matarán con esos tenedorcitos porque cuando los marcianos terminen de crecer, se separarán de las raíces y nos sonreirán. El brillo de sus dientes metálicos volverá loco a todo el mundo, y nos mataremos unos a otros hasta que solo queden los marcianos.
Papá meneó los hombros y dijo:
—Me has puesto tan nervioso que voy a acabar buscando pájaros con forma de frascos de kétchup en el cielo. ¿Cómo has titulado esa joya?
— Los marcianos sonrientes —voceé, sacando la lengua por el agujero del diente de leche que había perdido la semana anterior.
—Es posible que Los marcianos sonrientes sea mi cuento favorito hasta ahora —declaró papá.
Читать дальше
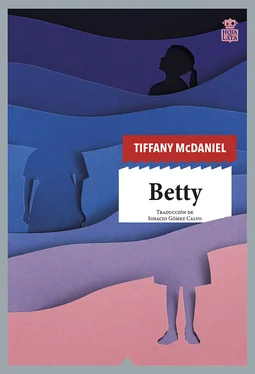


![Lady Tiffany - Милость короля [СИ]](/books/397137/lady-tiffany-milost-korolya-si-thumb.webp)
![Lady Tiffany - Madness and Greatness [СИ]](/books/397138/lady-tiffany-madness-and-greatness-si-thumb.webp)