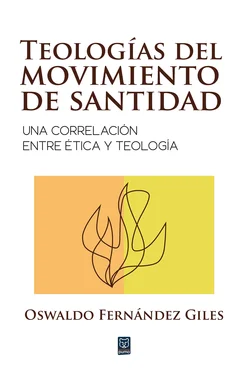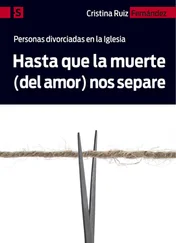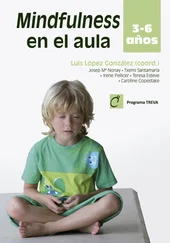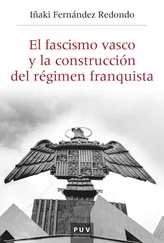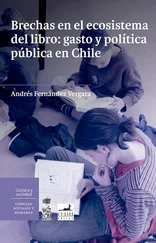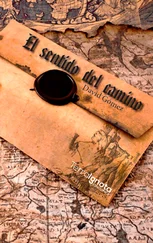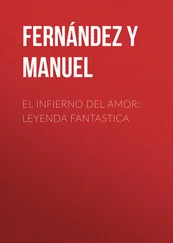Libros como el escrito por el profesor Oswaldo Fernández son un insumo necesario, vital, pertinente, no sólo para conocer un ángulo de las convicciones y prácticas evangélicas relacionadas con el evangelio como una verdad pública sino, además, para recordar y nunca olvidar que la buena noticia del reinado de Dios, tiene una dimensión social y política que debe jalonar la presencia pública y el ejercicio ciudadano de los evangélicos. Una presencia y ejercicio que, anclado en el Evangelio como una verdad pública, contribuya significativamente a la construcción de un país de iguales y de una democracia en la que todas las personas sean valoradas como sujetos y como protagonistas activos; es decir, como ciudadanos plenos comprometidos con la defensa de la vida y la dignidad de todas las personas, creyentes y no creyentes, como creación de Dios.
Darío A. López Rodríguez
Villa María del Triunfo, noviembre del 2021
Introducción
El movimiento de santidad, cuyo origen se remonta al siglo xix, se menciona frecuentemente como precedente al pentecostalismo. Sin embargo, pocos son los que le prestan atención a este movimiento. El presente estudio aborda el desarrollo de lo que se refiere como la teología del protestantismo de la santificación en lo que respecta a la relación entre ética y teología, especialmente con la escatología, como temas fundamentales para la vida y misión de las iglesias de santidad y un considerable sector de la iglesia evangélica en Latinoamérica.
Este estudio tiene como antecedente el acercamiento con otros estudios realizados por el autor, desde la historia de las misiones, a la comprensión del movimiento de santidad norteamericano 1 1 Nota del editor: En esta obra, el gentilicio «norteamericano» se referirá solamente a estadounidenses y canadienses, dado que algunos personajes que se citan provienen del Canadá, si bien la mayoría son de los ee.uu.
y su expansión a Latinoamérica. En esta experiencia se fue identificando la ausencia de investigaciones, que desde América Latina contribuyeran al esclarecimiento de la teología del movimiento de santidad, traducido en misiones e iglesias previas a la pentecostalización a principio del siglo xx. El resultando de ello ha llegado a ser esta investigación que se propone establecer el desarrollo histórico de la teología de esta forma de protestantismo, en especial de dos temas considerados interrelacionados: la ética y la teología, en especial la escatología.
Este estudio se publica con ocasión del aniversario de la autodeterminación que lograra la Iglesia de los Peregrinos del Perú de la administración misionera norteamericano. Durante sesenta y siete años el movimiento de santidad realizó obras misioneras inicialmente contextuales; luego, las misiones conservadoras la alejaron de las necesarias respuestas al cambio social. A fines de la década de 1960 e inicios de 1970 fueron años donde se suscitaron importantes evaluaciones del rol de las misiones en lo que venía sucediendo en América Latina. El Congreso Latinoamericano de Evangelización «Acción en Cristo para un continente en crisis» clade i, realizado en Bogotá en 1969, convocó a connotados líderes de las iglesias del continente, entre ellos el pastor Francisco Vílchez Paredes, quien reafirmó su visión de una iglesia que responde al contexto, en fidelidad al reino de Dios. La continuidad de la identidad eclesial y teológica vino a ser una tarea que el pastor Vílchez promovió. Esos años fueron tiempos de una considerable crítica a la acción misionera y se propuso una moratoria de misioneros venidos de América del Norte.
Se puede decir que este estudio, de la teología del protestantismo de la santificación, considerando principalmente la correlación entre ética y teología, es el resultado del acercamiento al análisis del proceso histórico de la teología de la santificación que fue reelaborada por el movimiento de santidad de fines del siglo xix y comienzos del xx, primero en Norteamérica y luego en el quehacer teológico desde la misión en Latinoamérica.
Este estudio considera que la correlación entre ética y teología es fundamental para identificar la manera en que la doctrina de la santidad fue afirmándose en la ética, llegando a ser la propuesta de un estilo de vida personal que implicaba una responsabilidad social. Asimismo, se verifica como dentro de su teología, la doctrina escatológica sustentaba esta ética como una visión de la historia, de compromiso con la plena realización humana y del reino de Dios en la historia.
La relación entre la ética y la escatología se observa en la incidencia en el discurso teológico del movimiento de santidad, tanto de la temática de la experiencia de la santificación y sus repercusiones en la vida personal y social, como de la inquietud por las corrientes teológicas que se oponían a la responsabilidad cristiana por las buenas obras, consideradas en el contexto de esta teología una consecuencia de la experiencia santificadora, pero que eran desvalorizadas por el antinomismo, que las veía como acciones tendientes a un nuevo legalismo.
El presupuesto es que la escatología del movimiento de santidad en el último cuarto del siglo diecinueve y las tres primeras décadas del siglo veinte cambió del posmilenarismo al premilenarismo, coincidiendo con la crisis de la ideología del progreso y que esto condujo a cambios éticos, especialmente en la ética social. Asimismo, se observa la existencia de una ruptura previa con la concepción wesleyana respecto a la fuente de la santificación, en la justificación y la atribución de la fuente de la santificación al bautismo con el Espíritu Santo.
El discurso de la teología de la santificación, especialmente en lo escatológico, ha sobrevivido a pesar de los cambios evidentes hacia una ética individual y social, más ligada legítimamente a sus orígenes posmilenarista que al premilenarismo injertado posteriormente, y que produce la repercusión de estos milenarismos en la teología de la santificación en Latinoamérica. Esto requiere tener en cuenta que se aborde la literatura teológica que fue traducida al español, y que se difundió en este protestantismo, influyendo sobre quienes vinieron a hacer misión en Latinoamérica a inicios del siglo xx. Es preciso considerar que la teología, en este período en América Latina, es mayormente oral por lo que tratamos las influencias sobre esta teología y deducimos desde la literatura teológica convencional y con los datos histórico-eclesiales, lo que identificamos como contradicción en la praxis eclesial respecto al cambio social, entre la respuesta favorable a la acción social y el discurso escatológico premilenarista desesperanzado.
Esto dio lugar al estudio de las causas de esta contradicción. Primeramente, la relación entre el movimiento de santidad y el evangelio social a fines del siglo xix. Luego, en la inserción social de la praxis misionera del movimiento de santidad a principios del siglo xx en algunas regiones de Latinoamérica. El resultado fue que había un factor común: la formación teológica de algunos de los misioneros era posmilenarista, lo que explicaba su compromiso con el cambio social como un avance del reino de Dios. Esta formación se procuró reproducir empleando el Compendio de teología de Amós Binney y Daniel Steele, un texto breve basado en los apuntes de Binney y que luego Steele lograra sistematizar. Como coautor, Steele lo revisó y complementó con la escatología posmilenarista. Este Compendio fue prontamente traducido en el último cuarto del siglo diecinueve y recomendado para la formación de los pastores latinoamericanos de las iglesias de santidad. Los pastores de la primera generación del movimiento de santidad en América Latina se formaron teológicamente con este Compendio.
Читать дальше