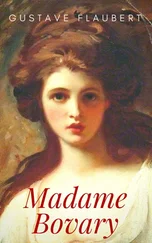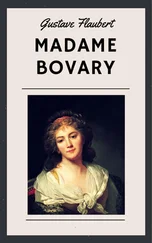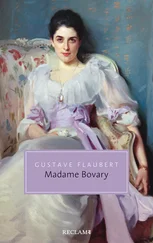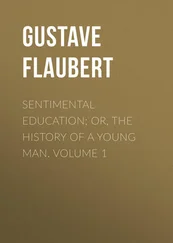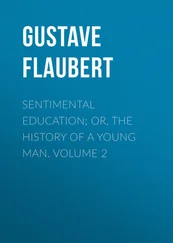Se detuvo ante el teatro de la Porte-Saint-Martin para mirar el cartel y, como no tenía nada que hacer, compró un boleto.
Se representaba una antigua comedia de magia. Los espectadores eran escasos, y en las claraboyas del paraíso la luz se destacaba en cuadraditos azules, mientras que los quinqués del proscenio formaban una sola hilera de luces amarillas. La escena representaba un mercado de esclavos en Pekín, con campanillas, platillos, sutanes, gorros puntiagudos y retruécanos. Bajado el telón anduvo a solas por el foyer y admiró el bulevar, al pie de la escalinata, un gran landó verde, tirado por dos caballos blancos que sujetaba un cochero de calzón corto.
Ocupaba de nuevo su sitio, cuando en el antepecho del primer palco apareció un matrimonio. El marido tenía rostro pálido, de rala y canosa barba, la insignia de la Legión de Honor y ese glacial empaque que se atribuye a los diplomáticos.
Su mujer, veinte años más joven, por lo menos, ni alta ni baja, ni fea ni bonita, con los rubios cabellos en tirabuzones a la inglesa, llevaba un vestido de cuerpo liso y un gran abanico de encaje negro. Para que personas de un rango asistiesen al espectáculo en aquella estación era necesario suponer una casualidad o el aburrimiento de pasar la noche solos. La señora mordisqueaba su abanico y el caballero bostezaba. Frédéric no podía acordarse de dónde conocía aquel rostro.
En el entreacto siguiente, al atravesar por el pasillo de los palcos, se encontró con los dos, y al ligero saludo que les hizo, el señor Dambreuse, reconociéndolo, le llamó y se excusó de imperdonables negligencias. Era una alusión a las numerosas tarjetas que le enviara siguiendo los consejos de Deslauriers. Con todo, confundía las épocas creyendo que Frédéric estudiaba el segundo año de Derecho. Después le envidió por marcharse al campo; también él necesitaba reposo, pero sus asuntos le retenían en París. La señora Dambreuse, apoyada en el brazo de su marido, inclinaba levemente la cabeza; la agradable espiritualidad de su rostro contrastaba con su melancólica expresión de hacía un momento.
—A pesar de todo, en el campo se encuentran muchas distracciones —dijo, a propósito de las últimas palabras de su marido. Qué espectáculo más necio es éste, ¿verdad, caballero?
Y permanecieron de pie, hablando de teatros y obras nuevas.
Frédéric, acostumbrado a los modales de las muchachitas provincianas, no había visto en mujer alguna una tal soltura de maneras, ni esa sencillez, que es un refinamiento, y en la que las almas cándidas creen descubrir la expresión de una instantánea simpatía.
A su vuelta, contaban con él; el señor Dambreuse le dio recuerdos para el tío Roque.
Ya en casa, Frédéric no dejó de contar aquella acogida a Deslauriers.
—¡Estupendo! —dijo su amigo. ¡Y no te dejes engatusar por tu madrecita! Regresa a la carrera.
Al siguiente día de su llegada, después del almuerzo, la señora de Moreau se fue con su hijo al jardín.
Le dijo que se sentía muy feliz viéndole con una carrera, pues no eran tan ricos como se creía; la tierra daba muy poco, los renteros cumplían mal sus compromisos, y hasta ella misma se vio en el aprieto de vender su coche: en una palabra le expuso su situación.
En los primeros apuros de su viudez, un hombre astuto, el tío Roque, le había hecho algunos préstamos, renovados y prolongados muy a su pesar, y de pronto vino a reclamarlos, teniendo que someterse a sus imposiciones y entregarle, por un precio irrisorio, la finca de Presles. Diez años más tarde desaparecía su capital con la quiebra de un banquero de Melun. Por horror a las hipotecas, y para conservar unas apariencias beneficiosas para el porvenir de su hijo, y como el tío Roque se le presentara de nuevo, se echó en su brazos una vez más.
Pero al presente ya había liquidado con él. En resumen: les quedaban unos diez mil francos de renta, perteneciéndole a él dos mil trescientos; éste era todo su patrimonio.
—Pero ¡eso no es posible! —exclamó Frédéric.
La madre hizo un gesto, dándole a entender que "aquello era muy posible".
—Pero su tío le dejaría algo.
—Nada menos seguro.
Y, en silencio, dieron una vuelta por el jardín. Por último, lo estrechó contra su corazón y, ahogada por las lágrimas, le dijo:
—¡Ah, pobre hijo! ¡Cuántos sueños he tenido que abandonar!
Frédéric se sentó en un banco, a la sombra de una frondosa acacia.
Su madre le aconsejaba que entrara de pasante con el procurador señor Prouharam, quien le cedería su bufete, y si lo hacía valer, podría revenderlo y hallar un buen partido.
Frédéric ya no oía; maquinalmente clavaba sus ojos, por encima de la empalizada, en el jardín frontero.
Una muchachita de unos doce años, con el pelo rojo, se hallaba allí completamente sola. Se había hecho unos zarcillos con bayas de serbal; su cuerpecillo, de una tela gris, dejaba al descubierto sus hombros, ligeramente tostados por el sol; acá y allá, en su falda blanca, se veían algunas manchas de dulce, y en toda su infantil persona se descubría un cierto encanto de bestezuela joven, fuerte y delicada a un tiempo mismo. Sin duda le asombraba la presencia de un desconocido, porque se detuvo de pronto, con su regadera en la mano, clavando en él sus pupilas, de un oscuro y traslúcido verde.
—Es la hija del tío Roque —dijo la señora de Moreau—. El padre, para legitimarla, se ha casado hace poco con su doméstica.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.