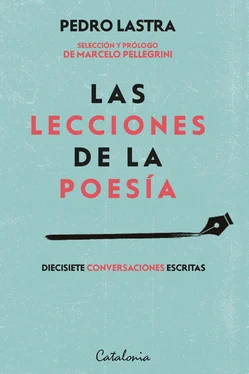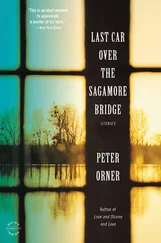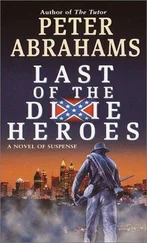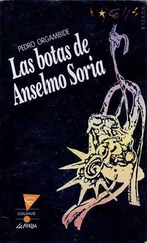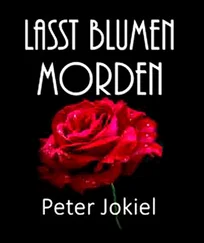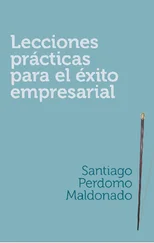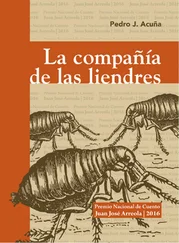En el poema no hay nada que no esté en el texto de Alvar Núñez que refiere su llegada a una población abandonada por los indios. Lo que a mí me movió a disponerlo de esta manera fue sorprender, de pronto, que la frase «una sonaja de oro entre las redes» era un perfecto endecasílabo. Al examinar más aún el fraseo me di cuenta de que con mínimos cortes y redisposiciones podía proponer una imagen de Alvar Núñez llegando a la aldea. En verdad no he cambiado nada. Este es un poema escrito por Alvar Núñez y que yo ahora simplemente estoy dando a conocer.
—Este es un ejemplo de esos constantes reflejos intertextuales que se pueden apreciar en muchos de tus poemas y me recuerda el modo en que Hernán Lavín Cerda, otro poeta chileno ahora en México, define la escritura. Dice Lavín Cerda: «Yo entiendo…la escritura como una infinita red de intertextualidad. Nuestros textos, todos los textos del mundo establecen coordenadas y dialogan entre sí». ¿Podrías tú ahondar más en este concepto y el modo de cómo lo asumes en tu labor de poeta y de crítico?
—La formulación de Hernán resume bien las ideas que la crítica, especialmente a partir de Kristeva y Sollers, ha elaborado en torno a esta noción. Este es un concepto que yo no solo he aplicado sino que, más aún, constituye un presupuesto de mi trabajo. En verdad, si yo tuviera que reunir mis notas críticas —las que salvo del derrumbe— lo haría al amparo de esta noción. Por ejemplo, cuando escribí esa nota «La tragedia como fundamento estructural de La hojarasca», aunque no conocía la noción de intertextualidad está allí presente como práctica. En ese momento yo trabajaba más cerca de la noción de fuente, pero ya con la sospecha de que esta noción era limitada e insuficiente, que se circunscribía a ser el registro o el eco de un texto en otro, sin atender a una puntualización fundamental de Sollers, quien sostiene que el nuevo texto vale en la medida en que él se establece como una diferencia y que la noción de intertextualidad es mucho más vasta que la remisión de un texto a otro, más bien una red infinita, lo cual nos lleva ineludiblemente a la conclusión de que todo es texto, a la amplia noción del «mundo como texto». Otro de mis artículos, «Un caso de elaboración narrativa de experiencias concretas en La ciudad y los perros» , también se sustenta en el concepto de intertextualidad.
—¿Cuál fue el propósito que te llevó a incluir como introducción a Noticias del extranjero el texto «Una experiencia literaria en su contexto»? ¿Debe entenderse como la formulación de una poética personal?
—Este es un texto que leí en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chicago en el año 1977, en un recital organizado por René de Costa, y que posteriormente incluí como prólogo en Noticias del extranjero . La palabra «poética» me asusta un poco. Se trata más bien, diría yo, de una aproximación, un intento de definición de un sujeto que tiene varios lados, que por una parte es seducido por la escritura, pero que también es un empedernido lector y, por añadidura, profesor universitario. De estas tres actividades, la que más privilegio es la de lector. He tenido una gran apetencia de lectura desde que era niño y siempre he considerado que mi vocación principal es la de aprender. Recuerdo en este momento la visita de Ezequiel Martínez Estrada a Chile en 1959 para dar un curso en una Escuela de Invierno de la Universidad: al ser presentado a los estudiantes y al público como «un maestro», contestó que él estaba allí no como maestro sino como una persona que venía a aprender de aquellos que creían saber menos que él. Posiblemente a eso responde también mi apetencia por la lectura. Usando una «palabra-maleta», a las que es aficionado mi amigo Enrique Lihn, me definiría como un ‘escrilector’. Esta autodefinición me complace más, porque escribo en la medida en que leo: la escritura como continuación, como resultado de actos de lectura. Lo que hago con verdadera felicidad es leer, consciente de que mi escritura resulta siempre insatisfactoria. Soy un escritor que se desdobla en ‘escrilector’. En la actualidad yo sigo manteniendo lo sostenido en ese texto, aunque sean afirmaciones temerarias. Cuando lo incluí como prólogo en Noticias del extranjero lo hice pensando en que el libro necesitaba este tipo de apoyatura, como una presentación personal, como una autopresentación. En Cuaderno de la doble vida incluyo poemas de Noticias del extranjero , pero he sacado ese texto, aunque probablemente lo volveré a publicar, porque en verdad lo siento como un testimonio autorrevelador. Sí, creo que podría ser una especie de poética, pero del lector.
—En tus Conversaciones con Enrique Lihn se presentan algunos antecedentes sobre el contexto histórico-político-artístico en que se desenvolvió la generación de poetas en la que estarían Enrique Lihn, Armando Uribe, Efraín Barquero, Alberto Rubio, Jorge Teillier, Hernán Valdés, tú, y otros. ¿Podrías referirte ahora a la gestación de esta promoción de poetas presentada desde tu propia perspectiva?
—De alguna manera ocupó su espacio en lo que fueron los «Juegos de Poesía», cuya animadora en ese tiempo era Ester Matte. En 1955 se celebraron los primeros, pero yo no participé en ellos. En esa oportunidad recibió el primer premio Hernán Valdés con su libro Salmos , que era un texto bastante maduro para un poeta joven. Al año siguiente participaron Enrique Lihn, Efraín Barquero, Jorge Teillier, Armando Uribe —nombro solo algunos de los que han seguido figurando en las letras chilenas. El más sobresaliente en este encuentro fue Enrique Lihn. Al escuchar la lectura de sus «Monólogos» nos dimos cuenta de que estábamos frente a un gran poeta. A nadie le cupo duda de que merecía el primer premio, y así fue. El segundo lo recibió Raquel Señoret por algunos poemas que luego recogió en su libro Sin título , algo tributario de Huidobro. Yo también leí algunos textos. No recibí ninguna mención, lo cual estaba bien porque eran poemas muy precarios. Yo había publicado ya mi primer librito con el abracadabrante título de La sangre en alto , que refleja una filiación retórica, la búsqueda de una imagen o palabra llamativas, vicios que todavía padecían esos poemas que leí en los «Segundos Juegos». Un libro de esos que constituyen la prehistoria de un poeta, y del que uno quisiera olvidarse; pero después de todo, esto es parte de una realidad vivida, de una etapa de iniciación. No todas las iniciaciones son tan seguras como la de Enrique Lihn con su primer libro Nada se escurre , en 1949.
Estos encuentros me permitieron vincularme con otros poetas que insensiblemente iban dando forma a una promoción o generación, entre ellos Alberto Rubio que en 1952 había publicado La greda vasija, un libro muy bien recibido por la crítica y que yo leí y sigo leyendo con devoción.
A propósito de generación —concepto tan discutido: en aquellos tiempos aparecieron dos antologías de Enrique Lafourcade: Antología del nuevo cuento chileno, publicada por Zig-Zag en 1954, y Cuentos de la generación del 50 , en Ediciones del Nuevo Extremo en 1959, en las que figuraban varios de estos poetas, también cuentistas, como Enrique Lihn con sus cuentos «El hombre y su sueño» y «Agua de arroz». Fue en esos tiempos cuando se intensificó mi amistad con Enrique y con otros compañeros de generación
—Muchos de los poetas de la promoción siguiente a la tuya se encuentran actualmente en el exilio. Felizmente, a pesar de este ausentismo masivo, la poesía no entró en receso porque después del 73 han emergido en Chile potentes voces poéticas como las de Raúl Zurita, Antonio Gil, Gonzalo Muñoz y Diego Maquieira, que son estudiados por Edgar O’Hara en un largo ensayo de próxima aparición. ¿Podrías hablarnos un poco de estos jóvenes poetas, de lo que escriben y dónde publican?
Читать дальше